3 -EL REINO DE LOS HOMBRES INVISIBLES-
Uno.
EN MADRID, A MEDIADOS de Noviembre de 1.939, era noticia en la portada de los periódicos el Führer, felicitado por el Caudillo por salir ileso de un atentado, los cincuenta mil falangistas que viajaban hacia Alicante para estar presentes en el traslado de los restos de José Antonio al Monasterio del Escorial, la Carta Encíclica de su Santidad Pío XII, el plan decenal para la reconstrucción de España y el bombardeo alemán a las Islas Sheteland. Las emisoras de radio emitían continuos mensajes triunfalistas, pletóricos de amor patrio, rememorando pasadas grandezas y difundiendo la imagen de una España culta y cívica, en contraste con la Europa enfrentada por sus eternos problemas de fronteras, nacionalismos y razas. Esta imagen de sosiego y laboriosidad chocaba con la situación descrita en panfletos clandestinos, desde los que se hacía apología de la causa republicana y se filtraban animosas noticias sobre los continuos ataques de la resistencia armada. El exhaustivo control oficial sobre los medios de comunicación y propaganda, no conseguía evitar la divulgación de los serios reveses que sufría el ejército en sus enfrentamientos con los guerrilleros comunistas. Desde secretos sótanos y buhardillas, la maquinaria republicana difundía tenaces comunicados alentando a la rebelión, sin que los esporádicos éxitos de las fuerzas de seguridad, anunciados con grandes titulares de prensa: -“¡Clausura y detención de los miembros de una checa en la calle Trafalgar!” “¡Desarticulación de una célula comunista en un almacén de madera de la calle General Ricardos!”- consiguieran paralizarla.
Las hojillas subversivas quemaban en las manos, pero las bien estructuradas células subversivas siempre conseguían divulgar su contenido. Así se había sabido que en el Molino de las Madejas, en el termino municipal de las Navas del Marqués, guerrilleros comunistas habían acribillado a balazos a un batallón de fuerzas combinadas del Ejército y de la Guardia Civil. Era otro éxito a sumar al que habían obtenido días antes en el Parador de Gredos, en el que causaron numerosas bajas a un Regimiento de Cazadores de Montaña. En la propaganda clandestina se aseguraba que estas acciones eran la punta de lanza de un plan diseñado por el
4
Gobierno Republicano en el exilio que, con el asesoramiento militar de potencias extranjeras, tenía como objetivo último desencadenar un ataque de gran envergadura contra la capital de España. Corría el rumor de que las hostilidades ya habían comenzado y alcanzaban a muchos pueblos de la Sierra de Madrid, cuyos destacamentos y cuarteles estaban siendo reforzados. En sus emplazamientos secretos, los agentes comunistas hacían planes de movilizaciones, atentados y sabotajes, para cuando las primeras baterías y aviones de la República bombardearan Madrid.
La Dirección General de Seguridad salió la paso de estos rumores con un duro comunicado del que se hizo eco obligado toda la prensa nacional:
MEDIDAS CONTRA LA CAMPAÑA SUBVERSIVA
“Obedeciendo consignas rojas, se está propagando un ambiente de inquietud sistemática, criminalmente por unos y de manera inconsciente por otros, sin la menor justificación. La Dirección General de Seguridad actuará con toda viveza acerca de esta crítica intolerable, facilitada en parte por quienes, si bien cuando bajo el terror a todo se sometían y todo lo soportaban, ahora incautamente o por falta de patriotismo, sirven propósitos del enemigo al menor contratiempo. Son conocidos los orígenes de esta campaña subversiva y a ello obedece las enérgicas medidas adoptadas recientemente, previniendo con carácter general la prohibición absoluta de difundir noticias tendentes a provocar rumores o información falsa. Cuanto se presten a estos manejos condenables, incurrirán en severas penas”.
El comunicado era en sí mismo un reconocimiento de impotencia frente a la acción subversiva. Los datos aportados por el Servicio de Información Militar, confirmaban la presencia de fuerzas republicanas en la Sierra de Madrid. José Borrallo, miembro de la checa de la calle Palafox, y José Navarro, jefe de la Brigada “Los Piratas de la Sierra”, detenidos por la policía en Carabanchel Bajo, declararon que habían participado en el reclutamiento de voluntarios y en su posterior envío a una base de entrenamiento en el Circo de Gredos. José Romero, Teniente de Asalto del Ejército Rojo, detenido en Barcelona con un arsenal de armas automáticas oculto en el sótano de su domicilio, confesó que el destino de estas armas, procedentes de Marsella, era la Cuerda del Cuento. Por esas fechas, el Coronel Ungría, Secretario del Ministro de la Guerra, recibió la orden de convocar una Reunión de altos mandos del Ejército, con la finalidad de estudiar
5
una respuesta militar contra las fuerzas comunistas que amenazaban Madrid. La reunión se celebró en Capitanía General, aprovechando la recepción del Día de Reyes. Estuvo presidida por el Teniente General Saliquet, Jefe de la Primera Región Militar. Asistió también el General Saenz de Buruaga, Gobernador Militar; el General Borbón, Jefe de la Primera División; el General Rada, Jefe de la 13 División; el General Urrutia, Jefe de la División de Caballería; el General Solans, Inspector de Movilizaciones; el General García Pruneda, Comandante General de Ingenieros; y el General Campanella, Jefe del Servicio de Información Militar. El Coronel Ungría, con un tono de voz solemne, abrió la sesión con una frase cuya autoría adjudicó al General Varela : “En Madrid vuelven a soplar vientos de guerra”. Añadió que el ambiente estaba siendo intencionadamente politizado por fuerzas subversivas, que esgrimían sus mínimos y dudosos golpes criminales como una amenaza a la que convenía plantar cara para que no continuara generando alarma entre la población civil. Acto seguido, tomó la palabra el Teniente General Saliquet, quien explicó que había recibido del Ministro de la Guerra la orden de poner en marcha una expedición militar contra los enclaves comunistas en Guadarrama y Gredos. El militar encargado de dirigirla, debía ser propuesto y elegido por un amplio consenso entre todos los presentes. El primero en la lista de candidatos era el Coronel Huguet, Jefe del Estado Mayor, de quien enumeró algunos de los muchos méritos que éste militar había contraído en campaña. Enseguida notó que su propuesta era acogida con frialdad, tal vez inexplicable para quien no conociera los entresijos de la vida militar, pródiga en virtudes y sacrificios, pero también en inconfesables recelos y envidias. Como veterano no del todo ajeno a estos inevitables sentimientos, el Teniente General Saliquet comprendió que el elegido debía tener una menor graduación y preguntó por posibles alternativas al Coronel Huguet. La reflexión se prolongó durante varios minutos. Parecía como si nadie quisiera asumir la responsabilidad de dar un nombre y respaldarlo con su prestigio. El incómodo silencio fue roto por el General Campanella, quien pronunció el nombre del Teniente Coronel, Rodolfo Ernesto Martín, sin añadir nada más, como si diera por hecho que ninguno de los presentes ignoraría la hoja de servicios de uno de los oficiales más polémicos del Ejército. Don Andrés Saliquet ordenó que se votara esta opción. Los Generales Saenz de Buruaga y Borbón apoyaron la reticencia del General Rada, para quien el Teniente Coronel era
6
un militar temerario, con un concepto casi medieval de la guerra. Los Generales Urrutia, Solans, García Pruneda y el Coronel Ungría sumaron su voto al del Jefe del Servicio de Información. La educada discusión que precedió la votación no modificó las posturas existentes. El Teniente General Saliquet escuchó, con rostro imperturbable, los argumentos a favor y en contra. Cuando notó que la tensión, mal contenida, estaba alterando el principio de imparcialidad, solicitó silencio y dijo que las objeciones tenían un fundamento legítimo. Todos conocían a Rodolfo Ernesto Martín, gran patriota y un militar cuyos méritos habían quedado un tanto empañados por un modo muy personal de concebir la guerra. Pero no estaban allí reunidos para polemizar sobre la vida y la obra del Teniente Coronel, sino para evaluar con el máximo rigor si se hallaba o no capacitado para dirigir la misión que el Ministro de la Guerra había bautizado como “Operación Caño Ronco”. Personalmente, consideraba de ley darle la oportunidad de resarcirse y demostrar que continuaba siendo un militar valioso. Su hoja de servicios estaba llena de éxitos indiscutibles y de estrepitosos fracasos, pero nadie podía cuestionar su entrega ejemplar a la enseña nacional y su gran amor a la Patria.
-Por tanto, y por mayoritario consenso, como ha pedido nuestro Ministro, encomendaremos al Teniente Coronel, Rodolfo Ernesto Martín, la gloriosa tarea de limpiar la Sierra de comunistas.
ERA UNA adolescente tímida y ensimismada por las fechas en que Juan María Iraujo realizó la primera exhibición de cine sonoro en Caño Ronco. Tímida, insegura y llena de complejos, Juana Ruda no acogió con el mismo entusiasmo de sus vecinos lo que sin duda era el acontecimiento social más importante que había vivido el pueblo desde su fundación. Confinada en el hogar desde la más tierna infancia, la hija de la Maga apenas tenía noticias del mundo exterior, salvo por lo poco que había escuchado contar a su madre y a las vecinas en los puestos y tenderetes del mercado. Su particular fisonomía encerraba, en cierto modo, el secreto de su retraimiento. Se consideraba una muchacha sin el menor atractivo o encanto, y esta desestimación de su físico era algo que no desmentía el espejo ante el que se aseaba y vestía cada mañana. Veía su tez demacrada, los barrillos purulentos que ensuciaban su barbilla, su cabello
7
pajizo y revuelto, y el mucho pellejo que cubría sus flacas carnes y huesos. Ante esta visión calamitosa de sí misma, Juana pensaba que el aislamiento social era un mal menor ante el riesgo de servir de burla o cruel entretenimiento. La aflicción de su hija era un secreto para la Maga, quien en vano había tratado de inculcarle la necesidad de alternar socialmente, para encontrar pretendiente, trabajo y convertirse en una mujer de provecho. Incluso durante un tiempo se preocupó de iniciarla en el dominio de las artes cabalísticas, hasta que renunció desesperada, dando por sentado que Juana, además de no poner empeño en aprenderlas, era tan corta de luces que sólo servía para sacar lustre a utensilios y muebles viejos. Vivían en una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca del río, en una calle estrecha y sin asfaltar, siempre enlodada por extrañas filtraciones subterráneas, en la que para poder moverse había que estar espantando a los patos que chapoteaban sonámbulos entre el agua y el barro.
Juana despertaba cada amanecer con los balidos del ganado que pasaba por la ribera hacia los tiernos pastos del valle. El desayuno lo tomaba con su madre en la cocina, cada una sentada en el extremo de una vieja mesa de roble, en cuyas rendijas se podían ver los restos de la humilde cena de la noche anterior. Los años de rutina habían restado violencia a un silencio que podía ser tomado como un acto de deliberada hostilidad, pero que no era más que una mezcla de hastío y desconsideración. A Juana no le preocupaba otra cosa que tomar a sorbos un vaso de leche templada, y para su madre nada había más importante en el mundo que dar buena cuenta de su tazón de café negro y una hogaza de pan tostado. Un pequeño eructo devolvía a la vidente a la cruda realidad de cada día. Se pasaba el pico de un viejo paño por los labios y murmuraba entre dientes que se le hacía tarde. Su hija no tardaba en oírla trastear en el arcón del dormitorio, donde guardaba sus hierbas y potingues medicinales, antes de que abriera la puerta de la calle y la cerrara con un portazo de despedida. Juana recogía los restos del desayuno, sacaba con la punta de un cuchillo las cortezas de queso y migajones de pan que habían quedado en las hendiduras de la mesa, fregaba, troceaba y ponía al fuego una olla con abundante guarnición de desechos vegetales. Así había su vida desde que era niña, sin emitir nunca queja alguna, antes bien, al contrario, buscando faenas con las que sentirse útil, como ahora que observaba, con preocupación, las paredes manchadas de tizne de la cocina y pensaba que estaban pidiendo a gritos una
8
mano de cal. En los bajos del lavadero, tapado con un lebrillo lleno de ropa sucia, encontró una brocha con las cerdas endurecidas como alambres y una espuerta de cal viva. Aligeró sus movimientos porque ya había amanecido y, además de pintar la cocina, tenía que podar el parral, acarrear agua del río y hervir la destinada al consumo, hacer la colada, tender, planchar, fregar el suelo, regar las plantas y limpiar las jaulas de los pájaros. Estuvo atareada todo el día, sin concederse más que una breve pausa para almorzar. Su asombrosa capacidad de trabajo le permitía desarrollar varias faenas a la vez y realizarlas con impecable rigor. No daba un paso en balde: si necesitaba ir al dormitorio para cambiarse, aprovechaba para hacer las camas, y si visitaba el retrete, se llevaba una aljofifa y el bote de sosa para limpiar el suelo y desinfectarlo. Por la tarde, sus movimientos eran algo más lentos y torpes, porque le dolía la espina dorsal y tenía calambres en las piernas, pero en vez de descansar, continuaba repasando faenas ya hechas, como si viciada de perfeccionismo no alcanzara nunca un mínimo grado de satisfacción con las tareas realizadas.
La falta de luz natural la obligó a detenerse. El agua fría y el jabón la hizo recuperar buena parte de las energías perdidas. Relajada y limpia, puso sobre la vieja mesa de roble todo lo que de comestible halló en la alacena, cuyas tarimas vacías eran un fiel reflejo de la modesta economía familiar. Masticó con apetito una hogaza de pan duro, un trozo de queso rancio, unas hojas de lechuga, un tomate con sal y un vaso de leche hervida. Mientras masticaba y bebía, reflexionaba sobre el generoso comportamiento de su madre con la comunidad de Caño Ronco, a la que atendía como curandera y vidente. Le constaba que pocas veces conseguía cobrar sus servicios, de ahí que en la casa escasearan los alimentos y la ropa de abrigo. Obtenía promesas y bendiciones, y, de tarde en tarde, una remuneración en especies: un cántaro de leche, un haz de leña, la piel de una alimaña, una pella de manteca, huevos, queso y hortalizas con las que paliaban el frío del invierno y el hambre del resto del año. Cuando acabó de cenar, Juana notó que el olor a petróleo y a cal había invadido sus vías respiratorias. El temor a sufrir una de sus agudas crisis de asma, la hizo abandonar la cocina sin recoger las sobras de la mesa. Le gustaba esperar el regreso de su madre sentada en el patio. El suave balanceo de una vieja mecedora le producía un relajamiento adormecedor. A esa hora de la noche, el silencio era tan puro que el menor ruido se quedaba vibrando en el aire como la nota de un
9
diapasón en un cuarto vacío y cerrado. Pensaba que no podía haber mayor felicidad que sentirse siempre como ahora: plena de equilibrio y bienestar, ingrávida y ligera como el sueño de un niño, sin peso ni extensión corporal, como si su ser se hubiera dilatado en el tiempo, franqueando su propio espacio físico, adquiriendo una extensión cósmica sobrenatural. La ensoñación apenas duró unos minutos, porque un inesperado cataclismo hizo que el tiempo recuperara su sentido lineal y que la noche dejara de eternizarse en una subjetiva fracción de segundo. En la laxitud del duermevela, creía haber escuchado el bufido de una bestia, o más bien un silbido potente e irritante, parecido al ruido que hace el viento cuando sopla fuerte en los desfiladeros. Permaneció expectante, pero relajada y tranquila. Quería evitar caer, como otras veces, ante hechos relativamente misteriosos, o que escapaban a su control, en la superstición o el miedo. No quería abolir, en modo alguno, la posibilidad de una explicación racional del fenómeno. Detuvo el balanceo de la mecedora, para constatar que en la noche, estancada y en calma, había algo de mar invertido. El rumor de las olas lo ponía la corriente del río, caudaloso en estas fechas, y el de las caracolas, una cacofonía de débiles ruidos sin identificar. Comenzaba a despreocuparse cuando una voz ronca y potente, cuya resonancia no parecía de este mundo, estalló en el aire, llenando el alma de Juana de sorpresa y agitación. Era una voz masculina, sin matices, deliberadamente amplificada, como si pretendiera atemorizar o crear el caos entre la población. La excesiva potencia de tono distorsionaba el significado de las palabras, pero concentrando toda su capacidad auditiva en el aire, advirtió con alivio que se trataban de recomendaciones útiles para la salud. Empujada por la curiosidad, no sin recelo, abandonó la casa y, desde la puerta de la calle, pudo escuchar con claridad los mensajes: “Antisárnico Martí, cura la sarna; Castromonte Vita, normaliza los procesos digestivos; lombricida Sánchez Belloso...”. Era un lenguaje parecido al de la radio, artificioso y mágico a la vez, sutil y rotundo, y hasta tenía interferencias parecidas, como cuando se buscan emisoras en el dial. Hubo un corto intervalo de silencio y después comenzó a sonar una encantadora música de instrumentos de cuerda. Entornó la puerta para no tener que entretenerse en coger la llave, y, como hipnotizada por la melodía, echó andar sin enterarse de que sus viejas alpargatas de esparto se hundían a cada paso en el lodazal. Vagamente recordaba haber escuchado decir a su madre que existían civilizaciones avanzadas
10
que disfrutaban de adelantos tan maravillosos como el elixir de la eterna juventud, la máquina de pensar o el jarabe que todo lo cura. Nunca prestaba mucha atención a estos comentarios, porque eran realizados por la Maga cuando tenía dificultades para hacer arder la leña en la chimenea, o cuando en los largos días de lluvia, se encontraba sin vestido o muda interior de repuesto. Pero ahora era evidente que alguien, en algún lugar de Caño Ronco, exhibía un revolucionario sistema de propaganda comercial. Avanzaba deprisa por una calle céntrica, muy frecuentada por su tradición artesanal, pero que a esta hora de la noche, con los comercios cerrados, ofrecía una imagen desolada y triste. La llama conmovida de las farolas proyectaban un mortecino resplandor en el aire. Las voces –ahora eran al menos dos- y la música de violines sonaban muy cerca, definidas, precisas, sin eco ni interferencias. Al doblar la esquina de la Plaza Mayor, se sintió deslumbrada por un potente resplandor horizontal que peinaba de blanco y amarillo la nuca de cientos de dóciles cabezas, perfectamente alineadas, y que se estrellaba con secos relampagueos contra una gigantesca pantalla rectangular. Un hombre alto, delgado y moreno, y una mujer de rutilante cabellera se abrían paso a machetazos entre una abundante vegetación, parecida a la que crecía en algunos puntos del valle.
-“La jungla en armas”. Gary Cooper, todo un hombre, ¿no crees, muchacha?
La voz había sonado próxima a su oído, dejando en el aire un rastro de aliento fétido a tabaco y alcohol. Giró la cabeza y reconoció al menor de los hermanos Martín, un hombre excepcionalmente corpulento, pendenciero y borracho. Nunca lo había tenido tan cerca, pero ahora su fisonomía se le revelaba como la de un individuo torturado por su propia crueldad. Al hablar y sonreír, entornaba los ojos con ironía o desconfianza. Era ojeroso, un poco bizco y la piel, maltratada por la viruela negra, la ocultaba bajo una tiesa y negra barba de varios días. Evitó mirarlo de frente para que no descubriera su nerviosismo.
-¿No has leído el bando?- le preguntó José Enrique.
-No sé leer- respondió Juana, avergonzada por tener que hacer confesiones a un extraño.
-Está clavado en la puerta de todos los establecimientos comerciales. Lo clavé yo mismo, con estas manos.
-No sé leer, ya se lo he dicho.
-El bando dice que para asistir al cinematógrafo, cada espectador debe venir con su silla. No veo la tuya.
11
-No la he traído –dijo Juana, tartamudeando un poco.
Intentó irse, pero José Enrique la detuvo poniendo su pesada mano sobre su hombro desnudo. El contacto la hizo estremecer de miedo y asco.
-Aguarda. No recuerdo haberte visto antes. ¿De quién eres tú?
-Me llamo Juana Ruda. Soy hija de la Maga.
-¿La hija de la Maga? –le preguntó José Enrique dudando-. ¡Caray, muchacha, cómo has crecido! ¿Sabes que yo soy el brazo derecho de tu padre?
-¿De quién?
-¡De tu padre! ¿Eres Juana Ruda, no?. No te hagas la tonta conmigo. ¿Acaso no sabes que el Sabio y tu madre?- José Enrique dejó en el aire la interrogación, pero unió y separó los dedos índices como dando a entender que había habido una íntima relación entre ambos.
-Tengo que irme- insistió Juana con la voz entrecortada, como si estuviera a punto de romper a llorar.
-¿Tan pronto? ¿Y el cine? ¿Ya no te gusta Gary Cooper?
Juana retrocedió bruscamente, dejando a José Enrique con la tiranta de su único vestido nuevo en la mano. Le escuchó gritar su nombre y dar obscenas carcajadas, como si le divirtiera provocar miedo y sufrimiento. Las alpargatas se le quedaron clavadas en el barro, pero no notó que corría descalza hasta que espinas y afilados guijarros se le clavaron en la planta de los pies. Sobre el dolor físico prevalecía el sentimiento de rabia y de desengaño. El verdín humedecido la hizo resbalar al intentar dejar la vereda y girar hacia el pueblo. Rodó por una embarrizada ladera hasta sumergirse en las oscuras y profundas aguas del río. Vivió unos segundos de asfixia y desamparo en las tinieblas del limo gris reblandecido; tragó agua y peces y salió a flote tosiendo, escupiendo, vomitando muerte. Volvió a perder pie y emergió de nuevo dando ciegos y desesperados manotazos, buscando en la oscuridad un cuerpo sólido al que sujetarse, para no hundirse definitivamente. Tocó tierra y hojas y algo, esperanzadoramente, elástico y resistente. Era la raíz de un fresno la que sostenía su cuerpo ahora en la superficie. Ascendió gateando la resbaladiza pendiente, deslizándose un poco a cada paso, temiendo caer de nuevo. Le cubría la cara greñas de pelo mojado y tiritaba de frío y de miedo. Estaba en un estado de choque mental parecido a la amnesia electiva, lo que le impediría recordar después lo que le había sucedido en los últimos minutos. El resto del trayecto lo recorrió
12
sin tener conciencia, media hora más tarde, de haberlo hecho. A duras penas rescató de su memoria la llama triste del farol que iluminaba la fachada de su casa, como un faro de luz que aliviaba aquel mal rato de soledad y olvido. La Maga no había vuelto del cinematógrafo. Calentó un barreño de agua y lo llevó a rastras hasta su cuarto. Desnuda, con una manopla y un trozo de jabón verde en la mano, se mojó y enjabonó la piel maltratada, llena de pequeños cortes, de sangre reseca y de costras de barro. Apagó la luz y se echó en el camastro con la intención de reflexionar. La confesión de José Enrique trastocaba de un modo inconcreto, pero irrevocable, su vida, No estaba segura del camino que seguiría a partir de ahora, pero nunca más perdería el tiempo sacando brillo a sartenes y perolas, encalando paredes, desinfectando retretes, lavando la ropa... Durmió de un tirón, sin las incómodas interrupciones de otras noches, cuando las pesadillas o los pitidos del asma la desvelaban, y, por ocuparse en algo, se ponía a zurcir calcetines y bragas, hasta que notaba de nuevo en los párpados el peso del sueño. No despertó con el canto del gallo, sino algo más tarde, cuando los canes del alba empujaban el ganado por las calles de Caño Ronco, levantando una temprano alboroto de ladridos y un revuelo de cencerros. En la cocina estaba su madre desayunando. Su cuerpo sigiloso, vertical, severo, parecía extenderse como parte de la penumbra. Miraba impasible el poso del tazón de café negro, que a ratos removía y esperaba que la zurrapa se asentara en el fondo, como si así pudiera conocer la clave secreta de su miserable existencia. No vio que tenía enrojecidos los ojos, hinchados los párpados, demacrada la piel y lleno de cortes y moratones las piernas. En realidad, ni siquiera la vio entrar ni escuchó cómo le daba los buenos días. Mejor así, pensó, aliviada cuando observó que se pasaba el pico del trapo por los labios y eructaba. También ella tenía cosas importantes que hacer por las calles de Caño Ronco.
Todas las mañanas, muy temprano, el Sabio daba un paseo por el mercado, recién regado, oloroso a fruta madura, a hortalizas frescas, a manteca embuchada, a pescado de río y a tripas de chivo que sangraba en grandes vasijas de barro. Era un hombre afable, que se detenía a dar los buenos días en todos los puestos y, en los que le parecía, se acodaba sobre el mostrador para requebrar a las
dependientas que, a cambio de sus piropos, le proporcionaban los mejores productos de la huerta y de la cabaña ganadera. Ese día, Juana esperó, pacientemente, la puntual aparición del Sabio y lo
13
sometió a una estricta vigilancia dentro del mercado y después en la calle. A ratos, tuvo que disimular, prudentemente, ante un escaparate, para que el Sabio no se diera cuenta que lo seguía, pero siempre muy concentrada en la tarea de registrar en su memoria los rasgos de su fisonomía: el corte de cara bajo la barba gris y dispersa, la forma rectilínea de la nariz, los anchos y redondeados pómulos, el corte y grosor de los labios, el color de los ojos... Y también la cadencia y modulación de su voz, sus palabras y gestos favoritos, los que realizaba impulsado por la costumbre o la razón. La ardua tarea de espionaje no sirvió para resolver sus dudas más elementales, pero si para darse cuenta que el Sabio, a pesar de sus canas y achaques, era un hombre muy popular en Caño Ronco. Los primeros días, enfrascada en buscar coincidencias entre su supuesto padre y ella, observó sin extrañeza cómo los jóvenes paraban sus juegos cuando él pasaba, estrechaban y besaban su mano, y reían nerviosos cuando les preguntaba por sus inquietudes y problemas. Pero ante estos gestos de cariño, no tardó Juana en notar la picazón de los celos, del amor propio herido, y ya no pudo volver a contemplar estas escenas de un modo impasible y frío. Dejó de seguirlo para ver si la distancia le curaba el desasosiego, pero el sentimiento de aversión hacia el Sabio era ya tan primitivo e intenso que llegó a sentir miedo de sus impulsos. Muchas noches, se encerraba a llorar en su dormitorio, e imploraba a Dios el castigo que la arrogancia y el despecho de aquél hombre merecían. Llegó a pedir su muerte con tanta insistencia y fervor, que llegó a creer que de verdad se moría. Cierta noche, la Maga la encontró sumida en una crisis de asma, con el aliento justo para llorar con toda la rabia de sus quince años. Vio que tenía los labios azulados, las venas del cuello hinchadas, y en el abdomen, con bruscos intervalos, se perfilaban las costillas cuando se esforzaba en respirar. Vivía en el límite de la crisis, pero no dejaba de llorar. La Maga se apresuró en buscar en el fondo de un viejo arcón horadado el alivio: hojas secas de manubio, de la que le obligó a beber una infusión. Cuando vio que su rostro se suavizaba y remitían los pitidos aflautados, dijo:
-¿Juana, por qué lloras?
Con un gesto de fastidio –que su madre, benevolente, interpretó como cansancio-, la muchacha dio media vuelta y se quedó mirando la pared. Lloraba de nuevo, alternando los sollozos con gemidos de rabia.
-¿Cuál es su nombre?- insistió la Maga-. Sé que pasas mucho tiempo fuera de casa.
14
Sinceramente, la creía enamorada; incluso relacionaba la crisis de asma con los desaires del amor. Juana volvió la cabeza y sostuvo en silencio la mirada de su madre. Estaba en el límite de su resistencia: se mordía los labios, tragaba mucha saliva; pero por primera vez contenía las lágrimas.
-Es por papá, se va a morir- dijo, con un brillo de espada en los ojos, una luz helada y cortante con el filo de un metal.
La Maga sonrió con desgana, deformando su facciones embrutecidas y mostrando unas encías devastadas por la piorrea o el escorbuto. Había vivido ese momento infinidad de veces en su cabeza, barajando toda suerte de acusaciones, imaginando diálogos imposibles, rupturas definitivas e inmediatas reconciliaciones con su hija. Pero hasta que no la escuchó hablar del Sabio como su padre, no tuvo la certeza de sobrevivir al sentimiento de indignidad y de vergüenza. Era evidente que el vaticinio de Juana carecía de fundamento cabalístico. Nadie iba a morir porque ella lo deseara o lo temiera. Le preguntó que cómo lo había sabido. Juana le contó la historia de José Enrique Martín y el cinematógrafo, pero le ocultó que había estado a punto de morir ahogada en el río. La Maga encogió los hombros bajo el chal negro, como indicando que en el fondo le daba igual quién se lo hubiera dicho. La lámpara derramaba un haz de luz amarilla sobre su cabello gris, recogido con horquillas en un moño. Un tieso bigote de gato, sobre la comisura de los labios, le daba una cierta circunspección varonil a su rostro. La piel de sus manos era pálida y rugosa, moteada de pecas; tenía los dedos largos y las uñas afiladas y negras. En la dejadez extrema de su aspecto había algo ultrajante y hostil hacia su persona. A Juana le costaba imaginarla con veinte años menos: delgada, la piel tersa, el cabello negro y abundante y el cuerpo garboso. Debía haber sido una mujer muy bella para enamorar a un hombre tan serio y comedido como el Sabio. Incluso daba por hecho que en su día había tenido un amplio abanico de opciones matrimoniales, quien sabe si desechadas por el amor del hombre que, después de dejarla embarazada, la erradicó de su vida con una desdén imperdonable.
COMO CADA mañana, desde que llegó a Caño Ronco buscando una casa que no existía, el Brigada Pérez de Gayán ocupaba su asiento favorito en la taberna de Venancio. De perfil frente al
15
marco de la ventana, taciturno ante un vaso de ginebra recién servido, fumaba sin prisa, dejando más bien que el cigarrillo se consumiera en sus labios. Su imagen, levemente brumada por las volutas de humo gris, reflejaba la apatía y el desorden que presidían los últimos meses de su existencia: cabello revuelto, barba montaraz, uniforme sucio y zurcido con hilos de diferentes colores. El único cambio apreciable era que parecía más reconcentrado en sí mismo que de costumbre, como si alguna secreta aflicción le hiciera acentuar su irrevocable tendencia al hermetismo. Suavizó el semblante cuando Venancio, su amigo y benefactor, con una jarra de cerveza en la mano, se sentó a su lado y le pidió que le hablara de la Guerra Civil.
-¿Es verdad que fue usted un héroe?
El Brigada señaló con la mirada el puñado de herrumbrosas medallas que exhibía sobre la guerrera y comenzó a frotarlas con la bocamanga, como si pudiera con el roce transformar el moho en brillo. Venancio conocía de memoria aquella historia que comenzaba con su alistamiento como voluntario en la columna del Coronel Asensio, poco días antes de la toma de Badajoz. Tenía entonces treinta y dos años y era agreste, recio y duro, como el paisaje de la tierra extremeña que lo había visto nacer. No entendía de política, pero tiempo atrás había votado a López Altamira, representante de la Federación Socialista de Trabajadores de la Tierra, porque era un hombre que hablaba muy bien y prometía cosas que parecían justas: igualdad social, el fin de los salarios de miseria, derecho a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. En realidad, tuvo poco tiempo para cumplir sus promesas, porque la guerra le torció sus buenas intenciones. El edil se preocupó de armar a las milicias obreras y de formar los comités militares de los partidos, cuyas patrullas armadas confiscaron vehículos, asesinaron curas, quemaron iglesias y sembraron el terror en la comarca. Evocaba a López Altamira en mangas de camisa, sudoroso, despeinado, recorriendo las calles de Bellotagorda en un viejo y ruidoso Chevrolet descapotable, con el megáfono en la mano, arengando a los ciudadanos a resistir hasta la muerte ante los traidores que se habían levantado en armas contra la República. Unos días más tarde, el entusiasta hombre de la FNTT., huyó como un animal despavorido al olfatear el tufo violento de la guerra. Entonces comprendió que si había que estar de algún lado, mejor con quienes venían que con quienes huían, porque con tipos como López Altamira era imposible ganar la Guerra.
16
Exhibía con el mismo orgullo que la chatarra militar de la guerrera, las fotos en sepia de su familia, que conservaba en una cartera de bolsillo tan deteriorada, que se hubiera caído a trozos de no estar sujeta por una cinta elástica. A poco que se lo insinuaran, dejaba sobre la mesa, en aparente desorden, un siglo representativo de su árbol genealógico, y presentaba por orden de nacimiento a varias generaciones, vinculadas por la sangre y por un destino común de indigencia y ruina. Los hombres de su familia tenían la mirada dura y noble, y la piel rugosa y encanecida por las faenas agrícolas; las mujeres eran tristes, humildes y laboriosas. Ante la mirada atenta de Venancio, el Brigada señalaba con el nudoso índice a un zagal y decía orgulloso que en el retrato no andaría más que por los catorce o quince años. Estaba delante de una casa pequeña y encalada, que parecía contraída sobre sí misma, dejando en el esfuerzo el armazón pelado de sus muros curvos, hundido el techo de paja, manteniendo en conjunto un precario e inverosímil equilibrio. Tenía enredado entre sus piernas, un perro de caza al que llamaban “Bola”, porque nació sin pelo, y sostenía una escopeta de perdigones en la mano. Solía mostrar a Venancio otras fotos más recientes, de cuando la guerra, en las que aparecía con la cabeza rapada al cero, en formación con traje de campaña, la manta enrollada en la espalda, tieso como un palo, la barbilla alta, el fusil pegado al costado, como si formara parte de su cuerpo. Contaba que recibió un adiestramiento básico sobre el manejo de armas portátiles, antes de ser destinado a una sección de la 16 Compañía de la 4ª Bandera. Participó en la conquista de Badajoz, demostró su valor en Talavera, su temeridad en Maqueda y su entereza en Bargas, donde recibió su bautismo de fuego. Una rápida evacuación y la proximidad del hospital, improvisado entre las ruinas de un convento de las hermanas Trinitarias, le salvó la vida. Allí, entre monjas eficaces y piadosas, que deambulaban sin descanso, prestando alivio al enfermo y consuelo al moribundo, entabló amistad con un madrileño llamado Germán Cobos, Cabo de Regulares, a quien una bala había destrozado el escafoide. Era Germán un hombre versado en artes lúdicas y políticas que, además, sabía decir con palabras sencillas por qué era tan importante aquella maldita Guerra para el futuro de España. A Pérez de Gayán nunca le había interesado el sindicalismo, lo consideraba propio de gente deslenguada, comprometedora y ociosa. En las tabernas de Bellotagorda y sobre todo en el campo, cuando paraban la recogida de la cosecha y descansaban debajo de
17
cualquier encina, siempre había algún López Altamira que, con la hogaza de pan y el tocino en la mano, y la bota de tinto cerca de las alpargatas, reclamaba la atención de la cuadrilla y decía con prosaico tono: “Compañeros todos”. Era el principio de un largo discurso sobre las injusticias históricas, los privilegios de una clase sobre la otra, los abusos de los caciques y la miseria de los obreros. El sol reverberaba sobre las hojas de las encinas y arrancaba destellos aislados al ocre de la tierra. Pérez de Gayán lo escuchaba en silencio, dando trago de agua fresca o de vino, sin interrumpirlo, con mucho respeto, pero a fe que no pensaba hacerle ni puñetero caso. Al orador, la pasión lo desbordaba. Parecía como si no pudiera parar y terminaba enredado en una tela de araña de ambiguos conceptos que hacían bostezar a las ovejas. Era un lenguaje impropio de un jornalero e inaccesible para la cuadrilla, que casi agradecía que hubiera que echar mano otra vez al trabajo. Germán Cobos le aclaró que militares con honor y fervorosos patriotas, habían decidido morir luchando contra los agentes rojos del desorden y el terror que, enmascarados tras enigmáticas siglas, quemaban iglesias, violaban religiosas y encarcelaban y asesinaban a personas pacíficas y honradas. Con la uve de Cabo en la bocamanga, la cabeza alta y el espíritu de lucha renovado, con la ilusión y temeridad de un niño que juega a la guerra en el patio de su casa, Pérez de Gayán participó en la liberación del Alcázar de Toledo, siendo nuevamente ascendido y condecorado. Unos días más tarde, una herida múltiple, provocada por la detonación de una granada, lo despachaba definitivamente de la Guerra.
18
Dos
EL MINISTRO DE LA Guerra recibió el acta de la reunión celebrada en Capitanía General, que en el apartado más importante decía: “Sometido el punto básico a la consideración de los Generales en el margen firmantes, se acuerda designar por unanimidad, para el ejercicio confidencialmente conocido como “Operación Caño Ronco”, al Teniente Coronel, Rodolfo Ernesto Martín Quiñones”. En documento aparte se recogían los votos en contra de los Generales Rada, Sáenz de Buruaga y Borbón, que no tendrían un valor determinante, porque fueron neutralizados por la firme defensa del resto de los Generales asistentes y por la hoja de servicios del designado. En esta hoja constaba que Rodolfo E. Martín, natural de Madrid, había cursado sus estudios militares en la Academia de Toledo, donde se graduó con el número uno de su promoción, siendo destinado a Melilla, a petición propia. Había sido dos veces mencionado en partes de guerra, condecorado y ascendido por su heroico comportamiento en Xauen y Tizzi Azza. Se integró al Glorioso Movimiento Nacional sin titubeos, y mantuvo un excelente comportamiento durante la Guerra Civil, salvo en escaramuzas aisladas en las que sus temerarios métodos de guerra diezmaron sus propias fuerzas. En general, era considerado un militar con experiencia, conocimientos tácticos, sentido de la disciplina y dotes de mando. Para el Ministro de la Guerra no había duda que el Teniente Coronel era el hombre adecuado.
En su despacho de Capitanía, El Teniente General Saliquet comunicó en persona el nombramiento a Rodolfo E. Martín y lo puso al tanto de los pormenores de una misión que calificó de delicada y difícil, por las connotaciones políticas y militares que arrastraba tras de si. Le advirtió que Caño Ronco se había convertido en algo más que un pequeño enclave montañoso donde un grupo de comunistas se habían reunido para jugar a la guerra. El supuesto baluarte estaba siendo utilizado como emblema por la resistencia republicana y hasta en la prensa internacional habían aparecido noticias relativas a este hecho. Debía localizarlo y destruirlo de forma inmediata, para que la Patria se viera libre de inciertas amenazas y de bulos peligrosos. El Teniente Coronel le agradeció la confianza que habían depositado en su persona y se
19
comprometió a realizar una brillante y eficaz campaña. Enseguida comenzó a trabajar para cumplir la palabra empeñada. Pasó las siguientes semanas encerrado en un barracón de la Guarnición el Goloso, rodeado de técnicos y asesores, estudiando mapas cartográficos, designando rutas, seleccionando los efectivos y el armamento necesario. Notaba cómo, por primera vez en su vida, el miedo al fracaso se le insinuaba como un fantasma paralizante, aunque ante nadie nunca se hubiera permitido la debilidad de reconocerlo. Marzo había comenzado con lluvia y nieve en las montañas, pero la necesidad de posponer la expedición hasta que mejorara el tiempo se vio bruscamente cancelada por orden del propio Ministro de la Guerra. La climatología adversa era una excusa inaceptable para el General Varela, de modo que, en menos de veinticuatro horas, el Teniente Coronel se tuvo que poner al frente de un batallón de soldados de elite del Ejército, especialmente adiestrados para la guerra de guerrillas en zonas montañosas. Lo componían hombres pertenecientes al Regimiento Inmemorial, al Wed-Ras 55, al Grupo de Zapadores de la División Acorazada y al Escuadrón de Fusileros. Los camiones que transportaban la expedición iniciaron de madrugada una larga y penosa ruta hacia el este, en busca del Circo de Gredos. La lluvia, el viento y el barro, dificultaron la marcha hasta tal extremo que, en algunos puntos intransitables, los soldados tuvieron que sacar a pulso las ruedas de los camiones, atascadas en el lodazal. En unos días, dejaron a un lado la Cuerda del Cuento, los Riscos de Hoyuela y el Peñón de Casquerazo. En un lugar próximo al Contrafuerte del Ricazo instalaron el campamento base, para reponer fuerzas y aguardar la llegada de las cabalgaduras, municiones y avituallamiento. Había dejado de llover y de soplar el viento, pero el cielo continuaba siendo una lámina gris con nubes negras y errantes. Durante los días siguientes, avanzaron hacia el Esbirladero y alcanzaron el Pico de la Plaza del Moro Almanzor, sin encontrar rastro alguno de fuerzas comunistas. Hacia el oeste, superaron los Picos de Ameal de Pablo y el Cerro de los Huertos. Llegaron hasta Cinco Lagunas e inspeccionaron los alrededores de Cuchillar Grande. Las profundas irregularidades del terreno dificultaban el avance. La vegetación era muy densa y en muchos tramos se acentuaban los desniveles y se estrechaban los caminos que se abrían sobre vertiginosos precipicios. Una mañana, un soldado del Regimiento Wed-Rass 55, fue arrastrado por una recua de mulas enloquecidas por la picadura de los insectos. En
20
vano intentaron rescatar el cadáver del abismo. La imagen del muchacho estrellándose contra las rocas fue un aviso para el resto de sus compañeros, que extremaron las precauciones, imprimiendo a la marcha un ritmo lentísimo. El Teniente Coronel ordenó acampar, para dar un día de descanso a la tropa, en uno de los escasos claros de aquel paisaje lacustre. Era un sitio idóneo para establecer un campamento puente, pero en contra del criterio de sus asesores, se negó a fraccionar la expedición. Al alba, continuaron penetrando en las entrañas de la sierra, sin encontrar huellas de acampada de posibles fuerzas subversivas. El avance comenzaba a ser demencial. Cada metro ganado a la exuberante floresta exigía un esfuerzo descomunal de la tropa, pero el Teniente Coronel se negaba a reconocer el paralelismo existente entre esta situación y otras que, durante la Guerra, fueron juzgadas como temerarias por sus jefes militares. En prevención del riesgo de extravío, ordenó que se anudaran cuerdas a la cintura, con lo que la tropa quedó unida por una especie de cordón umbilical. Una tupida vegetación aérea le impedía ver el cielo. Vivían en una húmeda penumbra, desmochando compactos cuerpos vegetales bajo el haz de las linternas. Los asesores le hicieron saber que el objetivo había sido cubierto con creces y que era un desatino prolongar la situación. Los alimentos los tenían racionados y la tropa ya no podía permitirse la modesta satisfacción de echar un trago o fumarse un cigarrillo, lo cual provocaba apatía y malhumor entre sus hombres. Pero el Teniente Coronel no quería escuchar palabras de desaliento o renuncia. No le importaba el tiempo transcurrido desde que abandonaron Madrid, ni que los soldados se hallaban extenuados y sin moral de combate. Cuando algunos asesores insistieron en que habían rastreado un perímetro superior a cincuenta kilómetros cuadrados, respondió:
-Entonces, corrijan sus cálculos, habrá que comenzar a buscar Caño Ronco por otro lado.
Los asesores discutieron durante toda una noche sin conseguir ponerse de acuerdo en la elaboración de un nuevo itinerario. En realidad, se hallaban tan desorientados, que no tenían ni la más remota noción geográfica del lugar en el que se hallaban. Hablaban de seguir hacia el sur, el norte o el oeste, pero sin tener claro el camino a tomar. Confundido por aquel ramillete de opciones contradictorias, el Teniente Coronel nunca pudo precisar en qué momento se vio atrapado en una red inextricable de rutas concéntricas, que conforme terminaban volvían a comenzar. Al
21
principio, vivió aquel prodigio con entusiasmo, como si intuyera que estaban próximos a realizar un histórico descubrimiento. Por eso no desesperó cuando la tierra dejó de suministrarle frutos y agua: masticó tallos y raíces y se acostumbró a orinar con la precisión que le exigía su sed. Insensibilizó su organismo de tal modo que lo hizo invulnerable a los acentuados cambios climáticos: el viento helado del norte que le taladraba la piel con sus invisibles percusiones, las lluvias torrenciales de otoño y los soles africanos del estío. Resistió verse hundido en abismos desesperados y elevado a la estatura de los dioses por un territorio demencial. Luchó en todo momento contra el reconocimiento de su fracaso y contra los delirios de su imaginación. Y cuando al fin consiguió salir de aquel desbordante sueño, fue para verse irremediablemente perdido en una extensión inabarcable de terreno, donde al observar que la noche y el día confluían en su interior en una perfecta armonía de luces y sombras, volvió la cabeza maravillado para compartir su descubrimiento con la tropa, y entonces se dio cuenta que ninguno de sus hombres había sobrevivido. Alentando hasta lo imposible su memoria, regresó sobre sus pasos para sepultar los huesos calcinados de sus compañeros de armas. Extenuado, buscó un arroyo donde calmar la sed, y cuando vio su rostro viejo y enflaquecido, en el fondo del agua, no se reconoció. Comprendió que el tiempo se había enredado en su memoria como un pájaro ciego y que nunca reuniría el valor necesario para regresar a Madrid. Emprendió el camino hacia el ocaso sin nostalgia, con la íntima satisfacción de estar cumpliendo una vez más con su deber. Anduvo errante durante mucho tiempo, hasta que los caminos de la llanura se le simplificaron tanto que llegó a conocerlos como la palma de su mano. Buscó refugio en el lugar más complicado del laberinto –un profundo valle, rodeado por montañas-, para tener la certeza de que nunca sería hallado. Enterró su uniforme, olvidó su edad y ocultó para siempre su nombre. Desde entonces, quienes le conocieron, le llamaron el Sabio.
AL CONTRARIO de lo que sus palabras y medallas dejaban entrever, sus batallas más gloriosas no fueron las del frente, sino las que libraría años más tarde sobre los baqueteados somieres de una casa de citas conocida como “Villa Getsemaní”. La Guerra había
22
concluido con un saldo aproximado de medio millón de muertos y
una paz militarizada se extendía como un velatorio por todo el País. Ascendido y condecorado de nuevo, pero declarado inútil para el ejercicio castrense, el Brigada Pérez de Gayán viajó en tren hasta Madrid, para hacer realidad el sueño de conocer el mítico burdel de la madame del Puey. A Germán Cobos, su amigo e ideólogo particular, le gustaba hablar del éxtasis que provocaban con su exquisito sentido del placer las mujeres de “Villa Getsemaní”, y del elixir de lujuria y deseo que desprendían sus jóvenes y hermosos cuerpos. Decía que las pupilas de la madame del Puey tenían un ritmo exacto en las caderas, cadencioso al principio, como olas marinas, desbocado después, como un furioso galope de corceles salvajes. Para Germán, el secreto del amor, al igual que el arte de la música, consistía en poseer sensibilidad e inspiración y en marcar sabiamente los ritmos y las pausas. Palpándose los órganos genitales, alardeaba que su instrumento no sólo no había desafinado nunca, sino que había tocado alguna que otra melodía inolvidable.
Contagiado por el entusiasmo desbordante de Germán, el Brigada inició un lento proceso de idealización que se vio bruscamente acelerado al morir su amigo, mutilado por la explosión de un mortero en las proximidades de Burgo de Osma. El recuerdo de esas fabulosas hembras actuó como revulsivo en él para resistir los periódicos recrudecimientos de la Guerra. No dejó de pensar en ellas bajo el cielo abierto de los campos de Castilla, ni cuando consumido por el dolor y la fiebre, agonizaba en la trastienda de un almacén de granos y pensaba que peor que morir era la amargura de hacerlo sin haberlas conocido. Estaba, entonces, lejos de sospechar que entraría en Madrid casi al mismo tiempo que las tropas vencedoras. Llegó con la idea de visitar “Villa Getsemaní”, pasar unos días de desenfreno y regresar después a su aldea extremeña. Bien grabada en la memoria tenía la dirección que le había proporcionado el difunto Germán. Alquiló un cuarto en una modesta pensión de la calle Bonete, se aseó, perfumó, se puso el traje militar de gala con todas las condecoraciones y se desplazó dando un paseo al burdel. Al principio, le preocupaba la idea de que pudiera haber sido clausurado o cerrado como negocio, pero se tranquilizó cuando vio que la calle existía, también el edificio y los azulejos deteriorados que indicaban que allí estaba o había estado “Villa Getsemaní”. Ahora era el miedo el que lo paralizaba y le hacía retroceder, una vez más, desde la puerta del
23
burdel hasta la barra de una taberna cercana. El toque de queda le sorprendió con media botella de ginebra seca en el cuerpo, pero aún le temblaban las piernas y el portal le parecía la boca del mismísimo infierno. En la duda, tomaba consistencia la idea que lo más sensato era regresar a la pensión, tratar de dormir unas horas y al amanecer montar en un tren que lo devolviera al sur. Ya giraba sobre los talones de sus botas cuando se sintió siseado por un ave nocturna cuyo plumaje no acertó a distinguir a contraluz de un farol. Impulsado por la curiosidad, no sin recelo, se fue acercando al lugar de la llamada con movimientos tan lentos que parecía como si caminara por el fondo del mar. Una misteriosa fuerza le empujaba hacia delante sin que pudiera oponer resistencia. Avanzaba con la solemne lentitud de un reo a quien aguarda el patíbulo al final de una doble fila de gente. Se asomó a los ojos de la prostituta como si se asomara a un insondable vacío: la misma sensación de misterio, vértigo, desamparo y miedo. Mudos y estáticos se observaron un instante.
-Entra-, dijo la muchacha, señalando con la cabeza la boca de un portal antiguo.
-No tengo con qué pagarte-, se excusó torpemente el Brigada.
-No importa-, respondió ella-. Esta noche te fío.
Se dejó conducir por un laberinto de pasillos, de sórdidas estancias apenas entrevistas bajo un fogonazo de luz macilenta, hasta un cuartito estrecho y sin ventilación. Una desnuda bombilla colgaba de un techo desparejado. Las paredes rezumaban humedad y percibía el olor de las sábanas sudadas y revueltas en el camastro. En un rincón había un trípode sosteniendo una palangana desconchada, una toalla manchada de carmín o de sangre y varios frascos de vidrio con la etiqueta despintada. La muchacha había comenzado a desnudarse con un calculado pudor erótico. Espiaba de reojo al Brigada y creía reconocer en él a uno de esos militares de provincias, inexperto y cohibido, que a veces se dejaban caer por el burdel para tener después algo que contar a los amigos. No en vano actuaba con un exagerado sentido del ridículo, ofuscado e inhábil, ante una situación que hasta un necio hubiera sabido resolver con más decoro. Cuando la vio mostrar el pubis desnudo, perdió el escaso dominio que aún trataba de aparentar.
-Tengo que confesarte una cosa- , dijo avergonzado, como si lo que le iba a confesar fuese ciertamente imperdonable.
Ella le miró sonriendo con una comprensión tan antigua como el mundo.
24
-Es tu primera experiencia-, dijo-. ¿Crees que soy tonta? Anda, ven, denúdate antes.
Obedeció la orden de desnudarse martirizado por la idea de que iba a defraudarla. Cuando se tendió en el lecho evocó la perversa sonrisa del difunto Germán Cobos, también sus consejos de trincheras –inspiración, sensibilidad, ritmo y pausas-, que en los momentos de sofoco y confusión que atravesaba ahora, le sonaban como ambiguos paradigmas desprovistos de cualquier significado práctico. Advirtió con rubor una cálida y delicada piel sobre su cuerpo, unas caricias que disipaban la inseguridad y el miedo, que vulneraban su intimidad con una sabiduría milenaria en la que se apreciaba por igual la ternura y el oficio. Se amaron sin prisa, pero con voracidad de amantes insatisfechos, poniendo ambos un énfasis de romanticismo en el preámbulo de cada acto amoroso. Muchas veces recordarían esa primera noche, no por las veces que hicieron el amor, sino por la complicidad de sus silencios y porque intercambiaron cigarrillos y supieron mirarse a los ojos sin vergüenza ni remordimientos. En algún momento ella pronunció un nombre vulgar que él enseguida olvidó, pero conservó su apodo de la Militara, porque en él parecía concentrarse toda la miseria y grandeza de su profesión.
La Militara era una adolescente de mediana estatura, senos y caderas opulentas y entonación insegura y postiza de las mujeres del sur recriadas en Madrid. El Brigada le contó cómo había conocido la existencia del burdel, paso previo a la meticulosa narración de sus campañas de guerra. Se demoró con redoblado orgullo en el origen de cada una de las cicatrices que tatuaban su cuerpo. Ella le escuchó con el labio inferior caído en una especie de interminable bostezo. No dijo que se aburría, pero cuando le escuchó concluir puso las cosas en su sitio.
-Brigada –dijo-, a usted lo han jodido por todas partes, pero le han dejado intacto lo mejor.
Al anochecer del día siguiente, cuando llegó al burdel, la Militara estaba haciendo el amor con otro hombre. Aguardó
sentado en un extremo de la sala, eludiendo con discreción las miradas y guiños insinuantes de las prostitutas. Conversó unos minutos con una anciana pálida y elegante que se presentó como la madame del Puey y con otras jóvenes mujeres que la acompañaban y que según dijo eran todas hijas suyas. Estaba nervioso y confuso como la noche anterior. La atmósfera de la sala, con un resto de bruma azulada en el techo, envolvía las palabras y los gestos en un
25
suave halo de irrealidad que los espejos multiplicaban. El austero tic tac del reloj de pared sonaba tan nítido que parecía preludiar una inminente catástrofe. Pero lo que temía ya había sucedido, lo supo cuando vio llegar a la Militara del brazo de otro hombre. Las risas los delató, antes que aparecieran por el pasillo. El Brigada esperó a que el galán se despidiera para invitarla a dar un paseo y a tomar un aperitivo. Ella desapareció detrás de unas cortinas de terciopelo rojo y regreso a los pocos minutos: la madame del Puey había fijado un precio por su compañía que el Brigada no juzgó excesivo.
Esa noche se dio cuenta de que él no la trataba como a una amante de alquiler, sino como una mujer que, a pesar de su profesión, tenía cualidades suficientes para ser la futura madre de sus hijos. Para que el Brigada no tuviera que pagar por su compañía, acordaron quedar citados fuera de su horario nocturno de trabajo. La relación quedó consolidada en poco tiempo. Sin necesidad de declararse novios, ambos se sabían enamorados. Les gustaba asistir al cine, al teatro, a salas de baile, o simplemente miraban escaparates con las manos entrelazadas, sintiendo crujir bajo sus pies las hojas secas del otoño. Cenaban en restaurantes modestos, conversaban mucho y seguían haciendo el amor en aquel cuartito de pobres. Una noche, el Brigada le propuso lo que ella ya sabía que le iba a proponer.
-Militara- dijo-, si quieres, mañana mismo me caso contigo.
Le contó que su situación económica no era mala. Tenía una paga como miembro del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y también unos ahorros que pensaba invertir en la adquisición de una casa. Además, pensaba escribir una instancia al Ministro de la Guerra, solicitando una plaza de auxiliar de oficinas en el Ministerio, como Suboficial apto para servicios burocráticos, con lo cual obtendría otros ingresos. Por supuesto, ella se retiraría del oficio, pero podría conservar su amistad con las chicas del burdel. La Militara dio un profundo suspiro y dijo que nadie en los últimos años había conseguido emocionarla hasta el punto de que se le saltaran las lágrimas. Le pidió que no continuara prometiéndole el paraíso, porque era mentira que pudiera merecerlo.
-Usted tiene un nombre y una reputación. Es miembro de los caballeros lisiados o como quiera que se llamen. Yo pertenezco al humilde club de las rameras, que todo Madrid conoce y que nadie respeta. Brigada, dejemos las cosas como están. Si me casara con usted, mancillaría su buen nombre y , a lo mejor, los militares que
26
son muy mirados con estas cosas, hasta le retiran la paga.
En realidad, lo que la Militara temía era la crueldad del desengaño. Sabía que el Brigada estaba atrapado en un laberinto de
emociones que le mostraban una realidad deformada por su propia soledad y por el deseo de sentirse amado. En el fondo, ella no era más que una representación idealizada por su imaginación. Le halagaba que la hubiera dotado de unas cualidades que no tenía y de una belleza que estaba lejos de poseer. Pero ella no necesitaba el matrimonio para ser feliz. Estaba hecha a la idea que la persona que había de redimirla de su pasado de indignidad no llegaría nunca. El Brigada no tenía por qué ser una excepción. Como tantos otros hombres que le habían prometido respeto y amor eterno, también él, pasado algún tiempo, se encerraría en sí mismo, espaciaría las citas y le hablaría de inaplazables viajes a otras provincias, antes de desaparecer definitivamente de su vida. No entendía muy bien por qué se empeñaba en proponerle una vida nueva en Bellotagorda, donde tenía casa, tierras y trabajo. Consiguió hacerle perder el hilo del monólogo con un comentario sobre la película, recién estrenada, “Suspiros de España”, con Miguel Ligero y Estrellita Castro, ¿por qué no la llevaba a verla? Incapaz de negarle nada, le prometió que compraría las entradas para la función de noche del sábado. También tenía previsto pasar por la Comisaría de Abastecimiento y Transportes, para que el Sargento Luna, amigo y paisano suyo, le diera cupones para jabón de tocador, tabaco rubio, chocolate y otros productos que en el mercado negro estaban alcanzando precios prohibitivos.
La Militara escuchaba en silencio sus planes y promesas, fumando despacio, como si jugara a crear tenues resplandores que le aproximaban las facciones apacibles e ilusionadas del Brigada. Veía aparecer su rostro iluminado por la menguante claridad rojiza y lo veía desaparecer, después, absorbido por la oscuridad del dormitorio. Lo recuperaba segundos más tarde, cuando ya había apagado el cigarro en el cenicero, con el tacto, con un escalofrío de placer. Los cuerpos estaban próximos, mientras la meticulosa yema de su dedo índice trazaba la línea de su perfil: la nariz de águila heráldica, los gruesos y húmedos labios, las cejas algo crueles, curvadas sobre la concavidad de los párpados, donde permanecían cerrado sus ojos. Parecía como si hablara dormido y le estuviera contando, involuntariamente, sus sueños más íntimos, los pormenores de su vida futura, que no podía concebir sin su presencia. Lo besó en los labios, mezclando el aliento con la rabia
27
del amor, el sabor a tabaco y a ginebra en la saliva de la lengua, humedecida por el deseo de saberse amada y sentirse de nuevo poseída.
Le aceptaron la instancia para trabajar en el Ministerio del Ejército, pero el Brigada declinó la propuesta alegando motivos de salud. Entre sus planes inmediatos, figuraba abandonar Madrid y casarse con la Militara. Con esta doble finalidad compraba cada mañana el diario y leía los pequeños anuncios inmobiliarios. Barajó varias ofertas en pueblos de la Sierra, antes de decidirse por una casa de ocasión en Caño Ronco. Cerró el trato en un café de la Gran Vía, en cinco minutos, porque era tan ventajoso que no merecía la pena discutir, salvo para empeorarlo. Pagó al contado y recogió la llave y el contrato. Satisfecho, preguntó a los vendedores –un hombre joven, bajo y grueso; y una mujer alta, pálida y flaca, con el cabello corto de color castaño- que dónde estaba Caño Ronco. Les vio desplegar, ceremoniosamente, un mapa de la provincia de Madrid sobre la mesa de mármol, suspender el lápiz en el aire y señalar un punto próximo a Cababuey.
-¿Llega el ferrocarril?
El vendedor respondió que no con la cabeza.
-¿Cómo puedo llegar hasta allí?
-Puede ir en auto, pero le aconsejo que lo haga a lomos de una buena mula. Recuerde usted: Cababuey, al sur un monasterio en ruinas, y a pocas leguas de allí, Caño Ronco, un pueblo tranquilo, rústico y feliz.
28
Tres
ERA ESTACIÓN DE DESHIELO en la cumbre nevada de las montañas y las limpias aguas de un río torrencial se precipitaban sobre un lecho de pulimentadas rocas, dividiendo en dos partes un profundo valle cuyo nombre ignoraba. Hubiera confundido el río con el Tormes o el Jerte, si no sospechara andar muy distante de Guadarrama y Gredos. Intuía que se encontraba más bien hacia el árido sur, por la llanura desértica que quedaba a su espalda, pero sin poder precisar si lindando con tierras andaluzas o extremeñas. Incluso no descartaba que aún estuviera sin saberlo en la Sierra de Cuarenta Picos o en las Parameras de Ávila. Había explorado el margen del río con desánimo, como si supiera de antemano que tendría que cruzar sus frías aguas a nado, pero no con la brida del mulo atada a la cintura, como recordaba haber hecho otras veces, sino apretada entre los dientes, en una sabia decisión que le salvo la vida, pues la bestia fue absorbida por un remolino y arrastrada después por la corriente. Rodolfo E. Martín se sorprendió a sí mismo llorando desnudo en la otra orilla, algo que sucedía por primera vez desde la muerte de su padre en Melilla. Tenía por costumbre sobreponerse rápido a la fatalidad, de modo que unos minutos más tarde inspeccionaba el valle sin encontrar rastro de presencia humana entre la espesura verde: encinas, cedros, piornos y fresnos, entre otros muchos tipos de árboles que no pudo reconocer. Pero consideraba probable que, por sus tiernos pastos y rica fauna, aquella fuera tierra de pastores trashumantes y cazadores furtivos a los que el hambre empujaba hacia territorios aislados. Eligió un espacio próximo al río y, a golpe de hacha, lo limpió de vegetación y construyó una cabaña con troncos, piedras y hoja de palma. Con los mismos materiales, levantó una empalizada para preservar la vivienda del acoso nocturno de las alimañas. Cómodamente instalado en la rutina, los días se sucedían idénticos unos a otros, sin que nada alterase el pulso de su soledad. Lo despertaba un imaginario toque de corneta y mientras se restregaba los ojos con el dorso de la mano, somnoliento y confuso, percibía el barullo de los soldados formando para el desayuno en el patio del cuartel. Se demoraba unos segundos en abrir los ojos, para
29
obtener el placer de evocar las aglomeraciones en el comedor, el orden y el silencio instantáneo que producía su llegada, la meticulosa conducta de sus subordinados en su presencia, algo que entonces interpretaba como respeto o lealtad, pero que se le revelaba ahora como una enfermiza sumisión, inspirada en el miedo y la desconfianza. Le sorprendía la fortaleza de su memoria, su ilimitada capacidad para retroceder en el tiempo y rescatar del olvido los pormenores de su vida: los memorables atardeceres en el desierto del norte de África, el infierno de la Guerra Civil, la monotonía oficialista de los grandes ministerios y la irremediable soledad de los cuarteles y dependencias militares. Rostros, nombres, historias rememoradas con una pulcritud artesanal, la reconstrucción obsesiva y minuciosa de un mundo que había dejado de pertenecerle.
Era una aproximación a la locura, como lo era también el hablar en voz alta con las sombras que compartían la humilde cena y el calor de la fogata. Discretamente feliz, ya no había ambición ni odio en su alma, sólo un profundo amor por todos quienes significaron algo en su vida, en especial su padre, el Comandante Martín, un fantasma que le visitaba con frecuencia y con quien volvía a discutir porque no aprobaba su criterio de hacer la carrera de filosofía y letras en Salamanca. Quería que fuese militar, que continuara con una tradición familiar que se remontaban en el tiempo hasta donde no alcanzaba su memoria. Rodolfo E. Martín era entonces un joven idealista que creía que el futuro de la sociedad estaba en las palabras y en las ideas, como estructuras básicas de un pensamiento superior que ordenaría para siempre la convivencia entre los hombres y pondría fin a su conflictos, sin tener que recurrir nunca más a la violencia de las armas. Quebrantó más de un siglo de tradición familiar y pagó un alto precio por la ruptura: las presiones y amenazas de su padre antes de su ingreso en la Universidad, el vacío y la indiferencias de los primeros meses, en los que la única noticia que recibía de su familia era un modesto giro que apenas si le alcanzaba para pagar la pensión y sobrevivir a basé de bocadillos y cafés. A mitad de curso, recibió un telegrama en el que su padre le comunicaba su inminente llegada. La idea de tener que soportar sus presiones y desairarlo de nuevo lo mantuvo en vela toda la noche. El amanecer lo sorprendió duchado, afeitado y vestido, listo para ir a recogerlo a la estación. Le acogió la inmóvil penumbra de unas calles vacías, recorridas sin prisa, en una hora sin testigos ni actividad. En el andén comenzó a
30
sentir miedo y a sudar. Permaneció sentado en un banco de madera hasta que el tren se anunció con un potente silbido y entró en la estación envuelto en una nube de humo negro. Parecía un tren sin destino ni pasajeros, uno de esos trenes irreales que a veces atraviesan el paisaje de los sueños para dejar testimonio de nuestra soledad.
Alto, flaco, pálido, elegante y discreto, con la edad imprecisa de las personas que envejecen saturadas de obligaciones, el Comandante Martín pasó revista a la estación con un desdén casi jerárquico. Se besaron con cordialidad, pero sin ternura, intercambiaron unas cuantas preguntas, como ensayando una fórmula de acercamiento que no dio el resultado apetecido. Naturalmente que estaban bien de salud, que tenían ganas de verse, que no habían tenido tiempo de escribir más a menudo... Así se lo hacían saber con parcas respuestas, vagos asentimientos que no desmentían otra cruda realidad: que aún no se habían perdonado su mutua intransigencia. Había venido a despedirse porque se incorporaba a un destacamento de Melilla. Dedicaron la mañana a pasear y hacer turismo. Visitaron las catedrales, la sede episcopal y algunos de los más importantes palacios señoriales, pero el Comandante se negó a conocer la Universidad. Almorzaron en un céntrico restaurante. Rodolfo E. Martín notaba a su padre cambiado, mucho más amable y comprensivo que de costumbre. Hablaron de cosas triviales que nada tenían que ver con las fuertes discusiones que habían mantenido unos meses antes. Había sacado el billete de regreso a Madrid para primera hora de la tarde, con idea de enlazar con un expreso que lo llevaría a Málaga, desde donde cruzaría en barco hasta Melilla. Tomaron café en la cantina de la estación, mientras hablaban con despreocupación de recuerdos comunes, pequeñas anécdotas familiares que les hacía sonreír felices. Poco después, le dio un beso de despedida y, con un pie sobre el estribo del tren, le dijo que entendía que no quisiera ser militar, pero que le prometiera al menos que se iba a convertir en un excelente profesor de letras. Emocionado, asintió con la cabeza, disgustado consigo mismo sin saber por qué, y sin sospechar que estaba viendo a su padre por última vez.
Unos días más tarde, un bedel interrumpió una clase de lengua francesa para dar aviso que debía personarse, con urgencia, en el despacho del rector. Allí le presentaron a un joven oficial de modales suaves, que le comunicó sin rodeos la mala nueva. La noticia no le aplastó de inmediato, porque se rebeló contra ella
31
como se rebela un enfermo desahuciado contra un mal incurable. Exprimió su cerebro a velocidad de vértigo hasta agotar un repertorio de absurdas posibilidades. Pensó en una suplantación de identidad con muy oscuros e ilógicos fines. Conjeturó la inverosímil coincidencia que otro militar tuviera el mismo nombre, apellidos, rango y destino. Supuso incluso un error del médico responsable de certificar la defunción. Barajó toda suerte de hipótesis con irreflexiva obstinación, pero cuando preguntó al Capitán, con un hilo de voz cobarde, si estaba seguro que el muerto era su padre, las piernas le temblaban porque había comenzado a asumir su imprevista soledad de huérfano.
Al año siguiente, ingresó en la Academia Militar de Toledo. Con esta decisión, pretendía tranquilizar su conciencia y rendir un póstumo homenaje a la memoria de su padre. Fue un alumno responsable, brillante y disciplinado, y su primer destino, a petición propia, fue un destacamento en Melilla. Allí, sobre las áridas colinas que vieron combatir a su progenitor, fue protagonista de las gestas heroicas con las que soñaba desde sus años de cadete. Dos rápidos ascensos, por méritos de guerra, rubricaron el periplo rifeño del brillante oficial. Destinado a la Península, vivió unos años de olvido y desamparo en San Fernando (Cádiz), ejerciendo un cargo burocrático en la Comisaría Militar de la Marina. Envió repetidas instancias a Madrid, solicitando ser reintegrado a su anterior destacamento en Melilla, pero no obtuvo respuesta oficial. Estaba hecho a la idea de vegetar en un destino sin aliciente cuando estalló la Guerra Civil. Participó en las primeras escaramuzas y represiones, antes de ponerse al frente de un batallón mecanizado que trataba de abrirse paso hacia Madrid. Al igual que en Melilla, Rodolfo E. Martín puso de manifiesto el profundo control que ejercía sobre su sistema nervioso, lo que le llevaba acometer las mayores proezas con el gesto apacible del disecador de mariposas. El olor de la pólvora quemada y el tronar de la artillería no alteraba su espíritu, sino que lo sosegaba mucho más. Uno de sus subordinados dijo de él que en vez de silbidos de obuses parecía estar escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Quizá nadie definió mejor la naturalidad con la que se movía en mitad de la batalla. Un nuevo ascenso, por mérito en campaña, rubricó su brillante trayectoria.
A pesar del ascenso, su imagen comenzó a palidecer durante la segunda mitad de la Guerra. Como Teniente Coronel había asumido el mando de una unidad de vanguardia que tenía
32
designada la delicada misión de atacar privilegiadas posiciones republicanas. Aunque todas las operaciones en las que participaron sus hombres culminaron con éxito, su capacidad estratégica comenzó a ser cuestionada ante sus insistentes peticiones de refuerzos. El Alto Estado Mayor le acusó de no tener sentido del riesgo, de que maniobrando con menos temeridad hubiera podido alcanzar idénticos objetivos, con un menor número de bajas. La soberbia no le impidió reconocer que las acusaciones tenían un razonable fundamento. Nunca se había preocupado de ahorrar vidas humanas. Veía al soldado como un instrumento de guerra, al igual que el cañón o la bala, y por lo tanto susceptibles de ser utilizados insensiblemente. Los había visto morir a cientos sin sentir dolor ni tristeza, si acaso rabia porque restaban potencialidad operativa al Ejército. Tarde se dio cuenta que en su alocada carrera hacia la gloria había dejado los campos de batalla llenos de inútiles cadáveres. Relevado del mando, presentó una instancia de pase a la reserva que fue denegada, pero la incertidumbre persistía sobre el futuro de su carrera militar. El Teniente General Saliquet le devolvió la confianza en sí mismo cuando le comunicó que había sido elegido para organizar y conducir la expedición contra Caño Ronco. Asumió esta responsabilidad con el doble objetivo de encontrar y rendir el enclave rebelde sin que muriera ninguno de sus hombres. Por primera vez, desde que vestía uniforme, contó con asesores, escuchó sus consejos, evaluó riesgos, seleccionó uno a uno a sus hombres y puso en sus manos el armamento más moderno y eficaz. Confiaba en obtener un triunfo memorable, con el que demostrar su dominio del arte de la guerra. Estaba lejos de sospechar entonces que el héroe del norte de África, el admirado guerrero, el ambicioso militar que en secreto soñaba con lucir algún día las barras y estrellas del generalato, envejecería exiliado en la vertiginosa concavidad de un valle ignoto.
Una tarde, mientras tendía las trampas de cazar pájaros, Rodolfo E. Martín sintió la indemorable necesidad de asomarse al otro lado del mundo. Tomó las herramientas indispensables y durante muchas horas ascendió sin detenerse. Anochecía cuando alcanzó la cima de una de las montañas que domina la depresión del valle por un lado y la llanura desértica por el otro. Un unánime clamor de insectos brotaba de la hierba humedecida. Lejos sonaba el rechinar de los ejes desengrasados de un carro y los ladridos de un perro. Era una noche luminosa y fresca, idónea para dormir bajo la bóveda estrellada del cielo. Soñó que reunía el valor suficiente para
33
atentar contra su vida y fue el solitario espectador de su muerte dentro del sueño. En la larga agonía no sintió desesperanza ni miedo, más bien la profunda complacencia de quien es testigo de excepción del fin de un enemigo muy odiado. Amanecía cuando
despertó empapado en un sudor frío. La tierra se despojaba de su manto de sombras. Vio la inmensa llanura, con su red de encrucijadas y caminos concéntricos. Vio el horizonte sin fisuras que se cerraba en torno a cientos de fugitivos que, en su desesperación, parecían aceptar resignados que caminaban hacia una muerte segura. Eran los derrotados de la Guerra, los prófugos de la justicia, los repudiados de una sociedad triunfadora. Como una revelación que de pronto iluminara su conciencia, comprendió el drama de la existencia humana, condenada a soportar la iniquidad de la guerra, el fuego fatuo de las ideologías, la corrupción del poder, la insolidaridad del dinero, el cinismo de las religiones... Aterrado por el descubrimiento se preguntó: “¡Dios mío! ¿Por quién he estado luchando yo?”. Conmovido, bajo a la llanura desértica para hablar a los descamisados de un lugar donde todavía era posible la esperanza. Recorrió sin descanso esa vasta extensión de terreno para hacer llegar su voz a todas partes. Conoció de nuevo la fuerza devastadora del sol, que formaba hogueras instantáneas en el pasto calcinado, secaba manantiales y abrasaba el aire con su lengua de fuego. Sobre su cabeza sobrevolaba siempre una bandada de cuervos. Con su larga pelambrera gris, su barba enmarañada y su ropa sucia y llena de flecos, no conseguía que nadie lo tomara en serio. Soportó agresiones e insultos, pero insistió en ese desafío con la misma terquedad con que condujo a su ejército a la derrota. Unas semanas más tarde, ya había conseguido que la acompañara a Caño Ronco el primer ser humano. Se llamaba Sebastiana Ruda,
-Pero me dicen “la Maga”- dijo y, como si sospechara que le acababa de prometer algo imposible, añadió:- Y para morir, lo mismo da un lugar que otro. En todas partes brilla el mismo sol.
UNO DE los muchos días en los que puso la casa al revés para recomponerla con primor, encontró en un baúl desfondado unas enciclopedias liadas en papel de periódico, que se apolillaban junto a fotos amarillentas, ropa vieja y documentos de cuando la Guerra. Quitó el polvo a los volúmenes, recompuso con cola las pastas
34
despegadas y se aficionó a ojearlas en su ratos de ocio. Tenía
quince años, no sabía leer ni escribir, pero nunca había sido consciente de lo que suponía esta limitación. Estaba excepcionalmente dotada para las tareas más elementales de la vida y no tardaría en descubrir que también lo estaba para el pensamiento y la cultura. La impotencia que sintió al ver las láminas y no entender el significado de las letras que explicaban el contenido, hizo que concentrara todos sus sentidos en un paciente y dificultoso aprendizaje, e incluso que se rebajara a solicitar de su madre que hiciera algunas veces de maestra. Unos meses más tarde, deletreaba con la torpeza de un párvulo todo lo que veía escrito. Continuó estudiando y aprendiendo, descubriendo cosas que la maravillaban, como que el mundo era redondo, que existían edificios de cuarenta plantas, vehículos de automoción que alcanzaban los cien km. a la hora y que era posible volar en un artefacto al que llamaban avión. No obstante, lo que provocó su mayor sorpresa y desilusión fue constatar que Caño Ronco no existía en el mapa. Un vecino suyo, llamado Salomón Genghiní, le prestó un mapa de España en el que ubicó sin dificultad todas las ciudades y pueblos de los que había escuchado hablar, pero no consiguió encontrar el que buscó con mayor ahínco, casi con desesperación. Una noche perdió la paciencia. Esperó hasta la madrugada el regreso de su madre y le exigió con tono acusatorio, como si la considerase responsable del aislamiento, que le explicase en qué maldito lugar del mundo estaban viviendo. Una sonrisa iluminó el rostro surcado de arrugas de la vieja vidente. Ojeó por encima del hombro de su hija la enciclopedia abierta sobre la mesa y le respondió que Caño Ronco era un lugar dejado de la mano de Dios, por donde nunca vería pasar un tren articulado o un barco de vapor, como el que venía fotografiado en las láminas. Durante la cena, para recompensarla de su decepción, le reveló aspectos inéditos de la fundación de Caño Ronco; le habló de su llegada al valle de la mano del Sabio, de la difícil convivencia que habían mantenido, porque su padre era un hombre triste y hermético, que vivía atormentado por recuerdos tan antiguos que en su memoria aparecían momificados. Juana quiso conocer detalles de la relación que habían mantenido, pero la Maga eludió el tema volviendo al origen de la conversación. Le explicó que, después de la Guerra, el miedo a las represalias políticas –presidio, torturas, fusilamientos...- habían obligado a miles de combatientes y militantes de izquierdas, a llevar una vida clandestina. Ella, en
35
particular, se consideraba afortunada de vivir en Caño Ronco, a pesar de las muchas carencias que tenía que padecer. “La vida es como es, no como la cuentan”, dijo señalando hacia las láminas. Le aconsejó que no se dejara embaucar por los grandes adelantos que reflejaban las enciclopedias. Es cierto que existía el cine sonoro, la electricidad, la radio, el teléfono y los coches , pero en realidad eran lujos urbanos al alcance de unos pocos privilegiados.
Juana combatía las sucesivas contrariedades paseando por el valle, donde la tierra era más húmeda y la vegetación densa y salvaje. La curiosidad por conocer y participar de todos los secretos de la naturaleza, la llevó a explorar la montaña más elevada de las cinco que circundan Caño Ronco. Siempre había admirado la soberbia altitud de aquel pico, sus cretas erizadas cubiertas de nieve y sus pliegues rocosos. Le maravilló descubrir que era accesible por su vertiente meridional. En efecto, un estrecho y peligroso camino de cabras surgía de las verdes profundidades del valle y reptaba hasta la cumbre, desafiando la gravedad de los profundos acantilados. Esa tarde descubrió el placer de la ascensión solitaria, sintió en su sangre el vértigo del riesgo y ya no pudo sustraerse a la tentación de escalarlo una vez por semana. Le fascinaba subir hasta las proximidades de la cima, sofocada por el esfuerzo, respirando un aire denso y húmedo que salía de sus pulmones convertido en vaho. Con las nubes a la altura de su cabeza, contemplaba la gran masa forestal del valle como una impenetrable marea verde, las ondulantes huertas de tierra ocre, el pueblo en un claro de la arboleda, agrupado a orilla del río, cuyas aguas espumosas parecían acariciarlo, y las cumbres abruptas y nevadas de otros montes. Y hacia oriente, perdido entre las brumas de un horizonte indefinido, el vasto territorio cargado de leyenda al que llamaban la llanura, cuya simple presunción de existencia había aterrorizado las mejores noches de su niñez. Descendía despacio antes que comenzara a declinar el sol. Una buena visibilidad era necesaria para salvar sin percances la hostil orografía del terreno. Regresaba remontando el curso del río, pero se detenía antes de llegar al pueblo, para darse un buen baño.
PARECÍA OTRA mujer, dignificada, rejuvenecida y feliz, cuando acudía caminando hacia una parada de tranvía en la Plazuela de
36
Puerta Cerrada, donde la aguardaba el Brigada, dando cortos paseos y fumando nervioso desde una hora antes, muy estirado
dentro de un traje de lino beige y de una camisa blanca abrochada hasta el último botón del cuello. Reconocía a lo lejos su perfil
inconfundible, recortado sobre un fondo de recintos amurallados, inquieto, moviéndose de un lado para otro, con un sombrero canotié bajo el brazo, negro y mojado el cabello, muy peinado hacia la nuca, recortado el milimétrico bigote, despidiendo una fresca fragancia a loción de afeitar mentolada y a perfume barato. Le prefería vestido con el uniforme de Brigada, con todas las condecoraciones sobre la guerrera, lustrosos como espejos los zapatos, y el ala de la gorra ligeramente inclinada hacia delante, proyectando una sombra misteriosa y seductora sobre sus pequeños ojos grises. Llegaba pisando fuerte el adoquinado, con unos zapatos de tacón alto, el talle cimbreante como un junco, coqueta y femenina, un poco provocativo el vestido de hilo y seda, que restaba rotundidad a sus caderas y hacía más espigado su cuerpo. Llevaba guantes de algodón por encima de los codos, los labios pintados de un rojo chillón que contrastaba con la línea negra y curvada que marcaba sus ojos. Al verla llegar, al Brigada se le suavizaba la tensión del semblante, su mirada y movimientos adquirían una forma sosegada, como de beatifica docilidad o suave aplomo. Le daba un beso pudoroso en la mejilla y le decía algo galante sobre su aspecto, piropo que ella recibía simulando un pudor excesivo. Le agradaba este detalle y otros como el de intercambiar unas alianzas de plomo con un baño de plata, fotografías y regalos, porque la hacían sentirse pretendida como una novia formal. Le halagaba también que viniera tan pulcro y arreglado, que nunca hubiera faltado a una cita, ni bostezado, ni mirado a otra mujer cuando estaba en su presencia. Ya no iban al cine o a bailar con tanto frecuencia como al principio. Su relación estaba orientada hacia una próxima boda y eso les hacía ser comedidos en los gastos, porque eran muchas las cosas que faltaban en el ajuar. Gustaban de pasear, sin premeditación, por las callejas y cuestas del Madrid antiguo, descubriendo insólitos rincones que conservaban el esplendor decadente de otros siglos. La leve y heroica cojera que arrastraba el Brigada, y su cervecero vientre, le hacían muy vulnerable al cansancio, de modo que siempre acababan sentado en alguna taberna o café al aire libre para recuperar el aliento. Tomaban una zarzaparrilla mientras escuchaban rasgueos de guitarra o la música cálida y melodiosa de
37
un organillo. Las mañanas soleadas de domingo, iban al Retiro, montaban en barca, comían bocadillos de arenque que llevaban envueltos en un pringoso papel de estraza y bebían vino tinto con gaseosa en una cantimplora cubierta con un pellejo de cabra. Calmaban la sed bebiendo en los botijos de los aguaduchos que frecuentaban el parque con sus grandes faroles y azucarillos níveos. Cualquier rincón era bueno para que se abrazaran con un deseo espontáneo. Se confesaban amor a cada paso, la irrevocable decisión de perdurar el uno en la vida del otro, de casarse, tener hijos y ser felices. El Brigada se sentía orgulloso de haber gastado casi todos sus ahorros en una casa que describía para ella, tan minuciosamente, como si la conociera de primera mano y no hablara por boca de otros. La pareja vendedora le había dicho que estaba situada en la Plaza de las Lanzas, junto a la iglesia y el ayuntamiento, que era una vivienda recia y espaciosa, con un salón con chimenea de azulejos sevillanos y una buena cocina en la planta baja, soleados dormitorios con balcones en la planta de arriba, un doblado donde guardar el grano y la chacina, un establo para las bestias, un lugar acotado con malla metálica para las gallinas, y un huerto familiar con tapias encaladas y alberca, árboles frutales y muchas flores y plantas. Estaba a la espera que la autoridad competente autorizara su traslado de residencia y pensión. Entonces se desplazarían a Caño Ronco para ordenar algunas reformas en la casa y hacer los planes de mudanza.
MADRID NUNCA reconoció el fracaso de su Ejército en las inmediaciones de Caño Ronco. Reconocerlo hubiera significado admitir que todavía quedaban focos organizados de resistencia en el interior del País. Esto hubiera supuesto un grave inconveniente político para el Régimen del General Franco, que basaba su consolidación social en el mantenimiento, sin fisuras, de una doctrina triunfalista. El Consejo Superior del Ejército, a propuesta del Estado Mayor, había ordenado una discreción absoluta sobre los hechos y que todos los informes que circularan lo hicieran bajo el sello de “altamente confidencial”. Las explicaciones dadas a los familiares de los fallecidos fue la de muerte accidental en ejercicios rutinarios, e incineración de los cadáveres para evitar el riesgo de epidemia entre la tropa. Las pocas quejas que hubo, fundamentadas no tanto en la sospecha del engaño, como en el hecho de que los
38
objetos personales no hubieran sido devueltos, fueron silenciadas bajo presión judicial.
La lógica militar se estrellaba contra un muro de absurdas conjeturas, elaboradas por los distintos Generales con mando en Cuerpo, para no tener que admitir el desastre de la campaña. Al General Campanella también le costaba creer que todo un batallón, de los más avezados del Ejército, al mando de un hombre que él mismo había visto cubrirse de gloria en Xauen y Tizzi Azza, pudiera haber sido completamente aniquilado o cautivo por supuestas fuerzas sediciosas. Él había sido el principal valedor del Teniente Coronel, Rodolfo E. Martín, por lo que su grado de implicación en el desastre no se limitaba tan sólo a la responsabilidad de su cargo como Jefe del Servicio de Información Militar, sino que había comprometido de un modo tan directo y personal su prestigio que sobre su carrera comenzaba a planear la sombra de una fulminante destitución. El Consejo Superior del Ejército le exigía un informe pormenorizado de lo sucedido en Caño Ronco, pero el General Campanella se sentía impotente para dar una versión razonable de los hechos. La inoperancia de la red de agentes debilitaba aún más su situación, de modo que, buscando una salida digna, aventuró la hipótesis de la deserción en bloque de las fuerzas expedicionarias, previo asesinato del Teniente Coronel, de quien por su brillante hoja de servicios no cabía sospechar otra cosa. La ilógica conjetura fue aceptada como válida, incluso desde el Ministerio de la Guerra se ordenó actuar como si fuese imposible otra posibilidad.
Al General Varela, la intuición militar le indicaba que Caño Ronco era un mito artificial, forjado por la necesidad de aglutinar en torno a un símbolo consistente las desmembradas fuerzas de la resistencia comunista. Exterminar el mito era algo más que una cuestión de Estado para él: un desafío personal en el que ponía en juego su honor y su prestigio. Ordenó al General Campanella que diera al enclave la máxima prioridad en la red de espionaje militar. Un centenar de agentes, distribuidos por pueblos y zonas montañosas, intentaban infiltrarse entre las fuerzas subversivas. Por esas fechas, la Guardia Civil realizó un brillante servicio en Caldas de Montbuy: en la Cuenca, término municipal de Gallifa, cinco individuos que se hallaban refugiados en Francia, fueron detenidos después de cruzar la frontera con un arsenal de fusiles ametralladores, cuyo destino confesado era el Circo de Gredos. Este fue el detonante que llevó al General Varela a adoptar un
39
abanico de medidas preventivas de extraordinaria dureza. Ordenó
que se reforzaran todas las guarniciones próximas al lugar o lugares donde se suponía Caño Ronco y que las fuerzas se encontraran en un estado de alerta permanente. Las medidas militares fueron complementadas con otras de carácter político. Fuerzas combinadas de la Guardia Civil, del Ejército y de la Policía, iniciaron un fuerte
recrudecimiento de la represión social. El nombre de Caño Ronco se convirtió en un emblema de malditos y revolucionarios y cientos de personas fueron detenidas, interrogadas y puestas a disposición judicial, al ser sorprendidas con él en los labios. Eran acusadas de pertenecer al “maquis” y condenadas a severas penas de cárcel. Dejó de hablarse del enclave rebelde en barberías y cafés, pero comenzó a cimentarse su leyenda en los círculos clandestinos, donde se conspiraba romántica y desesperanzadamente contra el Régimen.
Las medidas militares se mantuvieron inalterables hasta que, tras la confrontación de Mingladilla, el Ministro de la Guerra consideró exterminada la guerrilla comunista. Las aisladas escaramuzas rurales y montañosas de bandoleros sin ideales, no preocupaban en exceso a los responsables militares. El General Varela ordenó restituir las fuerzas acuarteladas a sus unidades de origen, autorizó los permisos largamente cancelados e instauró el régimen de entrenamiento y disciplina habituales en tiempos de paz. Algunos Generales del Órgano Consultivo, sugirieron al Ministro que actuara con más prudencia: ¿por qué no sustituir esas tropas por otras de refresco?. Pero el General Varela rechazó esta posibilidad, porque consideraba a España a salvo de cualquier peligro de involución. Ahora estaba convencido que Caño Ronco era un bulo divulgado por la propaganda marxista para tratar de mantener unas mínimas expectativas entre sus desmoralizados adeptos. La deserción en bloque de las fuerzas expedicionarias ya no era para él una hipótesis absurda, sino una incuestionable realidad que el Servicio de Información Militar aclararía en un corto período de tiempo. Ordenó sepultar la documentación sobre Caño Ronco en el sótano más profundo del Ministerio, entre toneladas de expedientes podridos por la humedad, roídos por las ratas y horadados por la labor implacable de las polillas.
40
Cuatro
NUNCA HABÍA SIDO UNA mujer que destacara por su valentía, ni siquiera cuando hacía política como afiliada a la U.G.T. y, desde el cargo de Secretaria Provincial de las Mujeres Antifascistas, alentaba a la resistencia, impartía consignas para el trabajo de las mujeres en la retaguardia y coordinaba la ayuda al miliciano. La virtual fortaleza de su temple se derrumbó al mismo tiempo que el castillo de sueños que tan irresponsablemente había alimentado. Perseguida y acorralada, se vio obligada a huir para no seguir el destino de otras compañeras de ideología, condenadas por delitos de saqueo, propaganda y adhesión a la rebelión, a penas que rondaban los treinta años de cárcel. Había conseguido escapar de la humillación del presidio y a una muerte probable en la llanura, pero dejando en el camino lo mejor de sí misma. Ahora se sentía una mujer vieja y desengañada. Era como si el miedo y la desesperación hubieran aplanado la rebeldía de su reciente juventud y deslegitimado los ideales que la habían sustentado. Soñaba en secreto con morir humilde y en paz consigo misma, labrando una pequeña huerta de frutos silvestres, recolectando hierbas medicinales, ordeñando cabras y engordando gallinas en Caño Ronco. La compañía del Sabio mitigaba los ratos de nostalgia y soledad, aunque era un hombre triste y poco conversador. Este silenciado reproche era compatible con la profunda admiración que sentía hacia su persona, y más concretamente hacia el empeño solidario que lo empujaba cada amanecer, lloviera o tronara, brillara el sol o soplara el cierzo, a ensillar la mula, guardar en las alforjas una cantimplora de agua y algo de comida, a internarse en la llanura con el espíritu redentor de un profeta bíblico, decidido a proclamar la existencia de un utópico paraíso.
Un amanecer se armó de valor y decidió acompañarlo en la difícil misión de convencer incrédulos. Lo hizo a lomos de mula vieja, bien pertrechada de agua y comida, con un paipai de juncos trenzados para ahuyentar los insectos y el calor. Aún así, se le hizo una eternidad el andar parsimonioso de la bestia por un paisaje monótono y áspero, con una nube de aire sofocante y polvoriento flotando sobre su cabeza, donde lo normal era no encontrar a nadie, y cuando lo hacían, los veía adoptar una aptitud reservada y hostil,
41
o huir amedrentados. La Guerra había vuelto agresivo y receloso a todo el mundo. Tropezaron con grupos armados, famélicas brigadas de milicianos en franca desbandada, comunistas taciturnos, anarquistas demagogos, chamarileros, contrabandistas y otra gente de mal vivir y peor comer. Algunos, los menos, encontraban entretenidas las palabras del Sabio, como si lo considerasen uno de esos contadores de fábulas que tanto abundaban en retaguardia. Escuchar sus palabras les servía durante un rato de solaz y divertimento, pero una vez saciada su curiosidad y satisfecha su ración de risa, le daban despectivamente de lado y continuaban su camino hacia ninguna parte. Cuando venían de regreso a Caño Ronco, un grupo de tramoyistas, que se sintieron ofendidos y burlados con su prédica, no dudaron en azuzarle dos perros babeantes de afilados colmillos. La Maga comprendió entonces la verdadera extensión de la tragedia del Sabio. Muchas veces había tenido que curarle heridas que él, piadosamente, achacaba a caídas y golpes fortuitos: una brecha en la frente, un arco tumefacto bajo el ojo, dolor de riñones que le hacía andar encorvado...
El desastre era previsible y acaso inevitable, pero no pensó que pudiera suceder una madrugada de luna tan clara. El Sabio no regresó a la hora que tenía por costumbre, pero ella mantuvo caliente la cena en el caldero de cobre, haciéndola hervir sobre las brasas de la chimenea. La puerta la tenía atrancada, pero dejó la ventana abierta con la esperanza de escuchar, en cualquier momento, el relincho de la mula. El lento paso del tiempo fue mellando su ánimo con su doble filo de desaliento y tristeza. El aire estaba preñado de sonido misteriosos y de sombras fugaces. La incertidumbre crecía paralela a los más negros presagios. En su imaginación, el Sabio se perfilaba como un cadáver con el vientre abierto a golpe de picotazos y con las vísceras esparcidas por la arena. La intranquilidad la llevó a consultar la baraja, en la que halló un mensaje intranquilizante, pero esperanzador: el Sabio estaba malherido, pero ya venía de regreso. Esperó levantada, dando cortos paseos por la estancia en penumbra, combatiendo la impaciencia con infusiones de tila y rezando mucho, cosa que no hacía desde que cumplió doce años. Vio como la claridad indecisa del amanecer iluminaba la cresta de las montañas y asumió resignada que no volvería a verlo con vida. Avivó el fuego de la chimenea, se enrolló en una manta y se echó sobre la estera. Estaba tan abatida y cansada que enseguida se quedó dormida. Dentro del
42
sueño, escuchó aleteos y graznidos de pájaros y despertó sobresaltada por un frío presentimiento que la hizo correr hacia la puerta. Se quedó petrificada cuando vio al Sabio cruzar la cerca y
tambalearse junto al cobertizo de las bestias. El amasijo de estiércol y de lodo amortiguó su caída. Los tibios rayos de sol arrancaban destellos asesinos a las negras plumas de los cuervos, que extendían las alas y suspendían el vuelo sobre el cuerpo moribundo del anciano. Realizó varios disparos intimidatorios, pero no consiguió espantarlos. Sin dudarlo un segundo, los acometió a culatazos. Una garra se clavó en su hombro y la otra le hizo un rasguño superficial en el rostro. El escozor de la herida le hizo redoblar el esfuerzo. Cada escopetazo arrancaba una lluvia de plumas y un ruido de huesos quebrados. La tenacidad de los cuervos no le permitían tomar ni un segundo de respiro. Habían perseguido al Sabio durante muchas leguas y no querían renunciar a tan sabroso festín. A la Maga le faltaba el aliento, pero insistía en golpear sacando de la rabia la fuerza que faltaba en sus brazos. En uno de sus ataques, sonó un disparo fortuito que hizo vibrar el aire y arrancó el arma de sus manos. Inmóvil y asustada, se cubrió la cara con las manos, mientras los cuervos aleteaban en el vacío, sobre su cabeza, antes de alzar el vuelo hacia el techo del cobertizo. Le quedaba el resuello justo para arrastrar al Sabio hasta el interior de la cabaña. Atrancó puertas y ventanas y lo echó sobre la estera, cerca de la chimenea, para que el resplandor rojizo del fuego le permitiera ver las heridas. Quitó el caldero humeante del fuego y puso a hervir otro con hierbas medicinales, de la que extrajo un untuoso y pestilente brebaje con el que desinfectó los numerosos cortes que presentaba en el rostro y en el cuello. Le quitó la camisa rota y ensangrentada y vio que tenía el tórax lleno de hematomas que llegaban hasta el estómago. Le soltó la hebilla del cinturón de cuero y le bajó el pantalón, mientras seguía untando el brebaje por todo el cuerpo. ¡Dios mío!, exclamó, santiguándose como un rayo, pero sin dejar de mirar embelesada el magnífico ejemplar en reposo, cuyas proporciones en estado de gracia le costaba imaginar. En su memoria, el tiempo retrocedió y fue otra vez la niña con coletas y lazo azul que entró, imprudentemente, en el cuarto de aseo en el instante en que su padre abandonaba el baño. Tardó unos segundos en pedir perdón y volverse, pero fueron suficientes para que quedara grabada en su memoria aquella cosa larga y embadurnada de espuma que le colgaba de la entrepierna. Una tarde, después de incubar a solas toda suerte de conjeturas, halló a
43
su madre picando patatas en la cocina y echando las mondas sobre el delantal. Dudó un instante, se sorbió los mocos, se tragó la vergüenza y le preguntó:
-¿Papá tiene rabo?
La buena mujer sonrío comprensivamente. Le puso la mano sobre el hombro y le explicó que rabo tenían los perros, los gatos y otros muchos animales, pero como su papá era una persona y no un animal, pues no tenía rabo. La Maga, insuflando a su voz un tono de aterrorizado descubrimiento, respondió:
-Pues papá lo tiene, yo se lo he visto.
Habían pasado treinta años y contabilizado en su vida muchos amores y decepciones, pero aquella imagen desnuda prevalecía sobre las que le había proporcionado los momentos de intimidad con otros hombres. Sentía una secreta adoración por su padre, que se materializaba en los objetos personales que le robaba de su dormitorio. Los mantenía a salvo de la mirada curiosa de su madre, ocultándolos en el fondo de un baúl, donde se amontonaban los juguetes rotos de su infancia reciente. Allí ocultaba unos calzoncillos blancos, un peine, un par de calcetines, un pañuelo... La simple contemplación de estas prendas excitaban su libido casi infantil, como no si las frotaba suavemente contra su piel, imaginando que se impregnaba de su secreta fragancia varonil. Paradójicamente, la relación con su padre era un fiel reflejo de su reconcomio interior: evitaba su presencia, rechazaba sus caricias, desobedecía sus consejos, como si lo culpara de sus debilidades. La situación se prolongó hasta que, a los dieciséis años, decidió entregarse a un extravagante portugués, llamado Joao Pinto, un vecino suyo, rudo y desvergonzado, que se impuso como penitencia por sus inconfesables pasiones y remordimientos. Pretendía renacer purificada de aquel rito iniciático, cuya clave secreta –lo presentía y no habría de equivocarse- sería el dolor, la ilimitada humillación y el ultraje. Tuvo otros muchos amantes ocasionales en su vida, hombres maduros y cultivados y otros embrutecidos por la miseria y el trabajo en el campo, pero ninguno le supo proporcionar la ternura y el equilibrio que necesitaba. La muerte de su padre, en aguas del Cantábrico, fue el revulsivo que le hizo entregarse en cuerpo y alma a la actividad sindical y política. El trabajo la hizo olvidar sus reiterados fracasos sentimentales y fue apaciguando los brotes esporádicos de deseo que comenzaron a no estar tan vinculados a su sexualidad, como a la necesidad de sentirse acompañada y protegida por un hombre.
44
Lo que la sorprendía ahora era el impudor con el que se había desnudado y buscaba el calor que desprendía bajo la manta el cuerpo del Sabio. Cerró los ojos y se apretó contra su costado, excitada y dichosa, sorda ante los inconvenientes morales que formulaba su conciencia, tolerante y comprensiva consigo misma, indiferente ante la duda de si era amor, deseo, soledad, gratitud o desamparo lo que sentía y la hacía actuar sin inhibición ni prejuicios, con una libertad que no hubiera podido disfrutar con el Sabio sano y despierto. Le acarició con la yema de sus ásperos dedos de labradora el vello encanecido del tórax, el cálido y enmarañado vientre, el pubis que tenía la espesura de un nido y se adentró a oscuras en un abismo de insondables sensaciones. Tomó su miembro haciendo pinza con los dedos y, al advertir que crecía, lo encerró amorosamente en la palma de la mano y lo agitó con fruición. Con una impaciencia y temblor primerizo, le ofreció el calor de sus muslos abiertos y lo aguardó tensa, conteniendo la respiración. Lo sintió penetrar en su interior con una potencia devastadora que la hizo gemir como una gata en celo, enamorada y feliz, maravillada porque su sabia naturaleza de mujer imprimía el ritmo conveniente a sus caderas, cadencioso al principio, fluido después, demorando hasta el último momento la explosión de placer de la que participaba todo su organismo.
El Sabio despertó delirando y con los ojos vueltos. La Maga se apresuró en aplicarle comprensas de agua fría sobre la frente y le dio a beber un jarabe de su invención. Repitió el tratamiento varias veces a lo largo del día, pero no consiguió bajarle la fiebre. A media tarde, su estado empeoró tanto que temió lo peor. Tuvo un vómito de sangre y su pulso era tan débil que le costó un gran trabajo tomarlo. Lo vio dormirse de nuevo y se dispuso a pasar una larga madrugada de incertidumbre y desvelo. Le afligía la idea de haber forzado a un moribundo, de quien ignoraba hasta su verdadero nombre. Lentas y densas, veía pasar las horas y circular las sombras en el interior de la cabaña. En el duermevela, le escuchó pedir agua con un hilo de voz casi imperceptible. Pensó que era una buena señal, que en su organismo ya hacía reacción el brevaje. Hizo gotear un trapo húmedo sobre sus labios. Sin premeditación, más bien como si pretendiera que le confiara un secreto, le preguntó por su nombre y obtuvo una respuesta confusa y débil. Volvió a repetir la experiencia con resultado alentador, a
pesar de que sus palabras eran más bien gruñidos o quejas. El empeño y algo de imaginación le ayudó a resolver el problema de
45
la incoherencia, aplicando un sentido lógico a todo lo que escuchaba. Dedujo que se llamaba Adolfo, Rodolfo, Ernesto o Alberto, o tal vez se trataba de un nombre compuesto. Conoció también su primer apellido, Martín, que era militar y que horribles crímenes de guerra le obligaban a una vida clandestina bajo una identidad falsa. Esta revelación la dejó tan confundida y triste que perdió el interés por continuar preguntando. Sentía como si las confesiones la distanciaran, sin remedio, de ese hombre viejo y enfermo, en cuyo rostro parecía reconocer ahora a su enemigo de siempre. No pensó en si misma, en la fatiga y el miedo que había pasado mientras huía de las hordas fascistas, sino en sus compañeros y compañeras, presos o fusilados. Decidió abandonarlo a su suerte, convencida que no sería ella quien lamentara que muriera consumido por la fiebre y debilitado por la inapetencia. Ensilló la mula torda, lleno las alforjas de abundantes provisiones y abandonó Caño Ronco bajo la luz dubitativa del alba.
Alentaba la idea de rehacer su vida en una gran ciudad, donde nadie conociera su vinculación política con los partidos y sindicatos de izquierda. Tenía víveres para cuatro o cinco semanas, un tiempo que consideraba suficiente para cruzar la llanura. A falta de otras referencias más fiables, se dejó llevar por lo que le indicaba la baraja que extendía cada noche sobre la arena, al calor de una fogata. Se mantuvo animosa hasta que comenzó a sentir trastornos en su organismo. Era obvio que había enfermado y que esto hacía doblemente peligrosa su aventura. Pensó que la jaqueca era debida a una posible insolación, los vómitos los achacó a la falta de regularidad en las comidas y los mareos los consideró producto de la debilidad. Pero al faltarle la menstruación por segundo mes consecutivo, tuvo que asumir que estaba embarazada. Superó una crisis de mala conciencia a base de admitir que de nadie era la culpa sino suya y que nada adelantaría lamentándose. Esperó a que la tercera falta –y la incipiente deformación del vientre- le confirmara el diagnóstico, para plantearse la posibilidad de volver a Caño Ronco. Consultó a su orgullo y descubrió que no hallaría un modo de doblegarlo, ni de superar el miedo a volver y encontrar un esqueleto o un cadáver momificado sobre la estera. Las siguientes semanas su estado empeoró, se le hincharon las piernas y algo tan elemental como andar, agacharse o dormir, le costaba sudores de muerte. La desnutrición le cambió el rostro, ahora más afilado,
destacando los pómulos y el mentón bajo el pellejo apergaminado. El parto se anunció con dolores prematuros de vientre, en un
46
momento de tan profundo desánimo y tan precaria voluntad que pensó en el suicidio. Fue sólo una idea pasajera de la que renació purificada y con el firme deseo de luchar por el hijo que llevaba en sus entrañas. Junto al cauce seco de un arroyo, hizo un lecho de cañas y hojas, se desnudó de cintura para abajo y se tumbó con las piernas muy abiertas. Era noche de luna clara y el cielo estaba estrellado. Soplaban rachas intermitentes de viento y arena que azotaban su piel desnuda. Apretaba los dientes en cada contracción y procuraba sufrir en silencio. Sobre la posibilidad de morir desangrada, prevalecía en su ánimo la idea de que sería un parto normal, uno de los muchos que había atendido como partera. Respiraba profunda y acompasadamente, los músculos relajados, procurando mantener intactas las fuerzas para cuando llegara el momento de apretar. Conversaba consigo misma, dándose aliento, mordiéndose los labios, el cuerpo empapado en sudor, helados los huesos, las piernas acalambradas por el dolor, con la sensación que su vientre era un globo que podía estallar en cualquier momento.
¿Gritos? Los zíngaros apátridas detuvieron los carros. Un hombre alto, delgado, de cabello cano, hizo un gesto con la cabeza y dos de sus hijos abrieron las navajas. El mono comenzó a gimotear agarrado a los barrotes de la jaula de madera. La cabra se removió inquieta, babeando. Los dos jóvenes ascendieron, con sigilo, una duna y cruzaron el limo gris de un cauce seco. Al lado de un cañaveral, hallaron a la Maga en tan apurado trance que la coronilla del bebé asomaba entre sus nalgas. Enseguida dieron aviso al resto de la familia. Una mujer gorda, con aros en las orejas, comenzó a impartir órdenes que fueron obedecidas con celeridad y eficacia. Recogieron leña, pusieron a hervir una olla de agua, sacaron mantas, sábanas, trapos... La mujer, con la cabeza entre las rodillas de la Maga, le daba ánimo en un idioma que ella no entendía. Los minutos pasaban lentos y aumentaba el dolor y la fatiga. Le bañaba la cara un sudor salado que hacía lagrimear sus ojos. En el cielo despuntaba un día gris, de nubes desgarradas. La Maga preguntó si el bebé estaba sano, pero la extranjera, que lo tenía entre sus brazos, no entendió su pregunta.
La niña era lánguida y llorona y tenía un gran apetito. La Maga la cuidaba embelesada, mientras se dejaba conducir por los zíngaros. Suponía que el destino de aquellas buenas personas era una gran capital, pero pronto comenzó a sospechar que estaban irremediablemente perdidos. Por la noche, los veía reunirse en cónclave al calor de una fogata, señalaban las estrellas y discutían
47
hasta el amanecer. Dedujo que trataban de fijar el rumbo por la posición de los astros, pero dada la frecuencia con que lo rectificaban, era lógico pensar que se hallaban desorientados. Una noche de hambruna, sacrificaron la cabra, que era como un miembro más de la familia, y, entre lamentos y lágrimas, la devoraron con avidez de antropófagos a la pálida luz de la luna. Esa noche comprendió que acabarían degollando al mono y bebiéndose su sangre si antes ella no lo remediaba. Reunió a toda la familia y con palabras, señas y dibujos, les habló del valle de Caño Ronco con el mismo énfasis apostólico que ponía el Sabio en sus palabras. Les explicó que no lejos de allí, detrás de las montañas peladas, había agua y vegetación en abundancia y animales que podían ser cazados a lazo. Los zíngaros la escucharon sin pestañear, como si la historia no tuviera otra finalidad que entretenerlos. Observó que si continuaba insistiendo la tomarían por loca, de modo que renunció a convencerlos, con gran pesar e impotencia. Al día siguiente, anunció su despedida, cosa que hicieron por ambas partes con grandes muestras de afecto.
LA CARROCERÍA del solemne Packart negro se balanceaba con estrépito sobre el pavimento de piedra. El motor rugía con ahogada resonancia en los últimos metros de la empinada carretera. El tubo de escape dejaba detrás una densa estela de humo negro. En el parabrisa delantero, sucio de polvo y de diminutos insectos reventados, se recortaba la silueta de una torre en ruinas, sobre el fondo azul del cielo. Una súbita explosión precedió al hundimiento de los amortiguadores y los costurones de la chapa se estremecieron con un chirrido de hierros forzados, antes de recuperar el coche la posición horizontal. El paisaje que se veía por el cristal delantero ya no era el mismo: ahora cruzaban por una plaza con almendros polvorientos y con un monumento en el centro a un abanderado de la reciente Guerra. En el aire diáfano del mediodía se mezclaba el olor de la jara y el romero con el de las confituras recién horneadas y el de los saladeros de chacina. Una doble fila de casitas bajas y encaladas se alineaban a ambos lados de la carretera, por la que rodaba el Packart a buena velocidad. El traqueteo de la chapa atraía la mirada de los transeúntes: mujeres vestidas de negro hasta los tobillos, con la cabeza cubierta con un pañuelo del mismo color, que regresaban o iban al mercado de
48
abastos o al lavadero público. Al ver pasar el coche, dejaban en el suelo la cesta o el cántaro, se persignaban deprisa y decían ¡Ave María Purísima!, como si en el auto hubieran visto representada la imagen del mismísimo diablo. Hombres flacos y cohibidos, con barba de varios días bajo la gorra de pana, detenían las bestias cargadas de haces de leña y se apoyaban un instante en el cayado para ver pasar el Packart. Instintivamente, relacionaban al pasajero, apenas entrevisto detrás de los oscuros cristales, con alguna autoridad militar que vendría a ocuparse de nuevo del problema de los hombres que andaban huidos en las montañas.
El Packart se detuvo ante la fachada de un edificio de madera de dos plantas. “La Posada del Jabalí”, rezaba en un letrero sobre el dintel de la puerta, cuyas batientes hacía oscilar el viento. Del interior del establecimiento llegaba un olor a leña quemada, a vino añejo, orégano, vinagre y oliva machacada. Salieron del coche y, mientras la Militara, en un discreto segundo plano, se dejaba envolver por la transparente claridad del mediodía, el Brigada se inclinó sobre la ventanilla delantera del coche, para tratar de convencer al Sargento Mecánico, Ruiz Rodrigo, que bajara a comer algo antes de regresar a Madrid. Éste rehusó abandonar el volante con el razonamiento de que cuanto antes dejara el Parkact en el taller del Parque Automovilístico, mucho mejor para todos, no fuera que hubiera recuento o tuviera que utilizarlo algún jefe. Además, en la Sierra oscurecía muy pronto y no quería correr riesgos innecesarios. Prefería ir despacio y con tiempo suficiente. El Brigada le ofreció un cigarrillo y volvió a darle las gracias por el gran favor que le había hecho. El problema de racionamiento de gasolina y las limitaciones en los desplazamientos hacia imposible conseguir un coche de alquiler en Madrid. Hizo ademán de recompensarle con dinero, pero el Sargento lo rechazó de malos modos, como si hubiera recibido una ofensa. Le restó importancia al favor, le estrechó la mano, saludó a la Militara y aceleró bruscamente, como si disfrutara haciendo derrapar los neumáticos sobre la grava del arcén.
Habían previsto pasar la noche en Cababuey, y partir hacia Caño Ronco al amanecer del día siguiente. Un baño de agua templada les limpió el cuerpo del sudor y la fatiga del viaje. Reposaron unas horas en una alta cama matrimonial de madera noble y, a media tarde, bajaron al comedor dispuestos a dar cuenta de algún plato típico de la Sierra. Efraín Márquez, el posadero, un leonés sencillo y locuaz, les preparó una cazuela de jabalí que resultó de su total
49
satisfacción. Durante el café –que no era tal, sino un sucedáneo que dejaba en el paladar un sabor dulzón como el regaliz-, el Brigada invitó al posadero a acompañarlos.
-¿De vacaciones?-, preguntó el bueno de Efraín.
-Vamos hacia Caño Ronco-, respondió el Brigada.
-Ah.
-¿Queda lejos?
-Usted sabrá. Por estos pagos nunca hemos escuchado hablar de ese pueblo. ¿Cómo dijo usted que se llama?
-Caño Ronco. Debe quedar hacia el sur.
-Hacia el sur está la sierra, pero tal vez haya alguna aldea que se llame de ese modo. Quien mejor le puede informar es el Alcalde. Lo que no sepa don Sancho, no lo sabe nadie aquí.
El ayuntamiento era un modesto edificio de ladrillos vistos, con un escudo falangista atado con alambres a la reja de la ventana y la enseña nacional ondeando al viento. Tenía una mesa en un sombrío zaguán, donde el Alcalde despachaba lo asuntos, y hacia dentro ya era vivienda particular. Un ama de llaves les condujo hasta el corral donde don Sancho tomaba el fresco, sentado bajo una higuera. Bajo, regordete, dueño de un fino bigote y de unos ojos engañosamente mansos, el Alcalde era un hombre sin humor. Masticaba tabaco que sacaba de una petaca. Tenía hebras sueltas en la comisura de los labios. Escuchó el problema que le planteó el Brigada y lo solventó de un modo rápido y eficaz, como si le disgustara perder el tiempo en pleitos inútiles:
-Desde Sierra Ayllón a Tornavacas no existe ninguna población, aldea, villorrio, peña o puerto que se llame de esa forma. Si no me cree usted, pregunte donde quiera.
Evitó entrar en controversia, voceando al ama, a la que dijo que acompañara al caballero y a la señora hasta la puerta. La Militara, asombrada y confundida, se detuvo bajo el escudo falangista de la ventana y preguntó al Brigada si de verdad había comprando una casa. Éste respondió que sí, con un tono tan espontáneo y franco que ella no se atrevió a insistir en la sospecha del engaño. Presentó como pruebas irrefutables, sacadas de su bolsillo como de una chistera mágica, la llave de grandes dientes limados, el contrato en papel amarillento y la palabra del caballero que se la vendió, de quien recordaba que era bajo, obeso y calvo. La mujer que le acompañaba era sin duda su esposa, una señora de aspecto distinguido, pálida y delgada, que lucía un collar doble de rutilantes perlas. Había olvidado el nombre que pronunció, mientras le
50
estrechaba la mano desfallecida, pero su timbre de voz sonó convincente y extrañamente enérgico mientras hablaba de la casa. Nadie le había engañado. Caño Ronco existía y su compromiso por encontrarlo era ahora más fuerte que nunca. Añadió que partiría sólo, hacia el sur, en cuanto alquilara un caballo y metiera algunas provisiones en las alforjas. Ella trató de oponerse, diciendo que no se quedaría sola, esperando en un pueblo donde a nadie conocía. Pero el Brigada la convenció más con la firmeza de su mirada que con el razonamiento de que el viaje sería duro y no quería exponerla a pasar calamidades y peligros. Llegaron a la posada con semblante de pocos amigos. La Militara se retiró, con discreción, al dormitorio y el Brigada comunicó a Efraín Márquez su intención de alquilar una cabalgadura. Éste se ofreció a llevarlos a la herrería de Santiago Meseguer. Se despojó del delantal, se puso una vieja pelliza y un sombrero de fieltro y a los pocos minutos caminaban hombro con hombro por las calles céntricas del pueblo. El posadero, que era hombre a quien el silencio parecía ofender, se dejó caer de pronto con estos razonamientos:
-Los caballos del nombrado Meseguer tienen cobrada fama en muchas leguas a la redonda, y, de conocer su existencia, bien la podrían ganar en el mundo entero. Nada me va ni me viene en el reparto, si acaso, el orgullo de haberlos montado en alguna romería, pero no crea usted, señor militar, que exagero un ápice si le digo lo que pienso. Son ejemplares de tobillo tan fino como caña de bambú, veloces como el más ligero viento, resistentes como mulos y dóciles para montarlos como hembra enamorada. A mi juicio, más debieron haber nacido para exhibición y recreo de personajes ilustres, que supieron valorar sus cualidades, que para andar con el lomo cargado de bultos de un punto a otro de la Sierra.
Santiago Meseguer era un hombre de singular corpulencia, nariz roma, barba montaraz y modales tan descuidados como su aspecto. Era evidente que se encontraba más a gusto entre animales que con personas. No estrechó la mano del Brigada cuando este se la ofreció –lo midió con la vista- y no dejó de manipular el torno mientras le explicaba el motivo por el que quería un caballo.
-A Caño Ronco, ¿eh?-, dijo, mientras se limpiaba las manos en un delantal azul con grandes lamparones de boñiga y grasa. –No conozco ningún pueblo que se llame de esa forma, pero le alquilo
el caballo, siempre que deje usted en depósito una cantidad equivalente a su precio.
El Brigada no puso inconveniente en pagar por adelantado.
51
Pasaron a un corralón de tierra, donde picoteaban las gallinas en el estiércol, y el herrero le mostró cinco caballerizas en las que había otros tantos caballos, para que eligiera el que fuera de su gusto. Él confió la elección a criterio del posadero. Éste le aconsejó que se llevara a “Galán”, el del pelaje blanco, porque era el mejor de todos. Santiago Meseguer apuntó que también era el más caro. Pero al Brigada no le importaba el precio. Le dijo que lo tuviera ensillado para dentro de una hora.
En la calle, al verse de nuevo a solas con su huésped, Efraín Márquez retomó el monólogo por donde lo había dejado:
-Es sabido, señor militar, y usted está llamado a ser testigo de lo que afirmo, que los caballos del herrero Meseguer son una institución en la Comarca. Su presencia viene a reparar la falta de autobuses y trenes. ¿Cómo de otra forma podría usted desplazarse a ése pueblo tan mentado? No es que uno quiera indisponerse contra quienes no puede luchar, pero en confianza le diré, señor militar, que en cuestión de transportes estamos igual o peor que en siglos pasados. Y aunque yo sé que no es fácil hacer del monte carretera, sospecho que más hay que culpar de la situación a la desidia de las autoridades que a los antojos del terreno. Bástele saber para su conocimiento que ni éste ni otros pueblos de la zona conocieron la Guerra, de intransitables que estaban los caminos.
Ponía el énfasis, apasionado y mediocre de un cronista local denunciando una larga lista de agravios y reivindicaciones no escuchadas por las autoridades anteriores, y manifestando su desconfianza hacia las intenciones del nuevo Gobierno surgido de la Guerra, que tal vez mantendría el aislamiento de la Comarca, en beneficio de los pueblos próximos a Madrid. En la misma puerta de la posada, el Brigada le hizo un gesto con la mano, indicándole que no tenía tiempo de escuchar nada más. Le hizo saber que se ausentaría una fechas, cuatro o cinco a lo sumo, y que confiaba que durante ese tiempo atendiera a su mujer en todo lo que precisase. A su regreso, ajustarían cuentas. La buena disposición del posadero le liberó en parte de la preocupación de tener que dejar en un lugar extraño a la Militara, a quien halló recostada en la cama, de perfil, con una pierna extendida y la otra doblada por la rodilla, apoyada sobre el codo y con la mano en la nuca. Llevaba puesta una corta enagua con una tira de encajes transparentes en los bajos y sobre los senos. Se había escaldado el pelo y pintado los labios de rojo y los ojos de negro. Parecía como si se hubiera propuesto huir, prematuramente, de la soledad, renovando su aspecto marchitado
52
por las horas de viaje y el desengaño. O tal vez quería que durante su ausencia la recordase así: joven y hermosa, incitándolo desde la cama con el parpadeo parsimonioso de sus largas pestañas rizadas. Pero él la miraba con más ternura que pasión, como si de pronto le importase más lo que su corazón le ocultaba que lo que le insinuaba la tersa piel de sus muslos entreabiertos. Sabía que había llorado, que estaba triste, que su risa era una ambigua concesión teatral. Se sentó junto a ella, le acarició el cabello y la espalda, la besó en los labios y le dijo, con un tono de voz confidencial, que todo saldría como le había prometido, que la haría su esposa, que tendrían una hermosa casa y que la llenarían de niños. Ella daba mansos cabezazos de aprobación a todo cuanto escuchaba. Le dijo que le había preparado un bolso con algunos enseres personales. Volvieron a besarse y él le prometió que en dos o tres días estaría de regreso.
Atado al dintel de la herrería, estaba “Galán”, magníficamente enjaezado. El brillo de su áspera piel y sus limpias y ordenadas crines revelaban que el herrero le había pasado un cepillo con agua y jabón. Llevaba una flamante silla de cuero repujado y de sus flancos pendían una alforjas del mismo material. Pagó lo convenido y rechazó la entrega de justificante porque entre hombres vale la palabra. Montó a “Galán” y picó espuelas. En cuanto le dejó floja la rienda, el caballo agarró un trote alegre y ligero y, sin amilanarse ante los fuertes repechos y profundas quebradas, fue adentrando al jinete en las entrañas de la Sierra.
EL CAPITÁN de Intendencia, Carlos Augusto Rivera, desempeñaba un cargo sin relevancia en un departamento del Ministerio del Ejército, cuando escuchó hablar por primera vez de un misterioso enclave donde estaban concentradas fuerzas rojas con el objetivo de atacar Madrid. Esta información confidencial, susurrada en su oído tras la penitencia del amor con una compañera obesa y entrada en años, pero en excelente situación profesional para sacarlo del cargo secundario en el que se hallaba estancada su carrera, sólo consiguió arrancar de sus labios una compasiva sonrisa. Era tan absurda esta posibilidad que enseguida la asoció al
efecto del vermouth que ambos ingerían para estimular su decadente relación.
En los ambiciosos planes del Capitán Rivera, entraba la
53
rehabilitación de su carrera, que unos años antes había sido considerada como una de las más brillantes y prometedoras del Ejército. Captado por el Servicio de Información Militar cuando era cadete en Zaragoza, realizó su primera misión en los comedores y patios de la propia Academia, pulsando la opinión de sus compañeros en torno a cuestiones políticas y sociales, denunciando a quienes tenían ideas izquierdistas o simpatizaban con el movimiento obrero. En los archivos de la Jefatura Central del Estado, figuraba con ficha abierta, número 1026, una foto suya en el ángulo derecho, 1,76 metros de estatura, complexión atlética, sin defecto físico, inglés hablado y escrito; becado por la Universidad de Altos Estudios de Espionaje de Devonshire (Inglaterra), era experto en dactiloscopia, microfotografía, psicología aplicada, códigos secretos e interrogatorios de presos. En nota aparte se le describía como un buen dominador del sistema nervioso, de sangre fría, astuto, racional, buen patriota, con dotes de organización, culto, afable y decidido. Había trabajado como agente del General Mola en los preparativos del golpe de Estado de Julio del 36, pulsando la opinión de las distintas unidades y destacamentos en la zona de Cataluña. El Alzamiento le sorprendió en Barcelona, tratando de hacer llegar al General Godet una lista con los Jefes Militares a eliminar, porque podían poner en peligro el éxito de la sublevación. No llegó a tiempo, pero compensó el fracaso infiltrándose en el Ejército de la República, donde ascendió en dos años a Teniente de Asalto. Pasó a la zona nacional importante información sobre producción de material de guerra, abastecimiento de unidades de vanguardia, situación de polvorines y despliegues de fuerzas. Estando en Barcelona de permiso, recibió de uno de sus enlaces, por el método de la estafeta, una nota que parecía escrita en tinta simpática. La sometió a diversos procedimientos químicos sin conseguir devolverle una coloración que la hiciera legible. Al día siguiente fue detenida Carmen Tronchoni y desmantelada toda la red de espionaje a la que también él pertenecía. Su incapacidad para descubrir que la nota había sido escrita con zumo de limón y que hubiera bastado con hacer pasar un plancha caliente, por debajo del papel, para que apareciera como tinta normal, permitió al Ejército de la República uno de sus mayores éxitos de contraespionaje. En 1.938, incorporado al Bando
Nacional, el Capitán Rivera fue destinado a una unidad especializada en interrogatorio de militares enemigos. Aunque conocía todos los métodos clásicos de torturas –insomnio, hambre,
54
sed, deslumbramiento, oscuridad...-, era partidario de romper la resistencia de los presos con métodos brutales. Utilizaba de modo habitual el gato de las nueve colas de Mac Allister, y rehabilitó el uso de grandes dosis de droga, como el Pentotal, para desintegrar, mentalmente, a los detenidos. Sus prácticas fueron consideradas homicidas por sus propios compañeros y contrarias al interés general del Estado, porque no sólo no conseguía arrancar confesiones importantes a los presos, sino que su arrogancia y desprecio hacia los reos hacían que éstos se replegaran y prefirieran morir antes que decir una palabra. Destituido del cargo, fue recuperado por la Jefatura Central de Información y destinado a la Comisaría General de Abastecimiento y Transportes, para que informase sobre la actitud delictiva de algunos funcionarios de este Organismo, que repartía miles de toneladas de productos básicos, a través de las cartillas de racionamiento. El Capitán Rivera se plegó pronto al soborno de siniestros personajes sin escrúpulos, que dominaban los bajos fondos de Madrid. La estrategia consistía en el desvío hacia almacenes clandestinos de docenas de sacos de azúcar, leche, jabón, chocolate, aceite, huevos, pastas..., y de hacerla figurar en albaranes falsificados como si hubieran sido entregados a centros benéficos para su distribución. Recibía un porcentaje limpio sobre el valor de la mercancía, que era sensiblemente inferior al que pagaban después en el mercado negro. Comenzó a llevar un tren de vida demasiado alto para sus ingresos. Acudía al Almacén General en coches distintos, a veces un flamante Ford 1936 y otras al volante de un moderno Wanderer deportivo. Compró una lujosa casa en pleno Madrid de los Austrias y se hacía acompañar de hermosas mujeres por los mejores locales de alterne de la ciudad. El propio Comisario General lo denunció por apropiación indebida de bienes del Estado. El Jefe del Ministerio de la Gobernación ordenó que se le apartara del cargo y que se requisaran sus propiedades. De la noche a la mañana, se vio inmerso en un procedimiento jurídico-militar, previo al Consejo de Guerra. No perdió los nervios en ninguno de los interrogatorios a los que fue sometido. Admitió haberse beneficiado con moderación del cargo, para crear una impresión delictiva de su persona que le facilitara la entrada en el mundo de la delincuencia organizada.
Reconoció pertenecer al Servicio de Información del Ejército, pero se negó a confesar para quién trabajaba. Ofreció al Jefe del Ministerio de Gobernación una lista de militares y políticos implicados en la red de sobornos. Éste la rechazó alegando que
55
tenía que consultarlo con altas instancias. La respuesta le llegó unos días más tarde: no habría proceso, el caso sería sobreseído por falta de pruebas, pero sus bienes serían incautados por tener una procedencia ilícita. Él aceptó resignado la incongruencia como un mal menor.
Calificado en informes secretos como incompetente para cargos de responsabilidad, el Capitán Rivera fue destinado a un puesto irrelevante del Ministerio del Ejército. Pero continuó vinculado al mundo de la delincuencia, dirigiendo en la sombra una red que controlaba buena parte de los productos, considerados de lujo, que circulaban por el mercado negro de Madrid. El uniforme le daba una cierta autoridad entre la mafia, era como un seguro contra cualquier traición o arbitrariedad. Por una razón de conveniencia, mantenía también su relación sentimental con Sigfrida Herrera, una mujer que había pasado sin pena ni gloria de la barrera de los cincuenta, atada a la responsabilidad de su cargo en el Ministerio, y que actuaba como si supiera que sólo podría retener al Capitán en su cama mientras la considerase objeto de su utilidad. Por esta razón, le confiaba el contenido de importantes documentos secretos. El último era que un batallón completo, al mando del Teniente Coronel, Rodofo E. Martín, había desaparecido sin dejar huellas en una expedición contra el santuario comunista de Caño Ronco. Esta noticia le pareció mucho más verosímil que la anterior, porque la señorita Herrera aportaba nombres, fechas y lugares concretos. Sin una finalidad expresa, pero intuyendo oscuros beneficios, le pidió a su amante que lo mantuviera informado de cuanto fuera aconteciendo.
La noche en la que la señorita Herrera le confirmó que la desaparición en Gredos de varios agentes del Servicio de Información había frenado la búsqueda de Caño Ronco, comprendió que era el momento de actuar. Escribió una conmovedora instancia en la que reconocía y hacía acto de contrición de su errores y faltas menos graves, matizando que con este acto de sinceridad proclamaba, enérgicamente, su arrepentimiento. En otro apartado del respetuoso escrito, confesaba que su mayor ambición era demostrar de nuevo su lealtad, patriotismo, disciplina y espíritu de sacrificio, cuando se trataba de la noble tarea de librar a España de sus enemigos marxistas. Convenció a la señorita Herrera para que tramitara la instancia sin respetar el cauce ordinario, esto es que, saltándose los sucesivos escalones jerárquicos, la hiciera llegar al General Jefe del Servicio
56
de Información Militar. En el fondo, trataba de provocar un pequeño golpe de efecto que pusiera de nuevo en órbita su carrera militar. Sabía que el expediente de Caño Ronco había vuelto al sótano del Ministerio y que su pretensión no iba a ser considerada. En sus cálculos no entraba jugarse el pellejo en una misión arriesga e incompatible con sus lucrativas actividades privadas. La instancia despertó la curiosidad del General Campanella, quien no sin ironía ordenó a su Jefa de Departamento, la señorita Herrera, que concertase una entrevista con el intrépido Capitán.
En la antesala del despacho, el Capitán Rivera fue cacheado y obligado a dejar el arma reglamentaria y la documentación. Llevaba puesto el uniforme de paseo y lucía un rasurado perfecto y un milimétrico corte de cabello. Un enérgico taconazo hizo levantar los ojos del General del portafolio negro, donde andaba atareado en firmar varias órdenes y escritos. Impasible escuchó el timbre de voz, firme y sereno, que utilizó el Capitán para su presentación. No le autorizó a modificar la posición de firme por otra más descansada, pero con un gesto de su mano le cedió la palabra. El severo protocolo no amilanó a su subordinado que, sin dudarlo un segundo, desplegó una estrategia concebida desde un profundo patriotismo idealista, vacuo de contenido, pero muy representativo de la educación militar que había recibido. Con retórica grandilocuente, en aparente desorden, manejó conceptos tan simbólicos como Unidad, Grandeza, Independencia, Soberanía, Moral, Familia, Religión y Patria. El General le escuchó sin interrumpirlo, pero con una expresión aburrida y desdeñosa en el rostro, como si pretendiera disuadirlo con este gesto del absurdo e innecesario circunloquio. Dejó entrever su mal humor, golpeando la mesa con el puño, al tiempo que le preguntaba por qué puñetera razón le hacía perder el tiempo. Pero el Capitán, que había previsto la posible ineficacia del discurso, pronuncio con tono demorado y solemne el nombre de Caño Ronco, como si invocara un conjuro que calmaría el mal genio del General y lo predispondría a ser comprensivo y tolerante con su persona. Por lo pronto, consiguió enmudecerlo y que se le quedara mirando con los ojos muy
abiertos, como si no comprendiera la clave del equívoco. Cuando escuchó que se ofrecía como agente voluntario para conseguir información sobre el enclave rebelde, hizo un gesto con la mano para que cambiara la posición de firme por la de descanso. Le preguntó que cómo había tenido acceso a una información tan confidencial. Él sonrió halagado. Respondió que, a pesar de no
57
estar en activo como agente, aún conservaba una amplia e importante red de contactos. Como si quisiera rebajarle los humos, o ponerlo en un aprieto, el General abrió el expediente que tenía sobre la mesa y dijo que, según constaba en la ficha 1026, el agente Rivera había prestado excepcionales servicios al Estado en el campo del espionaje. En un tono irónico, le preguntó si tenía alguna relación con ese personaje. El Capitán, que intuía que lo estaba conduciendo a un terreno comprometido, respondió que siempre había intentado cumplir con humildad las tareas que le habían asignado sus superiores.
-¿Siempre?
-Sí, señor- respondió el Capitán, un tanto desconcertado.
-Comisaría General de Abastecimiento y Transportes. Un mal asunto, ¿verdad, Capitán?. Parece que incumplió usted órdenes en provecho propio.
El Capitán le explicó que se trataba de un malentendido. Es cierto que había aceptado algunos sobornos, pero sólo para introducirse en una trama mafiosa organizada. Aún así, admitía que estas no eran las órdenes que había recibido. Quería rehabilitarse, servir a la Patria en otras misiones arriesgadas y difíciles y si era en la de Caño Ronco, mucho mejor. El General le respondió que no podía dar cobertura oficial a su petición, porque ni siquiera estaba confirmada la existencia del santuario comunista llamado Caño Ronco. Tenían el testimonio afirmativo de algunos oficiales republicanos, pero como el Capitán Rivera sabía muy bien, ya que era un experto en interrogatorio de presos, a veces los agentes utilizan medios brutales para obtener declaraciones orientadas de antemano en un determinado sentido. De todas formas, algo tenía que haber en las malditas montañas de Gredos, ya que a los oficiales allí enviados no podía habérselos tragado la tierra. La cúpula militar se encontraba muy sensibilizada con este asunto, que ya se había cobrado un alto tributo en sangre joven del Ejército. Pero el Capitán tenía que comprender que cualquier iniciativa, orientada a recabar información, sería a título personal. El Capitán Rivera dio un paso al frente, como si aceptara sin reserva lo que le acababa de sugerir. El General Campanella, educado a la antigua usanza, valoraba mucho estos gestos simbólicamente heroicos y hasta se emocionaba con ellos, de modo que le invitó a sentarse, encendió un cigarrillo y dio una profunda y reflexiva calada. Tal vez tratando de que su subordinado se sintiera menos tenso, más confiado, le contó que había leído en la prensa que unos
58
quincalleros de Madrid, falsificaban monedas de cincuenta pesetas con moldes de escayola y fundiendo la aleación en una sartén. Parecía inverosímil, pero era tan cierto que casi se hacen ricos. Sonrieron. El General recuperó la compostura y le ordenó guardar la más absoluta reserva sobre lo que habían hablado. En un sobre lacrado le haría llegar algunas instrucciones de obligado cumplimiento. Le deseo suerte en su nueva misión. La iba a necesitar.
59
Cinco.
LOS HERMANOS BERREÑAS TENÍAN el aire torvo y retraído de quienes sufren persecución y padecen crianza en montes solitarios. Cortados por la misma vara de medir, no muy generosa en estatura y lozanía, eran morenos, fuertes, velludos, llevaban un machete mohoso en la cintura y un fusil cruzado sobre el torso desnudo. Respondían al nombre de Elpidio, Casimiro, Pablo y Lorenzo, y andaban extraviados por la llanura. La Maga, quebrantada por el peso de su hija, les ofreció conducirlos al valle de Caño Ronco si, a cambio, le permitían acomodarse bajo la loneta agujereada de un carromato del que tiraba un burrillo matalón. Elpidio, que era el mayor de los cuatro, cerró el trato con el fuerte apretón de mano con el que solía sellar sus acuerdos de guerra. El dolor hizo que a la vieja vidente se le cortara la respiración y se le saltaran las lágrimas. El trayecto era largo y a la indiferencia y recelo de las primeras horas, siguió una actitud algo más abierta y confiada por parte de los hermanos Berreñas. Le contaron que habían pertenecido a la aguerrida Brigada de “Los Conmilitones”, emboscada por la Guardia Civil en los Campos de Monroy, diezmada por tropas de regulares en Ruinas de Sansueña, y dispersa y fugitiva al fin en la Sierra de San Pedro. Después de algunos intentos por reorganizarse, orientaron su pasos hacia el Este, tratando de refugiarse en la frontera con Portugal. No comprendían cómo, de la noche a la mañana, se habían visto engullidos por un territorio contra el que nada podía hacer la voluntad o la memoria. La Maga les hizo fijar la mirada en el horizonte de montañas desgastadas, como si quisiera invitarlos a la reflexión y a la esperanza. Pero para los Berreñas, que eran buenos conocedores de la Región Extremeña, las fértiles tierras que la vidente llamaba Caño Ronco, era en realidad las del Valle de Jerte o de los Cerezos, que de ambos modos era conocido por tierras de Cáceres.
Las ruedas del carro botaban sobre las piedras del empinado sendero. Del musgo y las rocas fragmentadas, surgían atemorizantes culebras, escorpiones y lagartos. Los rayos de sol caían, verticalmente, sobre sus cabezas. El cielo era azul, veteado de nubes blancas y esponjosas. El aire era húmedo y frío en la
60
cumbre. Sobre la línea ondulada de las montañas, se perfilaba el horizonte, vaporoso y celeste. El sendero se cortó bruscamente, sobre una escarpada pared rocosa. Los hermanos Berreñas saltaron alborozados al contemplar el paisaje que se ofrecía ante sus ojos: vegas y huertas, bosques de hayas, chopos y sauces. El semblante intrigado y severo de la Maga les hizo enmudecer de golpe. Entre jirones de niebla, veía la amplia extensión de tierra removida, despedregada, limpia de jara y brezal, sobre la que se levantaban rígidas estructuras de madera, ordenadas de un modo simétrico en torno a lo que serían las futuras calles del pueblo. Observó que del techo de la cabaña del Sabio, salía un humo denso y gris. La invadió un vago sentimiento de intimidad profanada y de culpa. Tranquilizó a los hermanos Berreñas, diciéndole que quienes se afanaban en abrir zanjas y clavar puntillas, eran gente que habían luchado también por la República.
La Maga bajó con su hija en brazos, precavida y temerosa porque la arenilla y las piedras sueltas podían hacerlas rodar por la pendiente. Cruzaron el rústico puente, rodearon un corralón de estacas, alterando por momentos la armoniosa convivencia de los animales. Olía a estiércol y madera verde recién cortada. Entre los juncos de la orilla, sobre pulidas y blancas piedras, tomaban el sol grandes galápagos, cuyo caparazón, negro y bruñido, despedía reflejos azulados. Jóvenes lavanderas cantaban tonadillas de amores y desengaños, con los nudillos y las rodillas enrojecidas por el frío y la humedad del agua. Los hermanos Berreñas se acercaron a un hoguera sobre la que hervía un gran caldero de carne y hortalizas troceadas. Lo custodiaba una anciana de saya larga y pañuelo negro en la cabeza. Se hallaba acomodada sobre un tronco derribado, y, a ratos, se levantaba para remover el humeante guiso. Elpidio, Casimiro, Pablo y Lorenzo, miraban a la vieja y al caldero, con la boina estrujada entre las manos. Ésta se levantó refunfuñando y llenó, uno tras otro, hasta cinco cuencos. Una pandilla de zagales, desgreñados y medios desnudos, no quitaban ojo a los recién llegados. En el aire vibraba el sonido puro del azadón y el hacha. La Maga preguntó a la vieja por el Sabio. Ésta respondió que no conocía a nadie que se llamara de ese modo. La vidente insistió en que era el hombre que mandaba en Caño Ronco. La anciana dijo que a quien debían de ver cuanto antes era a José Florencio Martín, para que le tomara los datos personales y le asignara una parcela y tierras para cultivar. Hasta tanto tuvieran una vivienda levantada, tendrían que dormir bajo las ramas de un
61
sauce, bien envueltos en una manta, si es que la traían, o en algún carromato desocupado y con toldo que les protegiera del relente. Elpidio dijo que estaban acostumbrados a la dureza de la montaña y que para ellos el Valle de los Cerezos era un paraíso. “Porque estamos en el Jerte, ¿verdad?”, insistió. La anciana lo miró desde su experiencia de muchos años.
-No lo sé con seguridad –respondió-, pero para mí que estamos en la Sierra de los Cuernos del Diablo.
La Maga les dejó discutiendo sobre el lugar donde se hallaban que, a juicio de los hermanos Berreñas era en la Cuenca del Tajo, en un valle regado por las transparentes y frías aguas del Jerte. La vieja se limitaba a mostrar con socarronería su desacuerdo. A la vidente, tanto árbol derribado, tanta casa levantada, tanto trasiego y actividad la tenían confundida y contrariada. Le urgía encontrar al Sabio para reivindicar los privilegios que le confería los meses de fraternal convivencia y amistad. La cabaña había sido su hogar, allí había vivido y trabajado, no iba a dormir a la intemperie con la pequeña Juana, que era también hija del Sabio. Consideraba imperdonable el haberlo abandonado cuando se hallaba moribundo en el lecho, pero estaba segura que era un hombre demasiado noble como para que en su corazón anidara resentimiento alguno ni deseos de venganza. El entorno de la cabaña no había cambiado mucho. Apenas cruzó la empalizada de maderos podridos, su pies se hundieron en barro y estiércol hasta los tobillos. El cobertizo tenía el techo arrancado, sin duda como consecuencia de algunos de los frecuentes temporales de agua y viento. La puerta estaba abierta y en torno a una rústica mesa, cerca de la chimenea, discutía el Sabio y dos hombres, uno grande y fuerte y otro pequeño y flaco, sobre la necesidad de levantar un silo para el grano y el forraje antes que llegara el invierno. Dudó entre interrumpirlos tosiendo o golpear la puerta con los nudillos. Optó por lo primero y los tres hombres giraron la cabeza sorprendidos, pero fue el Sabio, tras un breve titubeo, el único que se levantó. Con ademanes relajados se acercó hasta donde la Maga le mostraba a la niña sin el menor disimulo. “Es tu hija”, dijo, con las pupilas iluminadas de felicidad, como si lo invitara a compartir la dicha del reencuentro. No le extrañaba que el semblante del Sabio reflejara un considerable desconcierto, pero suponía que reaccionaría al cabo de unos segundos, tomaría la niña en brazos, preguntaría su nombre y se la mostraría orgulloso a los hermanos Martín. Pero el Sabio ni siquiera la miró. En la Maga si se fijó, pero de un modo distante y
62
frío, como si tratara de establecer una preventiva distancia entre ambos. Respondió preguntando: “¿A qué ha venido usted?”. Parecía querer vejarla, que supiera que no había olvidado y que
nada podía esperar de él.
-A nada, olvídelo- dijo la Maga, con una sonrisa hipócrita en los labios-. Bueno, si acaso, haga algo para que mi hija y yo pasemos la noche bajo techado.
El Sabio respondió que nunca había utilizado su influencia para beneficiar a nadie y que continuaría sin hacerlo. Existía un reglamento que no contemplaba ninguna situación excepcional. Nadie había muerto por dormir en la ribera, aunque comprendía que resultara incómodo hacerlo. En todo caso, que apelara a la solidaridad de las familias que ya tenían levantada una vivienda.
AHORA PODÍA ver sin pasión lo que había sido su vida, activar el circuito íntimo de la memoria sin miedo al reencuentro con el pasado, evocado en frío como una relación de miedo e indiferencia con su madre, la Maga, y de desaires e injurias con su supuesto padre, el Sabio, e identificar a partir de estos descubrimientos las razones últimas de unas palabras o hechos que, entonces, parecían provocados por un conato de rebeldía adolescente y no como una consecuencia del olvido y el desafecto. Se rescataba a sí misma de la opresión del recuerdo como el orgullo fortalecido, como se fortalecen las razas marginadas con las injusticias y desprecios de las estirpes que la subyugan. Había madurado mucho y deprisa, cocida en el fuego lento de la lectura y la reflexión, avanzando firmemente hacia el conocimiento de su propia personalidad, que de ninguna forma era atolondrada, dispersa y evasiva, como ella misma había creído a lo largo de toda su adolescencia, antes de sacudirse el polvo de la superstición y los complejos, y viera que ocultaban un proyecto de mujer emprendedora, laboriosa, responsable y tenaz. Suya fue la iniciativa de poner en marcha unas fiestas populares en Caño Ronco. Comprometió en la tarea a las personas más influyentes del pueblo, a quienes identificó porque eran cabeza visibles en las tertulias y porque la gente acudía a pedir sus consejos. De acuerdo con ellas, pero imponiendo veladamente su criterio, elaboró un apretado programa de actos, pero dejando también un amplio margen para la improvisación y la inventiva del pueblo. Los jóvenes fueron los más bulliciosos y decididos a la
63
hora de participar en concursos, desfiles, regatas y espectáculos musicales basados en el rico y variado folclore de las tierras de España. Los vecinos se dieron a engalanar sus ventanas y terrazas con flores, macetas. mantones y colchas, y todas las familias tuvieron la ocasión de lucir sus habilidades culinarias en un
múltiple concurso gastronómico al aire libre. Se degustaron, gratuitamente, platos de migas, torreznos, tortas de harina, panes dulces, bizcochos azucarados, sopa de pan, castañas y obleas. De noche, iluminaron las calles con teas y encendieron docenas de hogueras, en las que echaron tanta leña que las llamas sobrepasaron los tejados. Mujeres garbosas y hombres enseñoreados paseaban por las calles cogidos del brazo, luciendo trajes y sombreros típicos de su tierra. Hubo un concurso de petanca y, quienes gustaban de emociones más fuertes, mantearon una cabra en mitad de la Plaza Mayor. En el sotobosque, jóvenes borrachos organizaron una cruel prueba de destreza, que consistía en pasar a galope tendido con un cuchillo en la mano, decapitando gallos sujetos por las patas a los tendederos de alambre. Hubo una fiesta nocturna de disfraces, en la que abundaron las máscaras de cartón y de madera, con participación de chirigotas y comparsas del más puro estilo carnavalesco. Dispuesta para la degustación pública, había mesas con calabazas, patatas, maíz asado, aguardiente y café. La madrugada del señalado como último día, después de vallar las calles del pueblo, soltaron una vaca brava enmaromada y la Maga tuvo que trabajar a destajo para curar las múltiples contusiones y reducir los huesos fracturados. Una modesta exhibición de fuegos artificiales clausuró el festejo, pero la parranda no cesó hasta varios días más tarde, cuando la escasez de bebidas y el agotamiento debilitó el entusiasmo de la gente.
AL SUR de Cababuey está la Sierra que da nombre a la Comarca. Aparte del mencionado pueblo, no existe un núcleo urbano de importancia en muchas leguas a la redonda: aisladas alquerías blanquean las dehesas de encinas, solitarias granjas recortan de improviso el áspero paisaje... El camino de cabra, que comienza a la salida del pueblo, muere a pie de una ruinosa ermita que corona la aplanada cima de un montículo. El abandonado santuario, antaño lugar de culto de peregrinos, cobijaba un rastro de basura maloliente entre sus piedras renegridas, huella delatora de que
64
había servido de refugio a intrépidos cazadores o a gente fugitiva de la justicia. La silueta del jinete se recortaba sobre el rojo del crepúsculo, mientras oteaba el horizonte, buscando indicios de
Caño Ronco. Clavó espuelas en los ijares de “Galán”, descendió la pedregosa ladera y se detuvo junto al cauce seco de un arroyo que dividía en dos partes la vaguada. Los cascos del caballo se hundían
en el limo reblandecido y rebotaban contra las rocas blancas y pulidas, con un seco ruido de metal que dilataba el eco. Atravesaron un paisaje de altísimas palmeras que parecían centinelas insomnes de los anchos pastizales dorados por el resplandor del crepúsculo. El viento era húmedo y frío, soplaba sobre un paisaje quebrado y ensombrecido. El crepitar de los insectos se apagaba poco a poco, sepultado por un silencio que tenía una misteriosa e insondable densidad. En un umbroso bosque de hayas se dispuso a pasar su primera noche en la Sierra: hizo un círculo de piedras, recogió leña seca, encendió fuego, masticó una hogaza de pan con fiambre y bebió largos tragos de ginebra para combatir el impudor del miedo. Intuía que estaba en un habitat intocado por el hombre, donde debía abundar, sin duda, el zorro, la víbora, la magnífica corza y el temible jabalí. El recelo le hacía oír ruido de ramas quebradas por todas partes y ver oblicuos resplandores fosforescentes suspendidos en el aire. Eran lobos y los escucharía aullar después liado en la manta, tan cerca del fuego que hasta percibiría el hedor animal de su aliento. No sería el único y más grave inconveniente de su fatigosa aventura. Se impuso una ruta temeraria que lo llevó a sondear la abrupta depresión de valles innombrables, donde un aire estancado de siglos sofocó sus pulmones y maceró su cuerpo hasta cubrir de llagas su piel. Profanó la cresta inmemorial de un pitón rocoso, sólo por el placer de rozar con sus manos los tiburones de algodón que navegaban por un cielo que tenía el color de las cloacas. En la humedad penumbra de un interminable bosque de castaños, vio mariposas gigantes sobrevolar su cabeza y bañar con el polvo de sus alas su cabello enmarañado de resina y sudor. El tiempo se convirtió para él en una referencia imprecisa y remota, a la que recurría a veces tratando de ordenar historias de antes de la Guerra, anécdotas entrañables de su infancia remota con las que paliaba la tragedia de tener que hacerlo desde las cumbres de una Sierra inhóspita. Extenuado e insomne, dejó que “Galán” siguiera una cómoda ruta de descenso por páramos desnudos, antes de asumir con indiferencia o resignación el mayor reto de su vida: cruzar una
65
inmensa superficie de rizada arena, cuyo límite se prolongaba más allá de la línea plana, curvada y celeste del horizonte. El viento arrastraba jaramagos secos que se enredaban en las patas del
caballo. Se vio obligado aprovechar todo lo que de comestible le proporcionaba la tierra: los tallos verdes, que al ser masticados desprendían una humedad que ayudaba a calmar la sed; las raíces de algunas plantas que, bien sacudidas de tierra, eran un excelente bocado para su estómago hambriento; los gordos lagartos, despellejados y dorados al fuego, llegó a ser un manjar muy apreciado por él. La ausencia de pastos y agua hizo que “Galán” perdiera su hermosa y robusta estampa. Una tarde, se derrumbó sobre la arena dando nerviosos hociqueos, que se extendían por todo su cuerpo, como si estuviera siendo sometido a fuertes descargas eléctricas. Le soltó la cincha, la silla de montar y las alforjas, y le acarició las crines enmarañadas y resecas mientras lo veía agonizar lentamente. Ni siquiera entonces pensó que podía haber sido víctima de un engaño. Decidió continuar a pie, porque creía, sinceramente, en la honestidad de la pareja que le había vendido una casa en Caño Ronco.
En su deambular por la llanura, tropezaba a veces con cenizas frías entre negras piedras, la rueda desvencijada de un carro, una herradura enmohecida, retorcidos botes y trozos de tela que arrastraba el viento. Estos esporádicos hallazgos lo sacaban por momentos de la atonía y el desánimo. Un trozo de camisa sudada, percibir en ella el olor humano, era un modo de alimentar el sueño de llegar algún día a Caño Ronco. Acariciar el óxido de una herradura o reavivar el fuego de unas cenizas que llevaban años apagadas, era ritos con los que exorcizaba los demonios que, también en forma de encuentros fortuitos, eran frecuentes en la llanura. En ocasiones sucedía que lo que hallaba en su camino era un cráneo horadado, la osamenta de una bestia de carga, la quijada de un perro o un montoncito de huesos mondos y azulados. Entonces perdía de golpe la entereza y pasaba muchos días lívido y taciturno, sumido en una profunda desesperanza. Pensaba que eran restos de personas y animales que, después de luchar hasta la extenuación, habían tenido que sucumbir al poder exterminador de la llanura. Pero lo más terrible era que nada le hacía pensar que avanzaba. El paisaje y el clima era siempre el mismo y el calor no menguaba con lo que, según sus cálculos, era la llegada de un nuevo invierno. La temperatura se repetía con tanta precisión que parecía regulada artificialmente. El caminar se convirtió para él en
66
una forma de ejercicio que realizaba por rutina, o porque la otra opción era esperar sentado a que llegara la muerte. Estaba roto y desmoralizado. Era como un muñeco mecánico al que se le estaba
acabando la cuerda.
Una mañana, bajo el cielo desteñido, vio a lo lejos una caravana
de bueyes cruzar la llanura. Eran varios carromatos cubiertos con lonas grises, enganchados unos a otros, de modo que era un solo hombre quien los conducía. Corrió, gesticuló, gritó, disparó al aire con su pistola reglamentaria y consiguió al fin que detuviera los carros. El boyero era un hombre joven y su semblante reflejaba una gran contrariedad. En el pescante, junto a sus piernas, había un perro echado. La estructura de tubos que circundaban las lonas estaba llena de jaulas de pájaros. Le ofreció una cantimplora, al mismo tiempo que le preguntaba que hacia dónde se dirigía. El Brigada bebió un largo trago de agua, se atoró y tosió, antes de responder sin dudarlo:
-A Caño Ronco.
.Ande, suba –dijo el hombre-; hacia ese mismo pueblo voy yo.
En los dos días que tardaron en llegar, apenas hablaron, porque el chamarilero, que dijo llamarse Juan María Iraujo, era un hombre serio y poco conversador. El Brigada se presentó con su nombre y apellidos, añadiendo con inequívoco orgullo su condición de Caballero Mutilado del Ejército. Le explicó que había comprado una casa en Caño Ronco, que pronto traería a su mujer, pues era su intención fijar su residencia en ese municipio.
-¿Cómo es el pueblo?- preguntó.
-Como todos, ya lo verá-, respondió el chamarilero.
DEJARON EN el cajón de su escritorio una nota anónima que decía: “La hija de Drácula morirá hoy a las once en las últimas butacas”. Reconoció la letra redondeada del Sargento Magallanes, un agente de enlace muy dado a interpretar con rigor teatral su trabajo. Buscó en la prensa del día el anuncio del cinematógrafo y halló que en el cine Capitol estaba anunciada la película que citaba la nota, interpretada por Gloria Holden y Otto Krugel, y que había una función a la hora indicada. Como preveía, halló a Magallanes en el fondo de la oscura sala, con gafas negras, sombrero y las solapas de la gabardina levantadas. Su aspecto era tan rebuscado que despertaba curiosidad y sospecha en quienes le veían. Le
67
entregó un sobre azul que contenía una nota informativa cifrada, que dejaba de ser secreta desde que algún cerebro privilegiado de Jefatura se le ocurrió adjuntarle el código con la relación de equivalencia de los números y palabras. Eso le reafirmó en su criterio de que, exceptuando al General Campanella, la Central de Información estaba dirigida por indignos botarates. La nota estaba
redactada en un tono impersonal y sin emplear fórmula alguna de cortesía:
NOTA INFORMATIVA:
“En las actuales circunstancias, se exige prescindir de informadores y confidentes cuya afinidad al Glorioso Movimiento y Patriotismo no haya sido suficientemente contrastada. Se recuerda que dado el carácter personal de la misión, no podrá ser utilizada la red del Ministerio ni de ninguno de sus órganos internos o externos, a excepción del que se señale como enlace ante la Jefatura Central. No se dará cobertura oficial, pero si una elemental dotación técnica –cámara fotográfica, radio-escucha e interceptor-, por lo que se acompaña recibo a canjear en el laboratorio que corresponda. A modo de recordatorio, se indican directrices prioritarias: situación geográfica del enclave, composición y número de fuerzas, clase de material de guerra, planos de zonas fortificadas, centros de comunicaciones, polvorines, localización de baterías... En una labor puramente defensiva, no se deben provocar situaciones que hagan peligrar la integridad física del comisionado...”.
El Capitán Rivera hizo un breve paréntesis en la lectura para encender un cigarrillo. Vestía traje militar y se hallaba tumbado sobre la cama. Sonreía ante el desconcertante humanismo que desprendía la nota informativa. Pensó que el General Campanella estaba realmente asustado. Lo reflejaba su ocioso consejo sobre el deber de cuidarse. No pensaba exponer su vida. Conocía la fórmula para parecer un héroe sin necesidad de correr absurdos riesgos. Continuó con la lectura:
“El enlace con la Central será el Coronel San Martín. En el contacto se utilizará como medio habitual el teléfono, y, en caso excepcionales, la radio de los puestos de mandos y destacamentos, bajo una contraseña, frecuencia y horario previstos, que figura en el reverso del documento y que serán, frecuentemente, cambiados para evitar captaciones enemigas. Los mensajes llevarán el encabezamiento de Monseñor Landa y se utilizarán códigos secretos que se hallen registrados en el Servicio de Información. Los contactos serán útiles para conocer en todo momento la
68
posición geográfica y los avances que vaya registrando la investigación. La obligación de no revelar la naturaleza de las
actividades incluye a otros cuerpos afines, ante los que, en caso de conflicto, se limitará la información a la contraseña y nombre del contacto en Madrid. El tiempo que dure la misión será computado a
efecto del servicio como un curso de preparación en la Academia Militar de Lisboa. La nota tiene una validez meramente informativa. Una vez memorizado su contenido, se ordena destruirla con fuego”.
Pensó en desaparecer esa misma tarde, pero le pareció una insensatez recoger sus cosas, introducirlas en una maleta y marcharse sin tener previsto alojamiento y destino. Además, recordó que tenía una cita nocturna con la señorita Herrera y, ante un rato de diversión garantizada, optó por quedarse en el pequeño apartamento alquilado de la calle Postas hasta el día siguiente. Estaba afeitándose en el cuarto de aseo, cuando llegó Sigfrida, envuelta en un abrigo de astracán negro, con el pelo recogido en un moño sobre la nuca y zapatos de tacón alto. Preparó dos vermouth mientras él terminaba de arreglarse. Por la puerta entreabierta del aseo, le veía adoptar gestos arrogantes ante el espejo sucio y descascarillado. Parecía muy satisfecho con su imagen, pero debía considerar que aún podía sacarle un mayor partido a su cabello negro, espeso y humedecido, y se demoraba en trazar una meticulosa raya y en alisarse el tupé sobre la frente. Lo vio frotarse por segunda vez la piel recién afeitada con una loción que dejó flotando en el aire un olor a jazmines marchitos. Escupió sobre el lavabo, a pesar de tener a su derecha la taza desconchada del retrete. Se miró y remiró, de frente y de soslayo, con sus pequeños ojos desleales. El desorden del apartamento era un fiel reflejo del carácter abandonado y apático del inquilino. Había botellas con restos de cerveza en los rincones, hojas de periódicos atrasados, columnas de libros, calcetines y calzoncillos blancos sobre las sillas, ceniceros llenos de colillas y vasos con un dedo de café o manchados de espuma, que dejaban un círculo de suciedad sobre el mueble al ser retirados. Sonriente, dando la imagen más rutilante de sí mismo, le dijo a la señorita Herrera que ya no era necesario que ejerciera de asistenta. Bebió un sorbo de vermouth, antes de añadir que se mudaba de apartamento, pero que por una elemental razón de seguridad, no podía decirle aún su nueva dirección. Ella puso cara de asombro, como si desconociera el motivo del súbito cambio. Que estuviese tranquila, pensaba contárselo todo, pero a su
69
debido tiempo. Ahora podía pasar al dormitorio e irse desnudando, porque si habían quedado era para hacer el amor. “O algo que se le
parece”, dijo ella, molesta por su falta de tacto, que por otro lado era habitual en su comportamiento. Se sentó en el extremo de un sofá floreado y se quedó fumando en silencio, expulsando el humo con un malestar y nerviosismo que él no parecía advertir. Ahora hablaba de la delicada y trascendental misión que le habían confiado, traicionando uno de los valores principales de un buen agente: la discreción. En realidad, la señorita Herrera le podía haber ampliado la nota informativa que había recibido del Sargento Magallanes en las últimas butacas del cine Capitol. Pero no quería entrar en el terreno de las confidencias, porque se sentía humillada y ofendida y no quería rebajarse más. El Capitán Rivera hablaba de la necesidad de suspender, temporalmente, la relación y de replanteársela a su regreso, para decidir como adultos si les interesaba reanudarlas o quedar como simples compañeros y amigos. Al oír su explicación, ella apuró de un trago el vaso de vermouth y puso una desconcertante energía en aplastar el cigarrillo en el cenicero. Se puso de pie, se sacudió la falda beige de ceniza y sonrío con desgana. En torno a sus ojos y a la comisura de su labios se acentuaron las arrugas bajo la capa de polvos. ¿Por qué no decía por las claras que ya no la necesitaba, que habían terminado? Que no fingiera asombro ni gesticulara tanto con los brazos y el rostro, como quien acaba de escuchar un disparate. Era deshonesto consigo mismo y también con ella. Que no se preocupase en acompañarla: de sobra podía hallar la forma de salir del apartamento.
Realizó las gestiones del traslado a la mañana siguiente. Tenía vista una granja abandonada en Paracuellos del Jarama y hasta allí se fue con su equipaje y bártulos, después de hablar con el propietario y conseguir un alquiler a muy buen precio. Hizo obras de restauración y acondicionamiento y, en unos meses, convirtió la granja en el cuartel general de una organización que dominaba gran parte del mercado negro de Madrid. Entre sus actividades más lucrativas estaba la distribución fraudulenta de tabaco procedente de Gibraltar, de vehículos que llegaban vía Lisboa, las destilerías clandestinas de alcohol, el tráfico de oro y joyas, la trata de blancas y la colocación en el mercado nacional de moneda falsificada. El asunto de Caño Ronco también marchaba viento en popa. El Coronel San Martín, su enlace en la Central General, le había felicitado dos veces por los avances que registraba la investigación.
70
Recogía así el resultado de una estrategia perfectamente planificada. Una vez por semana, llamaba diciendo que se encontraba en cualquier punto de la Sierra, y pasaba información sobre extremos ya conocidos, a los que había tenido acceso a través de las confidencias de la señorita Herrera, pero que sorprendían al Coronel por la exacta coincidencia con los datos obrantes en los archivos del Ministerio. Le animaba a continuar en la misma línea de trabajo, porque entendía que era acertada y que no tardaría en dar provechosos frutos.
71
Seis
LO ENVOLVÍA UN AIRE de hombre tímido y desvalido que despertaba afecto aún antes de tratarlo. Se llamaba José Florencio Martín, tenía cuarenta años, era pequeño, delgado, patizambo y manso. Lo insólito de su carácter era la profunda transformación que sufría cuando tenía que tomar decisiones que afectaban al gobierno de la Comunidad. Entonces su figura se agigantaba, su voz y sus gestos adquirían un incontrovertible perfil dictatorial: una serena firmeza y una seguridad que disuadían a quienes le escuchaban de manifestarse en contra de sus propósitos. Pero en el trato normal, era tan humilde y discreto que nadie, que no lo conociera de antemano, hubiera podido intuir que en su cabeza se habían gestado la mayoría de las ideas que contribuyeron a que Caño Ronco fuera un pueblo ordenado y próspero. Él planificó y dirigió las obras de la estructura urbana, distribuyó los terrenos de siembra, dispuso la orientación de las casas, la anchura de las calles, el diámetro de las plazoletas y la ubicación de los jardines. Él imponía, recaudaba, administraba e invertía los impuestos, sancionaba las faltas y condenaba a los autores de delitos. A todas horas se hallaba disponible en la pequeña oficina o en su casa, para mediar en los conflictos y atender la demanda de pan y techo de los recién llegados. Cuando alguien le agradecía sus buenos oficios, siempre daba una respuesta que de tanto repetirla parecía cierta: que él se había limitado a cumplir las órdenes del Sabio. Se desvivía por acrecentar el prestigio del anciano patriarca, aún sabiendo que era en detrimento de su propia notoriedad. Pero a José Florencio le bastaba con su imagen de hombrecillo gris, activo y eficaz, y asumía sin orgullo ser el futuro sucesor del Sabio para dirigir el destino de Caño Ronco.
En realidad, ningún otro candidato podía disputarle este privilegio con posibilidades de éxito. Su hermano José Enrique había ocupado en otro tiempos cargos de responsabilidad, pero era
demasiado inmaduro, pendenciero y holgazán, como para considerarlo un rival político con peso y entidad. Además, su adicción al alcohol y al juego, y su enfermiza propensión a verse envuelto en episodios violentos, también le habían perjudicado. José Florencio, que conocía el carácter irascible y descontrolado de
72
su hermano, no se cansaba de advertirle que debía moderar su temperamento. En realidad, hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza de regenerarlo, convencido que terminaría siendo víctima de sus propios escándalos. En los últimos años, conforme su poder en la sombra se consolidaba y la conducta de José Enrique se hacía más agresiva, le asaltaba con frecuencia una idea fatalista: su hermano no sólo moriría violentamente, sino que la vida le depararía la desgracia de tener que dictar él la sentencia. A veces, evocaba con nostalgia una época anterior a la Guerra, cuando aún residían en una pequeña ciudad del sur, en la que creía que eran amistades mal elegidas las que lo estaban degenerando. Había crecido demasiado rápido, sin madurar como persona, y esta desproporción entre su mentalidad y su físico le había perjudicado notablemente. Con quince años, medía dos metros y su espalda era tan ancha que se necesitaban dos brazos adultos para abarcarla en toda su amplitud. Lo vio pasar de golpe del patio del colegio a los sórdidos ambientes de la prostitución y el juego. Su error fue la condescendencia, el obstinarse en permanecer ciego, no porque quisiera ser cómplice de sus fechorías, sino porque todavía lo consideraba un muchacho ingenuo y digno. Cuando comprendió que estaba equivocado, ya era demasiado tarde para rectificar. En vano se esforzó entonces por imponerle algo de disciplina desde su tutoría y en inyectarle un poco de cordura a base de buenos consejos. A los diecisiete años, su hermano se había inclinado tan decididamente por la vagancia y el delito que para someterlo hubiera tenido que matarlo.
Una madrugada, mientras trataba de conciliar el sueño, alguien golpeó en los cristales de la ventana de su dormitorio y le dijo que, si no se apresuraba en pagar una deuda de juego, hallaría a su hermano muerto en el callejón del Tuerto. Lívido, empapado en un sudor frío y con el corazón sobresaltado, se sentó sobre la cama, plenamente consciente de que los temores, tantas veces reprimidos, comenzaban aflorar sin solución. A disgusto consigo mismo, se echó una vieja cazadora de cuero sobre los hombros y salió a asegurarse de que José Enrique continuaba vivo. En la puerta de su casa, se detuvo un instante a liar un pitillo, que encendió haciendo hueco con la palma de la mano. Inspiró profundamente el aire estancado de julio, sobrecogido por un silencio que amplificaba hasta los menores ruidos. Quitó la cadena que inmovilizaba la rueda del velocípedo a la reja de la ventana, con movimientos sigilosos, casi cohibidos,
73
más con la impunidad clandestina de un ladronzuelo que con la fe de un propietario. Empujó calle abajo el velocípedo y las primeras explosiones del motor lo hizo contraerse sobre sí mismo y acelerar con precipitación después. La brisa acariciaba su rostro y alborotaba su cabello, mientras impelido por la urgencia, rodaba deprisa por una calle desierta, sobre un asfalto donde naufragaba el resplandor macilento de las dispersas farolas. Escuchaba el eco, dilatado e impreciso, de su voz en su cerebro, un barullo de imprecisas reflexiones forjadas por la crispación y el miedo. Dejó a su espalda la esquelética estructura de unos edificios en construcción y avanzó por un descampado pedregoso y sucio, lleno de montañas de basura y escombros. Aminoró la velocidad antes de penetrar en un miserable poblado de tierra arcillosa y calles estrechas, con casas de tejados de hojalata y cartón. Un parpadeante letrero “La Tangana”, iluminaba a intervalos la boca de un maloliente garito. Aparcó el velocípedo y con movimientos torpes, cohibidos, penetró en un sótano estrecho y húmedo, viciado por el humo, lleno de mesas con pretenciosos tapetes verdes, donde hombres severos y rígidos, de ojos aviesos, jugaban a la baraja. Un individuo de siniestro aspecto le salió al paso. “Mandioco”, dijo, ofreciéndole a mano. Vestía un impecable traje a rayas y llevaba inclinada sobre los ojos el ala del sombrero, como si quisiera tapar la cicatriz que dividía en dos partes su nariz achatada. “¿Póker?”, le preguntó, señalando con la cabeza hacia un extremo del sótano, donde había una mesa ocupada por un jugador que parecía hacer solitarios. José Florencio le explicó que buscaba a su hermano José Enrique Martín. Mandioco se encogió de hombros con evidente decepción.
-Andará de putas, como siempre- dijo-. Lo encontrarás en una casa que hay en las afueras del poblado.
Recorrió un tramo de calle enlodada, antes de encontrarse frente a una casucha de vigas orificadas y techo cubierto de verdín. Dos aldabonazos, que parecieron sonar al otro lado del mundo, anunciaron su llegada. Una mujer sin edad, enflaquecida por los miasmas de quién sabe qué inconfesables enfermedades, le abrió con recelo la puerta.
-Busco a mi hermano-, dijo José Florencio.
-Sé a lo que vienes, muchacho-, respondió la anciana-. Y pierdes el tiempo. A José Enrique hace horas que lo llevaron a enterrar.
Antes que pudiera reaccionar, la vieja se había escurrido como
74
un pez detrás de la puerta. Al otro lado del muro, retumbaba el fúnebre eco de su risa asmática y continuó retumbando en la conciencia de José Florencio mientras recorría a la inversa aquel paisaje de desolación. Una ciudad sin testigos lo vio llorar las lágrimas más amargas de su vida. Nunca como entonces estuvo José Enrique tan presente en él. Lo recuperó limpio de culpas, purificado por el hálito intangible de su prematura muerte, y lo dejó flotar idealizado en su memoria. Incapaz de liberarse de la presencia de su hermano, buscó en los garitos del amanecer consuelo para sus penas. Bebió sin consideración ni medida hasta hundirse en un abismo de degradación y miseria. Horas más tarde, despertó sobre el asfalto, sucio de sus propios vómitos, con un pavor helado en la sangre y una indescriptible tristeza en los huesos.
Durante la siguiente semana, no acudió al trabajo, atormentado por la idea que la muerte de José Enrique era un acontecimiento anunciado que no había sabido prevenir. No probó alimentos sólidos durante todo ese tiempo, porque un nudo en la garganta le impedía tragar otra cosa distinta al agua o al zumo. La debilidad lo sumió en un estado de imbecilidad y complacencia parecido al del fumador de opio, que flota sobre sus propias miserias sin que estas puedan alcanzarlo. El séptimo día reaccionó a duras penas, arrancado de un dulce sueño sin memoria por insistentes timbrazos. Se arrastró hacia a puerta, alzó a vista y contempló incrédulo el cadáver cansado y sonriente de su hermano. Lo vio penetrar en la casa con un fusil de repetición cruzado sobre la espalda, un pañuelo rojo anudado al cuello, un mono azul y una gorra de carbonero llena de insignias revolucionarias. Antes de encerrarse en el retrete, levantó el puño en el aire y dijo con un énfasis desconcertante:
-¡Hermano, ha estallado la guerra!.
La noticia le llegaba con algunos días de retraso. Supo después que el alzamiento en armas de los generales rebeldes se había producido la misma noche que fueron anunciarle en su ventana la muerte de su hermano. La semana de aislamiento le había privado de conocer la ola de violencia que conmocionaba la ciudad. Elementos que la autoridades republicanas definían, no sin cinismo, como grupos incontrolados, sometían a nobles y conservadores a una salvaje razzia exterminadora. Los intereses empresariales, o un mal interpretado sentido de la dignidad, hizo que muchos notables de la ciudad no obedecieran la recomendación de poner tierra por medio. En una noche de crueldad desatada,
75
docenas de personas fueron asesinadas. La mayoría de las víctimas pertenecían a la burguesía de la ciudad, tenían patrimonio, solvencia económica y una conocida militancia o simpatía por la derecha política. Hubo muertes particularmente espantosas, como la de los marqueses de Hoyos de Zorra y sus cuatro hijas impúberes. La presión popular hizo que las autoridades se vieran forzadas a plantar cara a unos crímenes que comenzaban a generalizarse indiscriminadamente. Los marqueses y sus hijas aparecieron con un tiro en la nuca, semienterrados en una finca de su propiedad, donde se habían refugiado huyendo de la ola de violencia. El informe forense demostró que las niñas fueron salvajemente violadas y torturadas antes de morir. Este hecho crispó aún más el ambiente de por sí tenso. El diario gubernamental, de tendencia izquierdista, denunció que los marqueses y sus hijas podían haber sido víctimas de personas afines a la rebelión militar, por considerarlos traidores a su causa. Pero fueron falangistas suicidas quienes envolvieron los féretros con la enseña rojas y gualda y los transportaron a hombros por las calles de la ciudad. Se dirigían a la catedral, donde el padre Santiago, un cura de setenta años, pero con las agallas de uno de veinticinco, les esperaba para oficiar la misa. En las inmediaciones del templo, anarquistas enfurecidos les obligaron a desviarse hacia el cementerio. Esa misma tarde, el padre Santiago apareció con un tiro en la nuca, derrumbado sobre el atrio de la catedral. Ante el deterioro de la situación, la organización patronal acordó el cierre indefinido de las empresas. Temiendo la respuesta salvaje del proletariado, las autoridades ordenaron reabrir los centros de trabajo, que en realidad ya eran controlados por los sindicatos. Al mismo tiempo prometían una exhaustiva investigación para detener a los responsables de los últimos asesinatos.
El ama de llaves del padre Santiago, una anciana de casi noventa años, sorda y medio paralítica, pero con las facultades mentales intactas, e incluso desarrolladas en exceso, declaró que treinta minutos antes del asesinato, un hombre que apenas pudo entrever entre los nubarrones de las cataratas, había dejado en la sacristía un aviso de auxilio a un moribundo. La policía comprobó, en pocas horas, que el asesino, torpe y confiadamente, había
cometido el gravísimo error de dar su domicilio como el del enfermo necesitado de extremaunción.
La tarde que encarcelaron a su hermano, José Florencio acababa
76
de regresar del trabajo. Había pasado el día escuchando en la radio noticias de la guerra, que ahora en su cerebro se resumían en una sola frase: aguerridas columnas de legionarios avanzan desde el sur, entre las aclamaciones entusiastas de la población civil. En otra sintonía, el mensaje era radicalmente distinto. El locutor de turno
contaba las atrocidades que cometían las tropas rebeldes: asesinan campesinos inocentes, violan a sus mujeres e hijas, roban su ganado e incendian sus propiedades. Todo aquello le parecía un pulso de exageraciones que escuchaba con despreocupación, como si no tuvieran otra finalidad que amenizar la rutina del trabajo. De regreso a su casa, había visto las calles llenas de pelotones de milicianos que llevaban cautivos a muchos civiles. A pesar de que no podía ignorar lo que sucedía ante sus ojos, pensaba que la guerra era una amenaza inconcreta y lejana que el tiempo se encargaría de disipar. Mientras tanto, procuraba hacer la misma vida de siempre: por la tarde, al salir del trabajo, se bebía una copa de vino y jugaba al dominó en la taberna “El Riojano”. Hablaba con sus amigos de siempre de fútbol, toros y mujeres, pero sin entrar a valorar los comentarios políticos –ni las críticas exacerbadas de los fanáticos, ni las juiciosas de los más moderados-, porque nunca lo había hecho. Basaba su tranquilidad de ánimo en el hecho conocido de carecer de inclinaciones políticas y de no tener en absoluto un pasado conflictivo del que pudieran exigirle cuentas. De modo que la tarde de su desgracia, después de dejar aparcado el velocípedo, cuando se disponía a entrar en su casa, un hombre le puso la mano sobre el hombro y le mostró la placa identificativa de su condición de funcionario. Otro compañero de parecida fisonomía –alto, delgado, fibroso, con sombrero y zapatos caros-, le preguntó si él era José Enrique Martín. Un poco cohibido, por el modo con el que lo habían abordado, negó con la cabeza. Les pidió que aguardaran un momento mientras avisaba a su hermano. Unos minutos después, asistía perplejo a su detención. Le pusieron las esposas y a empujones lo sacaron de la casa. Le sorprendió que no opusiera resistencia y que sin dejar de sonreír, en ningún momento, antes de traspasar el umbral, se volviera hacia él, que permanecía clavado y mudo en el centro de la sala, y le dijera:
-No te apures, hermano, que enseguida me sueltan.
No lo soltaron porque, aún cuando no lo reconociera, era evidente su participación en el asesinato del padre Santiago y las autoridades sospechaban con fundamento su implicación en la muerte de los marqueses y en la violación con torturas de sus hijas.
77
Su radicalismo político sorprendió a José Florencio, que en ningún momento había pensado en él como un agente del terror, sino más
bien como un agitador moderadamente comprometido con algún sindicato o partido de izquierdas. Creía conocerlo lo suficiente para saber que carecía de cultura y sensibilidad para apreciar las grandes
desigualdades sociales, el yugo de sumisión que se veían obligados a aceptar el proletariado a cambio de un jornal de miseria con el que a duras penas conseguían sobrevivir. José Enrique había enarbolado la bandera de la revolución social como pudo haber enarbolado cualquier otra. En realidad, su lucha era un acto desesperado e íntimo contra sí mismo. Desde que lo expulsaron de la escuela, vivía obsesionado con la idea de que su identidad de hombre quedaba desvirtuada por su apariencia juvenil. Tratando de afirmarse, de convencer a los demás de su hombría y, sobre todo, de convencerse a sí mismo, comenzó actuar en política como el más fanático de sus correligionarios. Antes que estallara la Guerra Civil, era una pieza codiciada entre los grupos más activos de la subversión. Pronto destacó en labores de hostigamiento y represalias contra personas que mantenían una actitud política contraria a la de su organización. Las víctimas eran elegidas en función de su solvencia económica o de su volumen patrimonial. El estallido de la Guerra fue para muchos enfebrecidos doctrinarios la excusa que andaban buscando para llevar sus actos violentos hasta el límite mismo del terror. El asesinato de los marqueses y del padre Santiago fueron las gotas de agua que colmaron el vaso de la tolerancia gubernamental. La airada protesta de la púrpura cardenalicia y la huelga de patronos actuaron como detonantes del enmohecido mecanismo del orden público. Las autoridades ordenaron varias detenciones espectaculares, pensando que así conseguirían frenar la impetuosa y salvaje escalada de las guerrillas urbanas.
Cuando José Florencio lo visitó en la cárcel, su hermano, que cumplía el segundo día preso, aún era optimista sobre su pronta liberación: “Los compañeros no me dejaran vendidos”, dijo. Parecía más asentado y seguro de sí mismo que nunca. La barba se le había cerrado por encima de los labios y alrededor de la barbilla, oscureciendo y agravando su perfil juvenil. No cruzaron reproches, sólo frases convencionales: “¿Cómo estás?” “Bien, ¿y tú?” “Muy bien. Te he traído tabaco”. “Ah, gracias. ¿Y el negocio?” “Bien, no falta el trabajo”. Pero cuanto más trataban de huir de la realidad, más patente se hacía esta en los intervalos de silencio. José
78
Florencio le preguntó si era cierto que había asesinado a un cura. José Enrique, agarrado a los barrotes de la reja, le respondió con
una de las pocas frases que había conseguido memorizar en los interminables seminarios de iniciación al marxismo:
-No lo maté yo, fue la revolución.
José Florencio comprendió entonces que su hermano era un simple instrumento de un poder paralelo en la sombra. Le habían manipulado el cerebro, intoxicándolo con cuentos de revoluciones pendientes y luchas de clase. Esa misma tarde contrató los servicios de un famoso abogado criminalista, J.J. Terán, quien previo pago de una importante cantidad de dinero, aceptó hacerse cargo del caso. Dos días más tarde, después de haber mantenido una entrevista en la cárcel con su cliente, el abogado no sólo rehusó defenderlo, sino que presentó denuncia contra él por agresión con resultado de lesiones. José Florencio, cuando fue a recoger al despacho la suma de dinero anticipada, de la que el abogado descontó una parte en concepto de hipotéticos gastos, pudo convencerlo para que retirara la denuncia, pero no consiguió que aceptara de nuevo el compromiso de defenderlo. J.J. Terán rehusó alegando que José Enrique, que era una bestia de mucho cuidado, le había tratado de meter la cabeza entre los barrotes de la celda y todo porque le dijo que se fuese haciendo a la idea de un largo encarcelamiento. José Florencio sabía que la situación de su hermano era desesperada si la columna del Coronel Yagüe ocupaba la ciudad. Los últimos partes de guerra aseguraban que estaba en disposición de atacar el cinturón defensivo con artillería pesada. Su única baza era localizar a un importante dirigente anarquista, cuyo nombre y dirección consiguió arrancar a José Enrique tras un exhaustivo y tenso interrogatorio.
Marcos Haragán, un hombre de mentón poderoso y ojos alucinados, que conocería años más tarde el exilio interior de Caño Ronco, lo recibió sin protocolo en la buhardilla de un matadero convertido en cuartel general. Entre cajas de fusiles y municiones, bajo el cono de luz que se filtraba por una claraboya del techo, intentó ablandar el corazón del dirigente anarquista. Éste lo escuchó sin disimular el menosprecio que sentía al verlo débil y humillado, tan distinto a su hermano, a quien había iniciado, personalmente, en el manejo de las armas. Cuando vio que José Florencio se ahogaba en un melancólico llanto, dijo:
-Esta ciudad está cercada y necesita manos que la defiendan. Por eso, y no porque me lo haya pedido llorando, voy a conseguir la
79
inmediata liberación de José Enrique.
Marcos Haragán cumplió su palabra. Horas más tarde, se
abrieron las rejas del presidio para el menor de los Martín y para todos quienes no habían cometido el delito de ser falangistas, nobles o conservadores. De regreso a casa, vieron las barricadas de sacos terreros, las camionetas transportando material bélico a primera línea de trincheras, los puestos de asistencia sanitaria, el movimiento de tropas entre toques de cornetas, la febril actividad de una ciudad que cerraba filas para organizar su defensa. José Enrique se dejó arrastrar por el vértigo insondable de una guerra que no era la suya, la que había hecho, impunemente, desde que tenía quince años, y rechazó el desafío de convertirse en un combatiente anónimo. En cambio, José Florencio continuaba pensando que todo lo que veía era demasiado irreal para ser cierto. Por eso no sentía miedo, sólo la fatigosa sensación de ser testigo excepcional de un momento de histeria colectiva. La mayoría de las calles estaban desiertas. Un viento cálido arrastraba por el asfalto flores tronchadas y panfletos incendiarios. El sol dilataba su perfil en un hermoso crepúsculo que bañaba en oro las cumbres de las montañas. Se percibía la incertidumbre y el miedo en las caras desencajadas de quienes huían de la ciudad en viejos carromatos, con sus pocas pertenencias a cuestas. La batalla podía comenzar de forma inmediata o demorarse hasta el día siguiente. La radio avisaba de la necesidad de cortar el fluido eléctrico durante la noche y de no encender velas, candiles o lámparas con las ventanas abiertas, para no dar facilidades a la artillería enemiga. A medianoche, una explosión demoledora hizo estremecer algunos de los edificios históricos del casco antiguo de la ciudad. El largo silencio que la precedió hizo creer a la gente que vivirían una madrugada de relativa calma. Pero una segunda explosión, mucho más intensa que la primera, activó todas las alarmas. En plena madrugada, las calles se llenaron de mujeres que gritaban y corrían, abrazadas a sus hijos, hacia los refugios. La artillería del Coronel Yagüe castigó durante varias horas el cinturón defensivo del centro de la ciudad. Fue una operación tan demoledora que buena parte del patrimonio arquitectónico quedó reducido a cenizas y escombros. La réplica de la artillería republicana carecía de precisión, en parte porque desconocía la ubicación y distancia exacta a la que se encontraba atrincherado el enemigo, pero sobre todo porque para los artilleros, que en muchos casos habían sido reclutados, forzosamente para este menester, era difícil
80
concentrarse entre tantas órdenes contradictorias. Conforme el bombardeo se intensificaba, la población civil abandonaba los improvisados refugios y se echaba al campo. La debilidad del sistema defensivo republicano se puso en evidencia cuando comenzó a combatirse, a bayoneta calada, en las trincheras de algunos barrios periféricos. Antes del amanecer, el potencial de las fuerzas republicanas había quedado reducido a un centenar de francotiradores suicidas, atrincherados entre las ruinas de algunas casas del casco antiguo de la ciudad.
EL ÉXITO de las fiestas populares fue el espaldarazo que la frágil moral de Juana necesitaba para afianzarse en la idea de que podía ser útil a su pueblo. Antes que se apagara el estruendo de los fuegos artificiales y cesara el escándalo de las últimas borracheras, ya estaba trabajando en un proyecto eminentemente práctico: dotar a Caño Ronco de una infraestructura de servicios, imprescindible en cualquier comunidad civilizada. Había escuchado decir a los más viejo, y leído en las enciclopedias, que en todos los pueblos de España había surtidores de agua potable o fuentes públicas, de modo que la gente no tenía que tomarla del río y hervir la que destinaba al consumo, como sucedía en Caño Ronco; y existían abrevaderos para el ganado, y botiquín de urgencia donde no faltaba el yodo y la penicilina, para atender los casos graves, los que no podían solucionarse con remedios caseros; y también había brigadas para la recogida y destrucción de residuos y basuras, y cementerios con sus nichos blanqueados, sus cipreses y sus cruces, y no como en Caño Ronco, que la gente enterraba a sus muertos en el corral de las casas; y en todos los pueblos de España existían colegios públicos que garantizaban el derecho a la educación de todos los niños. En las tertulias decían que eso había sido así desde que el mundo es mundo, con independencia de quien gobernase, de modo que Juana cogió su voluminoso informe de trescientas páginas y se fue a la oficina de José Florencio, a exigirle que pusiera los medios necesarios para sacar a Caño Ronco de su condición de aldea medieval.
Recordaría después que esa mañana transparente y azul se
encontraba con el ánimo moderadamente optimista, sosegada, dispuesta a entablar una educada y razonable controversia, si era necesario, pero sobre todo a colaborar con José Florencio para que
81
los habitantes de Caño Ronco gozaran de un mayor nivel de
bienestar. En su horizonte personal no entraba participar de un
modo activo en política, aunque íntimamente le fascinara el ejercicio del poder, esa potestad casi ilimitada que permitía estar siempre presente en la vida de la Comunidad. Cruzó la Plaza Mayor, deslumbrada por los destellos luminosos que el sol arrancaba a las piedras, y vio de frente el cartel, rotulado con pintura negra, que decía “Oficina Municipal”. José Florencio ordenaba fichas y documentos, inclinado sobre la mesa. El suelo de baldosas rojas estaba mojado, como si acabara de fregarlo. En la pared había un crucifijo de hojalata y un almanaque del año 35 de la casa Sánchez Belloso. La saludó, le ofreció una silla y le preguntó por el motivo de su visita. Con un tono de voz apasionado, casi emotivo, ella le explicó la precaria situación que existía en Caño Ronco en cuanto a servicios comunitarios y le invitó a leer su informe, en el que se hallaba desglosado cada proyecto a ejecutar, el presupuesto aproximado y las distintas fases de ejecución. José Florencio, después de ojearlo durante unos minutos, calificó el trabajo de minucioso y bien documentado. Dijo que, sin duda, en él había dejado muchas horas de paciente y meticulosa dedicación. En nombre de la Comunidad y en el suyo propio, le agradeció el interés que se había tomado, porque de alguna manera le hacía sentirse menos aislado en la responsabilidad del cargo. Ahora sabía que, al menos, había una persona trabajando, de forma honesta y desinteresada, por el bien común. Le había hablado de los servicios que gozaban otros pueblos. Por supuesto que los conocía y los había disfrutado en su juventud. Sin ir más lejos, procedía de una ciudad en la que existían teléfonos, correos, cines, teatros, ferrocarril, tranvías, luz eléctrica y alcantarillado. Seguro que ella ni siquiera había escuchado hablar de muchos de estos inventos. Pero Caño Ronco tenía una situación geográfica y política que dificultaba el progreso. La escasa infraestructura que disponía se había realizado en los últimos veinte años, con materiales rudimentarios y otros traídos, clandestinamente, en carromatos, desde muy lejos. ¿Lo entendía? No eran excusas. Le prometía leer el informe y someter los proyectos más interesantes y viables a la aprobación del Sabio.
Al escuchar el nombre del Sabio, fue como si recibiera una
descarga interior, una sacudida que la hizo olvidar, por instantes, la razón por la que estaba allí, sentada frente a un hombre que apenas conocía y con quien no tenía nada en común. La sangre llegaba en
82
oleadas a su cerebro. En su memoria se superponían imágenes que justificaban por si mismas la rabia y el desencanto. Era como si a través de la invisible y poderosa mano del tiempo, el nombre del Sabio rozara sentimientos muy íntimos, profundamente heridos. Salió a flote de la breve divagación, transformada en una mujer dolida y hostil, sin ningún deseo de agradar o ser útil. Veía a su supuesto padre reencarnado en el hombrecillo que tenía delante, a quien reprochó, con tono irónico, casi provocador, que no asumiera un mayor grado de compromiso en los proyectos, y que utilizara como escudo la figura emblemática de un anciano que ya no pintaba absolutamente nada en el pueblo. José Florencio la miraba con los ojos y la boca muy abiertos. No recordaba que nadie le hubiera tratado con tanta falta de respeto en los últimos años. Sus dedos rompieron nerviosos el precinto de un paquete de cigarrillos, encendió uno, se lo llevó a los labios y dejó que una cortina de humo se interpusiera entre ellos. Desde la Plaza Mayor llegaban ruidos de esquilones y herraduras al chocar contra el empedrado. Ladraban los perros, tratando de evitar la dispersión del ganado. A través de la cortina de humo, José Florencio miraba a Juana y la veía como una desconocida, a pesar de ser hija de la Maga y vivir desde niña en el pueblo. Habían hablado por primera vez cuando una comisión de vecinos le solicitó apoyo y subvención para la puesta en marcha de las Fiestas Populares. Habían coincidido después en los actos de entrega de premios, él en representación del Sabio, y ella como responsable de la organización. Pero apenas si intercambiaron un saludo y alguna frase protocolaria. Nada le hizo sospechar que, bajo la apariencia de mujer joven, sensata y responsable, se ocultaba una persona intolerante y agresiva.
-Para su convencimiento le diré que, ¡aún!, en Caño Ronco, nada se hace sin el conocimiento y la autorización del Sabio-, dijo José Florencio, levantándose del asiento, y dando por concluida la conversación.
Juana permaneció inmóvil, seria, reconcentrada en sí misma, como si ya no estuviera allí para escuchar sus justificaciones, sino para mostrarle todo su desprecio. Las palabras adquirieron de pronto en sus labios un secreto deleite ofensivo, como si cada sílaba no tuvieron otra función más que ofender a José Florencio. Dijo que sólo desde una actitud hipócrita y políticamente interesada, podía negar lo que era público y notorio: que el Sabio se había convertido en una autoridad decorativa. Tal vez quedara algún incauto en Caño Ronco que definiera su conducta como
83
lealtad a una idea o a un símbolo, pero a su juicio enmascaraba la intención posesiva y egoísta de perpetuarse en el poder. Juana no esperó para marcharse la respuesta de un acalorado y nervioso José Florencio. En el corto trayecto que recorrió hasta su casa, en sordo monólogo consigo misma, razonó sobre la necesidad de tomar el poder, como único modo de transformar la estructura urbana y social de Caño Ronco. Pero ¿cómo luchar contra un hombre cuya autoridad emanaba del Sabio? El anciano era el depositario inmemorial de una voluntad popular a la que nunca se había consultado, pero que aceptaba, como una sumisión de súbditos leales hacia su monarca, el ser gobernados por una persona cuya simple imagen era la historia viva del pueblo. La decadencia de la vejez no le había restado carisma ni prestigio. Sus lentos y cansinos paseos todavía desataban el entusiasmo de los vecinos, que competían por agasajarlo y recibir sus bendiciones. Esta manifestación de afecto espontáneo era para Juana un signo evidente de incultura y manipulación social. El Sabio había sabido vender muy bien su imagen y preservarla después de los fracasos de la gestión municipal, delegando en un delfín que asumía la responsabilidad del gobierno, pero no los honores. Este fiasco político concitaba en su alma deleznables sentimientos de revancha. Pero no podía emprender una lucha fraticida para la que no encontraría apoyo popular. Lo sensato era esperar a que muriera su padre. Y aún así, una vez enterrado, tampoco le sería fácil derrotar a un hombre tan respetado por su laboriosidad como José Florencio, salvo que comenzara a trabajar para socavar su prestigio y crear, en paralelo, una alternativa política encabezada por ella misma.
Esa noche, en la tertulia, bajo un cielo cóncavo y resplandeciente, pensativa todavía, bebiendo sorbos de un excelente licor de guindas, escuchó hablar a Juan Carrizo, un taciturno campesino de Aravaca, de la famosa checa de Malasaña, a la que se honraba de haber pertenecido y de ser el depositario de un material de impresión que había custodiado como a su vida, pero que ya herrumbroso y anticuado, no creía que sirviera para nada. El aire templado traía desde el río una neblina misteriosa y fluida. Los pájaros de la noche cantaban en los chopos de la ribera. Juana esperó a que no quedara nadie para decirle que le enseñara las máquinas. Juan Carrizo era un hombre cetrino, de pelo gris y trato retraído, pero agradable. La llevó al granero y señaló unos bultos envueltos en plásticos que, al ser retirados,
84
dejaron en el aire una máquina Minerva, una multicopista y letras de imprenta en excelente estado de conservación. Juana le pidió precio por aquellas reliquias históricas. Carrizo se encogió de hombros y le dijo que ofreciera. Ella respondió que su único patrimonio era su palabra, por la que ya tenía suficiente garantía de cobro. Él le preguntó que para qué las quería. Ella, sin pestañear, respondió:
-Para hacer la revolución que no pudisteis hacer vosotros.
Juan Carrizo hizo un movimiento con la cabeza, señalando la puerta de la calle.
-Son tuyas- dijo-, llévatelas.
En su mente tenía la idea de editar panfletos y propaganda clandestina, incitando a los jóvenes a la desobediencia política, pero enseguida se dio cuenta que era un proyecto demasiado utópico para ser socialmente viable. Desechó otras ideas asociadas a la protesta y el desorden callejero, hasta que, finalmente, decidió fundar una revista que tendría periodicidad mensual. Mandó engrasar y poner a punto las máquinas, alquiló un local y adquirió material de impresión. Sufragó los gastos organizando rifas y con las aportación desinteresada de las personas que habían colaborado con ella en la comisión de festejos. Hasta la Maga, al conocer la noticia, contribuyó con un importante donativo. El pueblo la apoyó tan decididamente que la presentación del primer número se realizó con el protocolo reservado a los grandes acontecimientos. Hubo discursos, copas, brindis, abrazos, besos, música y bailes. Al acto asistió toda la Comunidad, excepto el Sabio y los hermanos Martín, que no fueron invitados.
En realidad, lo que Juana llamaba revista eran unos cuantos folios mecanografiados, fotocopiados y cosidos con grapas. El montaje y la distribución de los textos estaban hechos de un modo rudimentario, muy poco profesional. Noticias, artículos, reportajes y fotos aparecían mezclados, cuando no cortados, dificultando una lectura ordenada y fácil. Abundaba la crítica política a la gestión municipal. Eran escritos tendenciosos y torpes, que llevaban la firma de Juana bajo seudónimos diversos. Esta arbitraria línea se mantuvo inalterable, a pesar de la disconformidad expresa de algunas personas, cuya influencia y dinero había sido determinantes para la puesta en marcha del proyecto. Bien con largos artículos o noticias breves destacadas en recuadros, en cada número sacaba a la luz nuevas deficiencias y errores en la administración de José Florencio, pero su caballo de batalla era la
85
carencia de servicios comunitarios. Nunca mencionaba al Sabio,
porque no quería que la gente lo siguiera considerando un
benefactor, ni que asociaran el poder simbolizado en su persona con el ejercido por José Florencio. En contra de sus previsiones, los reiterados e injustos ataques no obtuvieron la respuesta que esperaba: apercibimiento de cierre o multas. Con su silencio, sin duda, José Florencio trataba de evitar una resonancia mayor de las denuncias. Como contrapartida, agilizó las inversiones en materia educativa y sanitaria. El cuarto número de la revista vio la luz cuando ya se habían iniciado las obras para dotar al pueblo de surtidores de agua potable, donde según se anunciaba, en bandos y pregones, se podría beber sin riesgo para la salud, ya que el agua sería canalizada desde el río y sometida a un rústico, pero eficaz, proceso depurativo. Las obras del colegio público también marchaban a buen ritmo y su estructura de madera se levantaba airosa en mitad de una amplia explanada. Estos proyectos hubieran colmado las aspiraciones inmediatas del pueblo si Juana no hubiera aumentado el tono de sus panfletos intoxicadores. Ahora acusaba a José Florencio de no saber administrar el interés público: ¿por qué se han otorgado las obras directamente?, ¿por qué no se han sacado a subasta?, ¿acaso prima más la ganancia de los contratistas que el interés de los habitantes de Caño Ronco?
La Maga asistía preocupada a la guerra política que su hija había desatado. Lamentaba en secreto que el destino le estuviera mostrando su imagen rejuvenecida en el espejo del tiempo. Como Secretaria General de las “Mujeres Antifacistas”, también ella había publicado un gran número de artículos en periódicos de la época, alentando a la resistencia, impartiendo consignas, fomentando el odio y la locura colectiva de un modo obstinado e irracional, como si estuviera atrapada en un torbellino de ideas absorbentes que anulaban por completo su voluntad. Era lo que temía que le ocurriera a su hija: que la propia dinámica de su radicalismo ideológico le impidiera analizar, fríamente, la situación, y ver que su actitud podría generar respuestas violentas, muy difíciles de detener una vez que hubiera derribado el muro de la tolerancia y la razón. Una noche, en el curso de una amistosa conversación, la Maga le confesó sus temores de madre. Juana, con una sonrisa en los labios, le respondió que, después de un difícil proceso emancipador, tenía derecho a vivir su propia vida y a cometer sus propios errores.
Noviembre trajo la nieve y el frío al valle. Jóvenes equipados
86
con gorros y pieles, paseaban de noche por las calles de Caño Ronco, desafiando el frío y las sombras feroces de las alimañas.
Buscaban diversión y la encontraban cantando y bebiendo en torno a una fogata. Una madrugada, más alegres y borrachos que de costumbre, rompieron a culatazos los cristales de la oficina municipal, dispararon contra la cerradura y destrozaron el mobiliario. Encendieron una fogata con los documentos y astillas en la Plaza Mayor, se mofaron del Sabio, e insultaron a José Florencio, antes de ser barridos por el aguanieve y el viento. El silencio de las horas siguientes no devolvió el sueño a nadie. Bajo la luz brumosa y gris del amanecer, envueltos en el destello unánime de la nieve, patrullas de hombres armados vigilaban las calles. Eran órdenes de José Florencio, a quien habían levantado horas antes de la cama para contarle lo ocurrido. Encontró la oficina destrozada, llena de cristales, astillas y documentos malogrados. Eludió excusas razonables que hubieran podido atenuar la sensación de impotencia y fracaso. Entendía que el vandálico acto reflejaba el descontento que existía en el pueblo con su gestión. El trecho que recorrió hasta la cabaña del Sabio no hizo sino reafirmarlo en su intención de dimitir. Arrancado del sueño a golpe de aldaba, el anciano se frotó los párpados con el dorso pelado de las manos, como si no comprendiera nada. Le pidió que repitiera lo que acababa de decir. José Florencio así lo hizo. Añadió que su gestión estaba siendo muy criticada por un amplio sector de la Comunidad.
-¿Quién está detrás de todo esto?.
Alrededor de la lámpara revoloteaban los insectos. El olor a sudor de caballería impregnaba todo el ámbito de la cabaña. En la chimenea ardían troncos de encina de buen tamaño. El Sabio tenía puesto unos largos calzoncillos blancos y una camiseta gris, por la que sobresalía, a la altura del cuello, una mata de vellos canos. José Florencio conocía la relación filial que unía a Juana y el Sabio, porque éste mismo se la había revelado, presentándose como un padre apócrifo y como tal no obligado a ejercer. Por eso dudaba si debía o no darle el disgusto. El tartamudeo delataba su inseguridad y nerviosismo. Decía sí, bueno, es que, verá...
-Si me has sacado de la cama a esta hora, para decirme al final que el asunto carece de importancia, pagarás tu los platos rotos. Te he preguntado el nombre del cabecilla, porque supongo que, al menos, habrá uno, ¿no?
El Sabio palideció al escuchar el nombre de Juana. Le preguntó
87
si estaba seguro, y José Florencio le enseñó unos recortes de prensa que llevaba en el bolsillo. El anciano se levantó del catre, sobre el
que estaba sentado, y los ojeó bajo el difuso cono de luz de una lámpara de carburo. Estaba lívido y sudaba, pero no le tembló la voz cuando dijo, después de reflexionar un poco:
-A Juana la encierras. Y a la Maga le dices que venga a verme.
Esposada fue conducida por las calles del pueblo hasta la oficina municipal, donde una cuadrilla de obreros trataba de reparar los destrozos. José Florencio la recibió sin saludarla y sin pedirle que tomara asiento. En el recuadro de la ventana sin cristales se agolpaban una docena de curiosos. Hizo una señal con la cabeza a José Enrique para que los desalojara. Sin demora, anunció a Juana que sería procesada por promover alteraciones de orden público, por deshonestidad informativa y haber provocado con su conducta graves daños a un inmueble municipal. Añadió que, por motivos de menor gravedad, varios hombres habían sido desterrados de Caño Ronco. La amenaza consiguió el objetivo de asustarla, porque para Juana el destierro estaba asociado a la llanura, y la mera existencia de ese desierto la aterrorizaba. Aún pálida, sostuvo la mirada de José Florencio con fría arrogancia. El timbre de su voz temblaba de ira cuando le preguntó que quién la procesaría. Él respondió con un ¡yo! destemplado, que hizo que se sintiera aún más herida. Argumentó que era víctima de una acusación interesada y falaz, y que no contestaría a ninguna de sus preguntas. José Florencio añadió un nuevo cargo a los anteriores: el de obstaculizar con su silencio la labor de la justicia. Sin apartar la vista del folio, donde realizaba correosas anotaciones, ordenó a su hermano que encerrara a Juana y que le trajera la llave a la oficina, porque se encargaría, personalmente, de su custodia.
La celda era un pequeño e inmundo establo, con el suelo de tierra ceñida y los tabiques y el techo de tablones listados. El mobiliario lo componía un catre de muelles vencidos, un colchón de paja y una manta deshilachada y sucia. En el rincón hacia el que se abría la puerta, había un pozo ciego tapado con una tablilla, que hacía las veces de retrete. Una pequeña ventana enrejada daba a una parte de la ribera llena de chopos y sauces, cuyas altas y frondosas copas apenas si permitían ver el horizonte quebrado y celeste de las montañas. El hedor a boñiga fermentada levantaba arcadas en su estómago vacío, una especie de baba blanca y amarga que arrojaba a la inmunda boca del pozo ciego. La noche anterior había cenado un vaso de leche y una tostada, pero su temprana e
88
inesperada detención le había truncado la posibilidad de resarcirse con un opíparo desayuno. Echada sobre el catre, con las manos
bajo la nuca, cerró los ojos para no ver la mugre que la rodeaba. Pensaba que los socios de la revista y los jóvenes que la apoyaban ya se habrían movilizado y, ante su presión, la reja de la celda se abriría. Consideraba que el encierro la dignificaba desde un punto de vista político. Podría presentarlo en el futuro como una humilde contribución personal a la libertad de Caño Ronco. Ahora la batalla por el poder ya no podía ser frenada. Las cartas estaban sobre la mesa, listas para ser jugadas.
LA VISITA de la Maga a la cabaña del Sabio disparó los rumores: ¿Iba a ser deportada Juana Ruda? Quienes vieron entrar a la vidente, contaban después en las tertulias que caminaba serena, elegantemente vestida con la saya negra que se ponía para asistir a los bautizos y a las bodas, con la blusa de encajes en el cuello y un pañuelo de seda en la cabeza. Entró en la cabaña en compañía de José Florencio, cuyo rostro severo reflejada una gran preocupación. Una hora tardó en salir la Maga, precipitadamente, con huellas en el rostro de haber sufrido una severa reprimenda y un gran disgusto. No respondió al saludo de la gente, ni aceptó la amable conversación que le proponían los vecinos que la interceptaron para curiosear. Desde entonces, no había vuelto a salir de su casa. ¿Es que tampoco sus ruegos y súplicas habían conseguido ablandar el corazón del Sabio?
La muerte flotaba en el aire enrarecido de la cabaña. José Florencio se rescataba a sí mismo de un estado de dolorosa perplejidad. Una y otra vez, hacía retroceder su memoria hasta el instante en el que la Maga y el Sabio intercambiaban acusaciones. Les dio la espalda fingiendo estar interesado en mover el fuego de la chimenea. En realidad, hacía calor en la estancia y reavivar la llama era una maniobra a todas luces injustificada, pero se negaba a ser utilizado como juez por aquella pareja de ancianos rabiosos que prolongaban, innecesariamente, un pleito que duraba ya veinte años. Escuchó decir al Sabio que por qué en vez de andar de alcahueta, husmeando de casa en casa y divulgando chismorreos, no se había ocupado de darle una educación a su hija. ¿Ignoraba que se había especializado en el arte de la calumnia? La Maga le dijo que no mezclara su actividad privada con su responsabilidad
89
de madre, porque lo que llamaba andar de alcahueta era, por si no lo sabía, una labor humanitaria con la que daba consuelo a
enfermos y afligidos. Pero que no anduviera con medias verdades, que explicara a José Florencio por qué le remordía tanto la conciencia. Que hablara y dijera cuál era su verdadero nombre, su procedencia, su historia... En cuanto a Juana, puesto a exigir, por qué no se había ocupado él de enseñarla. Para el caso, tan hija de ella era como de él. Súbitamente, en pleno intercambio de insultos, el anciano palideció, abrió la boca y se llevó las manos al pecho con un gesto de dolor. La Maga no pudo evitar que cayera como un pesado fardo sobre el suelo. De rodillas, le desabotonó la camisa y trató de reanimarlo con una técnica para ahogados que había aprendido en un cursillo de supervivencia que hizo antes de la Guerra. José Florencio, al verla tan nerviosa, le pidió que se apartara. Puso el oído sobre la mata de vello cano que cubría su pecho. En la estancia sólo se escuchaba el revolotear de los insectos y el crepitar de la leña de encina en la chimenea. Al fin levantó la cabeza, pálido, con los ojos enrojecidos por el llanto.
-Maga, está muerto-, dijo.
CAÑO RONCO era como había imaginado: un pueblo blanco, rústico, tranquilo y feliz. Le sorprendió la uniformidad de las viviendas, la amplitud de las calles y plazas, llenas de hayas blancas que delimitaban meticulosos jardines con cenadores de rosas y espigas perfumadas, el aire limpio y fragante, todo bajo un prisma de luz tamizada por jirones de brumas que flotaban sobre los tejados pardos. No vio una parroquia con una esbelta torre al lado y se encontró con que el Ayuntamiento era una modesta oficina instalada en la planta baja de un edificio de madera. Encontró la puerta abierta, pero no halló a nadie en el interior para atenderlo. El pequeño despacho tenía una mesa de tablones listados, dos sillas y una estantería lateral con archivadores, carpetas y libros. Del centro del techo colgaba una soga sosteniendo una lámpara de aceite. Que en el dintel no ondeara la bandera roja y gualda y en los tabiques desnudos no hubiera un retrato del Caudillo y un modesto crucifijo de hojalata, le parecían negligencias impropias de una mentalidad tan respetuosa con el orden y la legalidad vigente como la campesina. Un sexto sentido, desarrollado durante la Guerra, le avisó de que estaba siendo
90
observado en silencio. Giró la cabeza y vio a un hombre detenido bajo el quicio de la puerta. Vestía un oscuro pantalón de pana y una
camisa blanca abrochada hasta el cuello. Al ver que el recién llegado se inhibía, le ofreció la mano como si, invertidos los papeles lógicos, él fuera la autoridad representativa y saludase a un extraño que venía a realizar alguna gestión oficial. Notó que se la estrechaba con desgana, como si cumpliera una desagradable formalidad. José Florencio le ofreció asiento. “Y bien”, dijo, sin dejar de observar el largo cabello enmarañado, la barba descuidada y la estatura colosal del recién llegado, cuyo descolorido uniforme de suboficial faccioso le sugería un tiempo para el que hubiera preferido no tener memoria. Le costaba creer que hubiera llegado a Caño Ronco por casualidad, buscando una casa que no existía. O era un espía, o un estúpido, o ambas cosas a la vez; pero se sentía obligado a seguirle el juego. Dijo: “Sin duda, señor, a usted le han engañado”. Y lo vio abrir mucho los ojos, tensar las facciones y erguir el poderoso mentón, como quien está presto a responder a un desafío. El Brigada le preguntó que cómo podía afirmar que lo había engañado sin pedirle datos y documentos. José Florencio respondió que en Caño Ronco no existía la propiedad privada, que todas las viviendas pertenecían al municipio y que nadie podía vender ni comprar ninguna. Además, no había ninguna plaza que se llamara de las Lanzas, ni de modo parecido.
-Le parecerá imposible-, añadió, irónico y cordial- pero creo que usted se ha equivocado de pueblo, señor militar.
Pálido, confuso, el Brigada rebuscó con gesto nervioso en sus bolsillos, hasta dar con un deteriorado pliego y una llave de singular tamaño. Le extendió el contrato por encima de la mesa, pero José Florencio rehusó leerlo. Rectificó el sentido de sus palabras, hasta hacerle comprender que no afirmaba que no hubiera comprado la casa, sino que la casa que sin duda había adquirido no existía. Abatido, el Brigada dejó caer su cuerpo hacia el respaldar de la silla. Le preguntó si estaba hablando con la máxima autoridad del pueblo. José Florencio respondió que no, pero que no tenía ningún inconveniente en poner lo ocurrido en conocimiento del Sabio. Salieron a la calle, el Brigada con semblante muy serio, José Florencio, sin duda, preocupado. En la puerta del almacén de Juan María Iraujo se concentraba la gente en espera del reparto de pedidos. Abandonaron la Plaza Mayor y enseguida entraron en una vereda resbaladiza, próxima al río, en cuyas aguas se bañaba un grupo de niños desnudos y renegridos. Una cabaña de tabiques de
91
piedra y techo de palma surgió entre la arboleda, en un recodo del
camino. De la chimenea ascendía una columna de humo denso hacia el cielo de un azul desteñido. Una cascada de voces y risas infantiles flotaban en el aire, junto al olor de la espuma y el junco. La puerta de la cabaña estaba abierta y el interior permanecía en una penumbra apenas mitigada por el resplandor de la llama en el hogar. José Florencio dio una voz y, desde dentro, le respondió otra invitándolo a pasar. El Brigada pensó si no estaría siendo objeto de una burla cruel. ¿Cómo un alcalde podía presentar tan lamentable aspecto? Llevaba una camiseta llena de manchas y unos pantalones desteñidos y sucios. El Sabio lo observaba emocionado, confuso, porque al cabo de tantos años y tantas vueltas como había dado el mundo, veía de nuevo un uniforme que le devolvía la añoranza de su malgastada juventud. Encendió la lámpara de carburo y se acomodaron en rústicos troncos que hacían las veces de sillas. El Brigada no daba crédito a sus ojos: ¿cómo quien mandaba en Caño Ronco podía vivir en tan pobre estancia? Veía el suelo de tierra ceñida, con cantos incrustados para darle consistencia, el camastro revuelto, la jofaina desconchada en un rincón, los aparejos de un caballo en otro, y un tabique repleto de cacharros de cobre donde se reflejaba el fuego como en un espejo. José Florencio le invitó a contar de nuevo la estafa de la que había sido objeto. El Brigada así lo hizo, sin omitir detalles que pertenecían a su relación con la Militara y otros relacionados con el esfuerzo y la fatiga que había pasado para encontrar Caño Ronco. El Sabio confirmó el engaño. Le dijo que podrían paliar la pérdida asignándole una parcela para que construyera una casa y si carecía de oficio, como sospechaba, le proporcionarían tierras para que pudiera criar animales o cultivarla. Mientras tanto, José Florencio le proporcionaría acomodo y comida para que pudiera sobrevivir dignamente. Añadió que le deseaba una grata estancia en el pueblo. El Brigada respondió que causaría pocas molestias, porque en cuanto se recuperara físicamente, abandonaría Caño Ronco.
José Florencio le ofreció la posibilidad de quedarse en uno de los cuartos vacíos de su casa, invitación que el Brigada aceptó encantado. En realidad, quería tenerlo vigilado, hasta recibir instrucciones más concretas del Sabio, a quien decidió visitar de nuevo. Antes de salir, le proporcionó a su huésped toalla y jabón,
por si quería darse un baño. El aire se había estancado y bancos de niebla flotaban sobre la superficie del río. En las piedras de la orilla, pulidas por el agua, croaban las ranas, alborotando el sueño
92
de los grandes galápagos. Jóvenes lavanderas, con el canasto de
mimbre sobre la cabeza, regresaban de una dura jornada de trabajo,
que se reflejaba en su rostro, en sus rodillas peladas y en sus manos. Al llegar a la altura de José Florencio, lo hicieron enrojecer con su risa adolescente y sus requiebros. Era un hombre maduro y serio, pero muy apetecido por las jóvenes solteras de Caño Ronco. En la estancia en penumbra, sólo halló un gato que ronroneaba echado sobre la estera, cerca del fuego. Vereda abajo, encontró al anciano pescando en uno de los remansos del río, una parte clara y poco profunda donde abundaba la trucha. Se sentó sobre la hierba, a su lado, y le expresó su temor de que estuviesen ante un caso de espionaje, bien porque se tratase de un agente que, encargado de investigar al “maquis”, hubiese encontrado el pueblo por casualidad, o bien porque perteneciese a un batallón entrenado para localizarlo y destruirlo. El Sabio le reprochó que se dejara influir por sospechas imprecisas y miedos sin fundamento real. ¿Qué decía de espías, “maquis”, y otras historias propias de imaginaciones truculentas, pero inadmisibles en una persona con tanta responsabilidad sobre sus hombros? Le dijo que algo sabía sobre disciplina y tácticas militares, y estaba convencido que un hombre tan primitivo no podía pertenecer al Servicio de Información del Ejército. Le creía sincero cuando afirmaba que había comprado una casa en el pueblo. En cuanto a que pudieran agredirlo o atentar contra su vida, advirtió a José Florencio que le hacía responsable de su seguridad. En este sentido, no estaba dispuesto a tolerar incidentes que alteraran la pacífica convivencia entre los vecinos. Al pueblo acababa de llegar un hombre libre, no un militar hostil, y Caño Ronco siempre se había mostrado hospitalario con los recién llegados, y no existían motivos para perder una buena costumbre. La boya se hundió, repetidamente, bajo la superficie del río. El Sabio maniobró con eficacia hasta que tuvo una trucha de buen tamaño coleando en el aire. Se la mostró con una sonrisa triunfal a José Florencio y le invitó a compartirla durante el almuerzo.
El huésped no estaba en casa. Dejó sobre la silla unos pantalones y una camisa que le había pedido prestada a su hermano José Enrique, a quien calculaba la misma o muy parecida corpulencia que el Brigada. Preocupado, se dejó caer sobre un cómodo sillón de mimbre. La actitud del Sabio lo tenía desconcertado. ¿Por qué le hacía responsable de la seguridad de un hombre a quien debía haber ordenado detener e interrogar? Le daba
93
vueltas al asunto, pero no conseguía desvelar la interrogante. En su ausencia, el Brigada había utilizado la navaja barbera, la brocha y el jabón de afeitar, que aparecieron desordenados sobre la repisa del aseo. Observó también que se había cortado el cabello y la barba con unas tijeras de esquilar ganado que guardaba en la cocina. Trató de imaginarlo con su nueva fisonomía. ¿Dónde estará?, pensó.
Estaba inspeccionando los carromatos de Juan María que, sin bueyes ni mercancías, reposaban sobre el adoquinado de la Plaza Mayor. Lo había buscado sin éxito por el pueblo, hasta que alguien le indicó que estaría ahogando sus penas en la taberna de Venancio. En efecto, lo encontró sentado en una mesa del fondo, pensativo y sombrío, dando sorbos de cerveza. El Brigada pidió un vaso de ginebra y se sentó a su lado. Le dijo:
-Vengo a pedirle un gran favor.
-Usted dirá.
-Ayúdeme a salir de Caño Ronco.
Juan María negó con la cabeza.
-¿Cuánto quiere?
-No es cuestión de dinero.
-Ponga un precio.
Juan María Iraujo repitió que no, y se levantó del asiento, no sin antes apurar de un trago la jarra de cerveza, que dejó un rastro de espuma fresca en sus labios. Echó unas monedas sobre la mesa y observó que el Brigada esperaba una respuesta distinta. Le aconsejó que hablara con José Florencio, porque era el único que podía ayudarlo.
José Florencio le había asignado un cuarto sin ventana, bajo el hueco de la escalera de la azotea, tabicado unos meses antes con idea de utilizarlo de cuarto trastero. El techo, insuficiente en el centro, se estrechaba oblicuamente hasta unirse con el suelo, de modo que el Brigada se tenía que mover encorvado. Al volver de la taberna de Venancio, encontró sobre el catre el pantalón y la camisa que le había dejado José Florencio. Se entretuvo lavando el traje militar, que a pesar de la suciedad y los rotos parecía recuperable. A primera hora de la noche, llegó su anfitrión que, después de asearse, sacó de la alacena una tortilla fría, queso, pan y una jarra de vino tinto. Cenaron en silencio, tensos por el ruido del metal de los cubiertos y el de su propia masticación. Al terminar, el Brigada, mientras escarbaba con la punta de un palillo en sus
encías, dijo de pronto que abandonaría Caño Ronco al amanecer.
94
José Florencio respondió que podía hacerlo, si era su gusto, que él mismo le podía proporcionar agua y comida.
-Sin su ayuda, no llegaré lejos-, dijo el Brigada.
José Florencio guardó silencio.
-Tiene la obligación de ayudarme.
-Mire, créame, en conciencia no puedo hacer por usted más de lo que ya estoy haciendo.
El Brigada perdió el control de sus nervios. Con un gesto instintivo, sin medir la potencia descomunal de su brazo, dio un golpe con el puño en el centro de la mesa y convirtió la robusta madera en astillas. Los platos saltaron por el aire y se estrellaron contra el suelo. Fascinado, perplejo, se puso lentamente de pie, y se quedó con el cuerpo encorvado sobre los destrozos, tardíamente arrepentido de lo que acababa de hacer. Al otro lado de la demolida mesa, José Florencio gritaba que se fuera, que saliera de la casa. Mantenía empuñado el cuchillo de cocina, cuya hoja ancha y afilada resplandecía bajo el prisma de luz de la lámpara. Al verlo, el Brigada sintió lástima. Estaba pálido, las manos le temblaban y tragaba aire con dificultad, como un enfermo en plena crisis de asma.
-Suelte el cuchillo, hombre-; dijo – no sea que por mi culpa se haga daño.
Cuando escuchó cerrarse la puerta de la calle, José Florencio respiró aliviado. El temblor de las manos se le había transmitido al resto del cuerpo. Estaba próximo a una crisis de histeria o de llanto. Le preocupaba haberse dejado arrastrar por un impulso violento. Quizás no era tan inofensivo como la gente creía. Era evidente que, aún sin haberlo tratado, odiaba al Brigada, cuya simple presencia había reavivado la vieja pesadilla de la Guerra. No podía evitar asociarlo a la época más trágica de su vida. ¿Lo hubiera atacado con el cuchillo si no abandona la casa? Admitió que tal vez lo hubiera asesinado como se asesina a un fantasma que volvía a poblar sus sueños después de veinte años de ausencia.
UN SÁBADO de octubre, conectó por teléfono con su contacto en el Ministerio, para ponerlo al tanto de los ficticios avances que había registrado su investigación. En las últimas semanas se había limitado a identificarse como Monseñor Landa y a dar un lacónico parte: “Sin novedad reseñable, mi Coronel”. Temía recibir en
95
cualquier momento la orden de regresar a Madrid, de modo que consideró prioritario improvisar una noticia que hiciera enmudecer la línea telefónica. No habló en clave, sino con un lenguaje tan diáfano que sorprendió a San Martín.
-Mi Coronel-, dijo el Capitán Rivera- el enclave existe y representa un serio peligro para la seguridad nacional.
-...¿Cómo ha tenido usted acceso a esa información?
Titubeó. Escuchó débiles pitidos y lejanos murmullos en el auricular, y se dio cuenta que acababa de cometer un error de imprevisibles consecuencias y muy difícil rectificación. Ante la insistencia del Coronel San Martín, cuya voz de tenor hacía temblar la línea telefónica, tuvo que improvisar el resto de la fabulación. Le respondió que por la confesión de un comunista arrepentido llamado Pedro Lagos, quien había contactado con él por medio de un confidente suyo muy introducido en el mundo de la delincuencia política. El tal Lagos deseaba rehabilitarse y regresar con su esposa e hijos que residían en Madrid. Le había garantizado la conmutación de sus delitos si colaboraba en la localización del enclave rebelde. Había obtenido, como prueba de su lealtad, información muy importante que, debidamente codificada, y en la frecuencia convenida, mandaría por radio desde alguna Comandancia o Puesto de la Guardia Civil. Como anticipo, le podía decir que Pedro Lagos juraba haber recibido entrenamiento militar, dirigido por instructores extranjeros.
-Capitán, traiga a Lagos a Madrid. Es una orden.
Permaneció unos segundos confuso, en silencio, hasta que respondió que así lo haría y colgó el teléfono. Inmóvil en la penumbra pálida y rosada del despacho, lentamente se le revelaba la necesidad de levantarse del mullido sillón y tomar decisiones radicales y urgentes. Encendió un cigarrillo, entorno los ojos y, entre las volutas de humo gris, el futuro comenzó a definirse con la precisión de un sueño largamente deseado. Desde siempre había sentido una admiración casi patológica por los héroes del cine negro. De niño, cuando veía películas de gángster en una vieja sala de barrio, quería imitarlos, ser en la realidad como ellos se comportaban en la ficción: duros y osados, innecesariamente crueles y, a veces, tiernos. Apretó los ojos para que la visión de lo inmediato no le impidiera sentir el vértigo de la fabulación: se vio a sí mismo envuelto en una gabardina de tejido muy grueso, las
solapas levantadas, el ala redondeada del sombrero sobre las cejas,
los guantes de seda apretados contra el volante, la pistola en la
96
sobaquera, y el Plymouth lanzado a ciento veinte kilómetros por horas hacia la frontera con Portugal, que cruzaría con pasaporte falso. Imaginaba las primeras horas de estancia clandestina en Lisboa, bebiendo whisky en algún miserable garito portuario, rodeado de mulatas angoleñas que olerían a selva y a sexo y que le ofrecerían su cuerpo a cambio de una modesta consumición. Haría preguntas y obtendría respuestas por dinero. Algún viejo lobo de mar retirado, con la piel cuarteada por el salitre y la nostalgia dibujada en sus ojos, le dejaría su petate y su chaquetón marino a cambio de una botella de licor barato y unos pocos escudos. Y tal vez incluso le diría a quién debía sobornar para poder enrolarse como marinero apátrida en alguno de los buques que cubrían la ruta transoceánica.
Con el ánimo sosegado, se levantó del sillón y se sirvió un vaso de whisky con hielo. En su morosidad había menos de imprudencia que de orgullo. En unos días se convertiría en uno de los hombres más buscado del País. Todas las redes del Servicio de Información Militar se movilizarían para encontrarlo. Lo sentenciarían a cadena perpetua o a muerte si descubrían sus mentiras sobre Caño Ronco y su vinculación con el mundo de la delincuencia organizada. A pesar de estos problemas, se sentía dominador, seguro de sí mismo, como si el saberse más hábil y eficaz que quienes lo perseguirían, lo aislara del peligro y le confiriera una ilógica certeza de invulnerabilidad. Durante las horas siguientes, hizo una vida normal dentro de la granja. Realizó los contactos habituales con los “jefes de zona”, para liquidar la recaudación de los considerados negocios legales. Se retiró a su dormitorio a las diez de la noche, con un consomé en el estómago que neutralizaba en parte la acidez del alcohol. Los pormenores de la fuga los ejecutó con un rigor impecable: la ducha de agua fría despejó su cabeza para el viaje, el maletín con documentos y ropa, el pasaporte falso, las llaves del coche y dos bolsas de plástico llenas de gruesos fajos de billetes nacionales, escudos y dólares. A las dos de la madrugada, confiado en que los guardaespaldas y empleados dormían, sacó su moderno Plymouth deportivo del garaje, cruzó la explanada de tierra, sobre las que flotaban aislados bancales de niebla, estrelló el morro del coche contra la cerca de madera y salió a la carretera general. Conducía excitado y feliz por el modo en que se había desarrollado la primera parte de su aventura. Puso la radio y movió el dial hasta sintonizar un programa de canciones de cabaret. Vio por el espejo retrovisor los faros redondos y amarillos de un coche que
97
giraba cuando el suyo lo hacía, pero iba tan confiado que le
pareció normal que llevara su misma ruta nocturna. En realidad, era un hombre controlado por los mismo guardaespaldas que velaban por su seguridad. Ignoraba que sus órdenes no se ejecutaban, que era un simple instrumento de una autoridad superior de la que ni siquiera sospechaba su existencia. Lo hubieran dejado saborear un poco más su mundo de ficción, porque en el plano representativo aún lo consideraban un hombre útil, pero su fuga precipitó el final que la organización reservaba a los desertores. En un simulacro de adelantamiento, el coche que lo perseguía quedó cruzado en mitad de la carretera. La inesperada maniobra le obligó a frenar bruscamente. El coche hizo un trompo y quedó empotrado contra una señal de tráfico. Conmocionado, vio como varios hombres, armados con rifles, rodeaban el vehículo y destrozaban a culatazos la luneta delantera y los cristales laterales. A empujones y a golpes fue arrancado del volante y arrojado sobre el asfalto. La luz de los faros iluminaba el semblante de sus agresores: eran guardaespaldas y empleados de la granja-cuartel, gente que había gozado de su confianza mientras estuvieron subordinados a él. Un escalofrío de terror le recorrió la espina dorsal cuando pensó en el tiro en la nuca, pero al mismo tiempo se planteó la necesidad de aparentar serenidad y mantener la lucidez. Estaba ante profesionales del crimen, hombres cuyos rostros reflejaban una neutra y acerada expresión de robot. Una voz, que emanó con incuestionable autoridad, lo sacó de sus cavilaciones. No reconoció la identidad del personaje que, a contraluz de los faros del coche, ordenaba que abrieran las bolsas y comprobaran que estaba todo el dinero dentro. Volcaron los fajos de billetes sobre el capó todavía caliente y parecían felices de poder rozar con los dedos el áspero tacto del papel timbrado. Pensó que debía actuar sin demora, si es que algo apreciaba su vida. Sabía que el factor sorpresa era decisivo, pero sus músculos, atenazados por la responsabilidad y el miedo, no obedecían la orden que le enviaba su cerebro. Notaba como un reto el peso de la pistola en la sobaquera y casi no podía creer que sus agresores –confiada o distraídamente- hubieran olvidado cachearlo. Trató de infundirse ánimo, pensando que ya no era su vida la que estaba en juego, sino la posibilidad de gozar de una muerte honrosa que lo redimiera de tantas inhibiciones y cobardías. Escuchó decir al enigmático hombre que ocultaba su identidad entre las sombras: “Muchachos, hagan un trabajo limpio”. Comprendió que acababa de dictar su sentencia de muerte y algo parecido al coraje estalló en
98
su pecho, multiplicando los impulsos antes reprimidos por el miedo. Desenfundó la pistola e hizo fuego al tiempo que saltaba la capota del coche, salvaba la valla protectora y rodaba por una pedregosa pendiente. El ataque, furioso y ciego, cogió desprevenido a sus agresores, que bastante tuvieron con parapetarse tras el otro vehículo. Escuchó a su espalda gritos histéricos: “¡El jefe está herido!”. Volvió la cabeza y vio, fugazmente, una silueta doblada sobre sí misma, vomitando sangre en el suelo. Le exigía el máximo a sus piernas, mientras subía y bajaba promontorios de escombros, desmontes, en dirección a unos fantasmales edificios en construcción. El viento golpeaba con dureza su rostro, le acercaba el hedor de invisibles albañales y removía a ras de suelo restos de la materia corrompida. Escuchaba detonaciones, el silbido de las balas sobre su cabeza, pero sabía que la oscuridad y sus rápidos movimientos hacían de él un blanco difícil. Una ráfaga de luz iluminó las esqueléticas estructuras de cemento y hormigón. Oyó el chirrido de unos neumáticos derrapando sobre la gravilla del arcén. Entonces se detuvo y volvió la cabeza: lejos ya, sus agresores renunciaban a la persecución e iniciaban una veloz carrera hacia algún hospital de Madrid.
99
Siete
LA GUERRA COMENZARÍA A manifestarse con toda crudeza desde el mismo instante de su alistamiento. Por compromiso cívico, se presentó en las oficinas del Comité de Defensa, donde después de tomarle los datos personales, lo subieron a una destartalada camioneta, llena de voluntarios y de banderas republicanas, y lo trasladaron sin demora a primera línea del frente. Un instructor de novatos, de nombre Mendoza, puso en sus manos un viejo mosquetón oxidado, sin seguro y sin alza, y le asignó al azar una trinchera que debía defender con su vida, si era preciso. En medio del caos general, enseguida advirtió que entre los jóvenes milicianos existía un optimismo desmesurado, impropio de quienes se verían obligados a confiar en la benevolencia del destino para salvar su vida. No había tensión en sus rostros, en sus palabras o gestos. Entretenían la espera dando impúdicos tragos de un vino barato, recitando letras ofensivas para el enemigo, gritando consignas revolucionarias y dando vivas a la República. Parecía como si, borrachos de ideología, considerasen la batalla que se avecinaba como un juego de adolescencia entre bandas enemigas. Todo cambió en apenas unas horas, cuando un ataque con obuses, interrumpió la humilde cena que compartían en la oscuridad de las trincheras. Las demoledoras explosiones hicieron estremecer la tierra e incendiaron el aire con unas enormes bolas de fuego. Aplastados por una evidencia que hasta entonces se habían negado a reconocer, la jovialidad y la fortaleza de ánimo de los jóvenes milicianos se marchitó de golpe. En medio de bombardeo, era difícil sustraerse a la idea de que la vida en el frente depende siempre de un hilo que el azar pude cortar en cualquier momento. Era un pavor tan descomunal el que les helaba la sangre, que José Florencio comprendió entonces por qué hombres como castillos se orinaban en los pantalones y lloraban como niños en el fondo de las trincheras. En medio de la confusión y el desconcierto de órdenes que nadie escuchaba, se dio cuenta de que apenas si sabía usar el arma que el Comité de Defensa había puesto en sus manos. A pesar de las dificultades, reaccionó para entregarse al combate con total honradez, como si de verdad fuese aquella su guerra. Quienes lo
100
vieron luchar con tan formidable presencia de ánimo, ignoraban que no lo hacía por un ideal político, por compromiso moral o deber ciudadano, sino porque los estúpidos crímenes de su hermano, José Enrique, habían comprometido, irrevocablemente, su independencia.
El combate se prolongó durante toda la madrugada, con cortos
períodos de tregua que apenas alcanzaban para evacuar a los heridos y limpiar de cadáveres las trincheras. En dos ocasiones, las posiciones republicanas se vieron desbordadas por el empuje arrollador de la vanguardia rebelde, lo que les obligó a un desordenado repliegue, con gran número de bajas. Aunque carecía de formación castrense, José Florencio supo ver lo que no parecían advertir sus jefes militares: que se habían reagrupado en una zona céntrica, susceptible de ser rodeada con facilidad por las tropas invasoras. Si esto sucedía, como era previsible, la posibilidad de supervivencia de los defensores estaría limitada a la improbable generosidad de su enemigos. La evidencia de que la batalla estaba perdida, precipitó su deserción, pues intuía, lúcidamente, que era el único modo de salvar su vida. Con determinación y fortuna, atravesó el círculo de fuego enemigo, cruzó calles y plazas donde ardían, convertidos en polvo y escombros, varios edificios oficiales. El cielo azul del amanecer, se hallaba teñido de humo y ceniza. Corría encorvado, pegado al muro de las casas, para evitar el tiroteo descontrolado que brotaba de todas las esquinas. Muchos camiones y coches ardían con la carrocería perforada por la metralla de las bombas. Burló la presencia de una patrulla fascista, que reconoció por el peculiar atuendo de un oficial moro. Esto le confirmó sus sospecha de que estaban tratando de completar una maniobra envolvente. Apenas si le quedaba tiempo para huir. Pronto todas las calles estarían tomadas por el ejército invasor.
Volvía a su casa convencido de que no encontraría allí a José Enrique, pero prefería arriesgar la vida antes que vivir torturado por la duda de si había cumplido o no su promesa de esperarlo. La tarde anterior, al regresar de la cárcel, José Florencio le dijo que se sentía comprometido con la defensa de la ciudad y que iba alistarse como voluntario civil. José Enrique nada respondió. Miraba absorto por la ventanilla del taxi, las camionetas llenas de jóvenes milicianos, las tanquetas, los obuses apelotonados en las aceras, los sacos terreros, y parecía como si todo aquel dispositivo de guerra lo tuviera trastornado. En la casa, José Florencio recogió sus documentos personales e insistió en que iba a presentarse como
101
voluntario.
-¿Tú que vas a hacer?
-Esperar aquí a que regreses- , respondió José Enrique, después
de dudarlo un poco.
Cumplió su palabra. José Florencio lo encontró sentado en la misma silla y en la misma posición en la que lo había dejado once horas antes. En el aire estancado de la estancia flotaba un hedor sofocante. La claridad del amanecer apenas si se dejaba notar por las rendijas de las ventanas clausuradas. En la penumbra, vio la
palidez y las ojeras en el rostro de su hermano, su soledad de estatua a la intemperie. La guerra iluminaba su conciencia. Inmóvil, escuchaba, en un eco tardío, el silbido de los obuses que cortaban el aire antes de reventar con una ensordecedora explosión. Y escuchaba el tableteo de las ametralladoras, el grito de dolor de los heridos, el lamento de los desamparados, la ira con que clamaba el viento en las ventanas. Pero nada le impresionaba tanto como los cortos intervalos de silencio, esos segundos de tregua no negociada en la que el tiempo adquiría una engañosa densidad de mañana de domingo. Era entonces cuando en el paisaje desolado de la habitación cobraban vida las sombras y cualquier ruido, por pequeño que fuese, era un indicio de su inmediata detención y fusilamiento. La angustia generada por once horas de espera, se transformó en una desconcertante muestra de inhibición cuando vio que era su hermano quien abría la puerta. Ajeno al significado de las palabras, oyó cómo le gritaba:
-¡Vamos, cabrón, me metes en este lío y ahora te encuentro temblando de miedo y llorando!.
Al escuchar los culatazos contra la puerta y ventanas, lo cogió por las solapas de la cazadora de cuero y trató de zarandear su pesada anatomía:
-¡Mierda, si note mueves, nos cazarán como conejos!.
Reaccionó justo en el momento en el que la patrulla rebelde hacía saltar la cerradura con disparos de fusil de gran calibre. José Florencio abrió fuego, mientras su hermano salía por la puerta del corral. Entablaron un tiroteo que frenó el ímpetu de la persecución. Establecieron perfectos relevos, para cubrirse mutuamente la espalda, mientras huían por calles donde los cadáveres, apelotonados en las aceras, comenzaban a corromperse bajo los primeros rayos de sol. La ciudad estaba destruida. En muchas casas aún trataban de sofocar el fuego y de rescatar a los heridos. Las sirenas sonaban por todas partes, pero los hermanos Martín no
102
escuchaban más que el ruido de las detonaciones sobre sus cabezas. Corrían pegados a los muros y bajo los soportales, para dificultar la puntería de la patrulla rebelde. Escaparon a punta de fúsil a dos emboscadas, pero se dieron cuenta que realizaban un esfuerzo inútil, porque estaban siendo obligados a correr en círculo. Extenuados y nerviosos, encontraron refugio en una casa en ruinas, en apariencia deshabitada, cuya verja herrumbrosa cedió a la primera patada. Rígidos matorrales y zarzas taponaban las puertas y ventanas. La vivienda tenía por dentro el mismo aspecto de miseria que por fuera. En el interior olía a orines de gatos. Bajaron por una escalera estrecha, casi vertical, que desembocaba en un oscuro y húmedo sótano. Allí, entre muebles deteriorados y cachivaches inútiles, se ocultaron. Por una trampilla que daba al jardín, tapada por la maleza, se filtraba una débil claridad, que moría antes de llegar al suelo. No se veían las caras, pero ambos imaginaban la fatiga y el miedo en el rostro del otro, incluso ensayaban frases de ánimo que perdían su eficacia en cuanto eran pronunciadas.
-¿Has oído?
Había oído, sí, el irritante chirrido de la verja del jardín y el rumor de unos pasos apagados por la maleza. Cuando pretendía convencer a José Enrique de que había sido el viento, escucharon un golpe seco contra la madera carcomida de la puerta. La planta superior se llenó de rápidos y enérgicos taconazos.
-Es una patrulla fascista.
Un escalofrío de desolación les recorrió el espinazo. José Florencio puso la mano sobre el hombro de su hermano, y este gesto intuitivo les salvó la vida, porque lo detuvo cuando estaba a punto de salir disparando. Inmóviles, notaron cómo, bajo sus pies, el suelo se hundía lentamente, mientras las vigas crujían sobre sus cabezas, incapaces de soportar el corrimiento de la estructura. Los tabiques cimbrearon y una lluvia de tejas se precipitó sobre el jardín. Escucharon las voces confusas y nerviosas de la patrulla, los acelerados taconazos con que buscaban la salida. Del techo, se desprendían cuarterones de cal y cemento. José Florencio recordó que en la planta principal había visto una puerta trasera, con una cadena oxidada y un candado. La abrieron a culatazos, mientras la casa se estremecía, como arrancada por un movimiento sísmico. Salieron justo a tiempo de verla desaparecer en el interior de una gigantesca nube de polvo.
La parte posterior de la casa, daba a un camino de tierra,
103
orillado de acacias y cipreses que ocultaban las tapias de un convento. Dieron un largo rodeo y salieron a campo abierto, siempre con la mirada puesta en el horizonte montañoso, mientras a
su espalda, la resistencia de grupos aislados de francotiradores mantenía ocupado al grueso del ejército invasor. Cruzaron un descampado de tierra y arcilla, en el que se levantaba un miserable poblado de chabolas de latones y cartón. En el aire emponzoñado flotaba el hedor cercano de un arroyo de aguas fecales o de un estercolero. Ascendieron una pedregosa senda, animados porque sobre sus cabezas, recortando el cielo azul, se abría un enhiesto oleaje de encinas y nogales. En un falso llano, intercambiaron algunas preguntas. Ambos negaron sentirse cansados, incluso minimizaron la necesidad de comer y beber, después de tantas horas sin hacerlo. Mentían deliberadamente, porque les dolía tener que reconocer que el miedo era aún una sensación dominante que atenuaba cualquier otra necesidad. Estirada sobre el llano, la ciudad aparecía envuelta en el último oro de la tarde, pero era un crepúsculo triste, de ruinas recientes, sobre las que resplandecían las fogatas que ahuyentaban los insectos y purificaban el aire.
HABÍA RECUERDOS que parecían no pertenecerle, que eran como piezas sueltas en el entramado de su vida, sonido y olores que desataban una nostalgia inaccesible para su memoria, gestos, rostros y nombres, que tal vez nunca tuvieron una existencia real, que fueron imaginados para conjurar el desarraigo y la soledad de la infancia, pero cuya presencia volvía a reivindicar ahora, como un antídoto contra la tristeza y la rabia que acumulaba en su pecho, después de casi un día encerrada. La claridad del amanecer se dibujaba en el recuadro de la ventana. Una brisa fría y transparente le acercaba el olor del pan recién sacado del horno. Era la hora en que la vacada abandonaba los corralones techados y, entre vaharadas densas y calientes, buscaba los tiernos y jugosos pastos del valle; la hora en que los taciturnos campesinos de Caño Ronco encendían sus primer cigarrillo, la azada y la horca al hombro, camino de sus huertas. Notaba como todo lo que hasta ayer había sido para ella pura rutina, flotaba ahora en su memoria impregnado de nostalgia. Nunca hubiera imaginado que la falta de libertad cobrase un sentido tan miserable e inhumano desde el primer momento.
¿Pasos? Sí, al otro lado del portalón de entrada. Reconoció la
104
voz del hombre y de la mujer que hablaban en un tono muy bajo, casi confidencial. No podía escuchar lo que decían, pero estaba
segura que hablaban de ella. La llave giró dentro de la enmohecida rueda dentada y vio fugazmente la detestable silueta de su
carcelero, antes que volviera a cerrar el portalón. Detenida bajo el podrido quicio de madera, la Maga observaba la celda con asombro e incredulidad. La inmundicia golpeaba con tanta violencia su olfato que, pensando en José Florencio, se preguntó que cómo era posible tanta crueldad. La pequeña ventana le proporcionó una
excusa para ironizar con amargura: “Por lo menos tienes por donde mirar”. Vestía un solemne traje negro, con encajes en el cuello y en los puños y se cubría la cabeza con un velo de seda del mismo color. Juana pensó que el color de la ropa iba en consonancia con la indudable tristeza y preocupación que reflejaban sus ojos grises, mansos y acuosos, en cuyos párpados inferiores se acentuaba la hinchazón de las ojeras. La señal de luto sobre su cabeza la relacionó con la muerte de algunos de sus pacientes, con quien le uniría una entrañable amistad de muchos años. No le preguntó quién había muerto, porque la sed de noticias políticas era mayor que su curiosidad escatológica. ¿Qué habían hecho quienes la apoyaban? ¿Habían convocado huelgas o manifestaciones callejeras? ¿Cómo estaba la situación en el pueblo? La Maga escuchaba sus preguntas, mientras sonreía con amargura y decepción. En veinticuatro horas, el polémico caso de la señorita Juana había pasado a un plano secundario, eclipsado por la muerte del fundador de Caño Ronco. Detestaba mentir, pero lo hizo para no cercenar las ilusiones de su hija. Inspirándose en una antigua estrategia suya para enardecer a las masas campesinas, con discursos hechos medida de lo que querían escuchar, le dijo que el pueblo era un hervidero de rumores contradictorios, de anuncios de huelgas y de manifestaciones reventadas por un toque de queda que contenía todos los elementos clásicos de la represión militar. Pero que no se preocupara, porque eran muchos los jóvenes que se habían acercado hasta la calle de los Patos, para manifestarle su testimonio de solidaridad.
-El Sabio ha muerto, hija-, dijo, con la voz debilitada por la emoción, liberada al fin de golpe del peso del secreto, de tantas horas de duda silenciosa: ¿La ofendería si le hablaba de su padre, o mejor mencionaba su apodo como si se tratase de un extraño? ¿Simplificaba la noticia o se remontaba al momento en el que ambos discutían en el interior de la cabaña para que supiera que
105
había muerto con su nombre en los labios?
Juana recibió el impacto de la noticia con los ojos muy abiertos. Reaccionó saltando del catre y acercándose a la ventana, con las manos en los bolsillos y un gesto de fastidio en el rostro. Vio que el horizonte montañoso resplandecía como una cinta luminosa y
blanca. El aire traía un renovado olor a menta, manzanas y rosas. Cuando se volvió, su rostro se había afilado y en sus ojos había un brillo irracional. Le preguntó con voz atiplada e irónica: “¿No es extraño que el mundo siga girando, dando inútiles vueltas, que no se haya parado por la muerte del Sabio? Gesticulaba mucho con los brazos y con la cara, como si quisiera descargar la electricidad de la rabia a través de un lenguaje de gestos. La indignación y la vergüenza surgía en su memoria en un estado tan puro como lo había sentido la noche en la que José Enrique pronunció su nombre, y ella aprendió a identificar el rostro de su padre entre el de todos los hombres de Caño Ronco. Vio a su madre sacar un pañuelo de la bocamanga y pasárselo por los ojos, la nariz y los labios. Es vieja, pensó, está sufriendo. Le pidió perdón por haberse expresado con tanta brutalidad. Pero que no tratara de conmover su corazón con suspiros y lágrimas. La muerte del Sabio sólo le interesaba desde un punto de vista político. Ahora debía marcharse a casa y volver cuando se encontrara más tranquila. Le dio un beso de despedida, el primero en muchos años, y la animó afirmando que no estaban ahora mucho más solas que antes.
Cuando salió la Maga, entró José Florencio. Vestía chaqueta oscura, camisa blanca, corbata y sombrero con crespón negro. Dio los buenos días con un tono educado, cordial, que casi revelaba alguna forma secreta de aprecio o simpatía. Juana no respondió, ni alteró su mirada de reprobación y desprecio. Vio que traía una bandeja con café, zumo y bizcochos azucarados. Le escuchó decir que después del desayuno la dejaría en libertad para que pudiera asistir al entierro de su padre. Añadió que tras el funeral, deseaba verla en su oficina, porque tenía una interesante oferta que hacerle. A modo de anticipo, le dijo que deseaba establecer un diálogo que implicara algún tipo de colaboración intensa entre ambos, incluso un reparto equitativo de las responsabilidades de gobierno. Los ojos de Juana se agrandaron y estuvo a punto de abrir la boca con una exclamación de asombro. La detuvo la sospecha de que el planteamiento de José Florencio no era del todo ingenuo. ¿Era un discurso aprendido con el que quería enmascarar su falta de apoyo social? Decidida a correr el riesgo de perder la mitad por ganarlo
106
todo, le respondió que declinaba su ofrecimiento de establecer una unidad de acción, porque partían de posiciones ideológicas muy distintas. Y respeto al entierro del Sabio... Dejó pasar unos segundos en silencio, como si vacilara o no supiera qué decir. Sí,
del Sabio se trataba, no de su padre, como de forma incorrecta y provocadora lo acababa de llamar, olvidando que nunca había habido un reconocimiento de paternidad y tampoco una demanda en tal sentido por su parte. Durante veinte años, habían vivido como extraños en el mismo pueblo; a veces se rozaron el hombro al doblar una esquina o al cruzar una calle, y coincidieron en algunas tiendas y puestos del mercado, pero nunca habían intercambiado un saludo, una palabra amable, un gesto cariñoso o de amistad. ¿A cuento de qué le pedía ahora que asistiera a su entierro? Se volvió hacia la ventana, por donde se colaba un ruido de golpes de metales desde una herrería cercana, y guardó silencio. Simulaba una reflexión que la llevara a encontrar las palabras exactas de lo que quería expresar. Pero, en realidad, las tenía ordenadas en su cerebro desde niña, frases precisas y rotundas, elaboradas desde el dolor del rechazo, pilares de palabras sobre los que se fundamentaba su odio. Las pronunció con la solemnidad de una anatema que eliminaba cualquier posibilidad de redención:
-No hay fuerza capaz en este mundo de hacerme asistir a ese entierro. Para mí, el Sabio, hace mucho tiempo que murió.
La actitud obcecada y ciega de Juana le producía desaliento y rechazo, pero José Florencio se esforzaba en mantener un talante abierto que facilitara a la muchacha el camino de la reconsideración. Aún ahora, después de haber escuchado sus rencorosos argumentos, no se daba por vencido y persistía en hacerle abrir los ojos a un mundo de tolerancia y comprensión. Admitió que el Sabio nunca había querido saber de ella, pero podía asegurarle que no lo hizo por ofenderla o humillarla. Era un simple y llano reconocimiento de infecundidad paternal que, fortalecida por la duda, había anulado toda posible muestra de amor o de ternura hacia ella. Le pidió que fuera generosa, no ya con su padre, sino consigo misma, y que cerrara para siempre ese amargo capítulo de su vida. Añadió que estaba en su legítimo derecho a no asistir, pero que también lo estaba él a condicionar su libertad a la asistencia al entierro. Que reflexionara hasta la hora del almuerzo. Juana respondió que no reconsideraría su postura:
-He dicho que no asisto y ya es hora de que aprendas que soy mujer de una sola palabra-, sentenció.
107
DISPLICENTEMENTE, CON las manos hundidas en los bolsillos de un deslucido gabán de paño crudo, las solapas levantadas y un cigarrillo ardiendo entre sus labios, bajo la oscuridad unánime de la madrugada, caminaba por las calles heladas y desiertas de Caño Ronco. Escondía su atormentada identidad de noctámbulo bajo el ala inclinada de un sombrero, pero era fácil adivinar que su andar
parsimonioso y escorado, su aire indolente y misterioso, correspondían a un hombre secretamente atribulado, herido por todas las distancias y recuerdos. Escuchaba crujir los grumos de tierra bajo las suelas de sus botas, como si estuviesen protegidos por una finísima lámina de hielo. En su inofensiva y triste memoria, con la exactitud minuciosa con la que iluminaba sus sueños, aparecía el rostro inmarcesible de la Militara, sus palabras de amor, torpemente emocionadas, que el tiempo todavía no había erosionado del todo. Recuperaba imágenes y emociones íntimas de una vida pasada, pero no desde la desdicha y el estupor del presente, sino desde una memoria futura e imaginada que, con irreflexiva firmeza, contemplaba la huida de Caño Ronco, el regreso a Madrid y el reencuentro con la Militara.
El frío parecía condensarse en la atmósfera en diminutas astillas de cristal que se clavaban en su garganta y pulmones al ser respiradas. Cada pocos metros, se detenía porque escalofríos febriles sacudían su organismo y le hacían castañetear los dientes. Bajo la marquesina de una guarnicionería se detuvo a recuperar el aliento. En el escaparate, iluminado por el resplandor de una farola, vio la furtiva silueta de un extraño, con quien hubiera querido no sentirse vinculado. El viento combatía las ramas de los almendros de la Plaza Mayor y azotaba con violencia la enrojecida y pálida piel de su rostro. Empujó con el cuerpo la puerta de la taberna de Venancio y percibió con instantáneo alivio el calor humano, acentuado por el fuego, el humo y el ruido. Era un salón amplio, con un rugoso mostrador de madera y una modesta estantería llena de botellas de licor y de vasos oscurecidos por el vaho. En mesas redondas –que parecían lonchas cortadas a un gigantesco tronco- jugaban a la baraja. Los rostros de los jugadores, bajo el ala del sombrero, parecían contraídos por la tensión de la partida. Acodado en el mostrador, ante un vaso de ginebra recién servido, notaba dolorida la pierna a la altura de la rodilla, donde en Toledo, la metralla, le había destrozado las articulaciones y el cartílago. De pronto, escuchó voces que procedían del fondo del salón, donde un hombrecillo de poco carácter, estaba siendo agredido por otro que
108
lo duplicaba en tamaño y que lo acusaba de haber hecho trampas. El hombrecillo negaba la acusación e incluso ofrecía reintegrar a la mesa la suma que había ganado. Pero el agresor no aceptaba sus disculpas. Le golpeó con la cabeza en la frente y en la nariz y lo dejó retorciéndose en el suelo, aullando de dolor, en medio de un charco de sangre.
El Brigada había observado la pelea con gesto impasible, como si la repetición cada noche de la mismas agresiones, restara dramatismo a los gritos y a los golpes. Sabía que el agresor se jactaría durante un rato de su acción, como si esta hubiera estado orientada a restablecer el orden o actuara en nombre de la ley. Como otras tantas noches, por allí no aparecería ninguna autoridad competente, para investigar y detener al responsable de aquellos abusos y escándalos colosales. Nunca le había interesado la identidad del agresor, pero aquella fría noche de noviembre, con la indignación menos controlada que de costumbre, golpeó con el codo a un anciano de rostro terroso y le preguntó: “¿Quién es?”. El anciano miró hacia el extremo de la sala que le señalaba el Brigada con el dedo y respondió: “José Enrique Martín”. Ese nombre se quedó flotando sin fijeza en su memoria, mientras hacia naufragar el recuerdo de la Militara en un turbio mar de ginebra. Era evidente que se trataba de una de las pocas personas que podían ayudarle a escapar de Caño Ronco.
A Venancio, el tabernero, un santanderino noble y generoso, con quien no tardaría en hacer amistad, le preguntó si conocía alguna casa desocupada, donde poder pasar las frías noches de invierno, porque dormía en el granero comunal, sobre el forraje, con mucho frío y grandes dolores de huesos. Venancio le ofreció el ático donde almacenaba los barriles de cerveza, los sacos de legumbres y los garrafones de aceite. Una mañana, al mudarse de ropa, el Brigada observó que la camisa y los pantalones que llevaba puestos pertenecían a José Enrique, por lo que celebró disponer de una buena excusa para buscar un acercamiento amistoso. Pero eso sí: lo abordaría lejos de la taberna y de su círculo de amigos, donde se mostraba cada noche más irascible y violento. Lo mejor, pensó, sería visitarlo en su propio domicilio.
José Enrique había levantado una magnífica casa al abrigo de la arboleda del soto, con tabiques de piedra, grandes ventanales con flores y amplios miradores sobre el río. El Brigada sintió en su estómago el aguijón de los celos cuando estuvo frente a tan notable vivienda. Era justo la casa de sus sueños, la que pensaba encontrar
109
cuando inició su desdichada aventura en Cababuey. Dejó atrás el
camino de baldosas de piedras y cruzó la verja de un jardín donde crecían las rosas trepadoras y las acacias mimosas. Junto al tronco de un cedro rojo, un cartel, escrito con torpe caligrafía, advertía que se encontraba en una propiedad privada, la única que debía tener tal consideración en Caño Ronco. Tocó, suavemente, con los nudillos en la puerta y aguardó en actitud solemne a que le abrieran. No estaba nervioso, a pesar de suponer que a José Enrique, un hombre
de reacciones imprevisibles, podía incomodarle su presencia. Escuchó descorrerse el cerrojo y, por la ranura entreabierta con desconfianza, vio aparecer el rostro de una mujer joven, del piel morena y cabello negro, recogido en una cola de caballo sobre la nuca. Deslumbrado por su hermosura, el Brigada perdió de golpe la entereza y comenzó a palidecer y a tartamudear. Ella disculpó su torpeza con una comprensiva sonrisa y, adivinando la razón de su visita, le dijo que su marido no se encontraba en casa, que lo buscara en la taberna de Venancio o le dejara el recado a ella. El le entregó el paquete con el pantalón y la camisa en perfecto estado, y se aventuró a preguntarle si podía esperar a José Enrique en el jardín. Ella titubeó unos segundos antes de echarse a un lado y franquearle la puerta.
-Mejor, pase- dijo-, pero no le aseguro que vuelva.
La casa era recia, con amplias estancias, aparatosos muebles, muchas cortinas, tapices, cuadros y alfombras. El Brigada se presentó utilizando la fórmula mal aprendida y casi olvidada de “Besa su mano, Pérez de Gayán, Brigada del Ejército”. Ella, contagiada por la engorrosa ceremonia, dijo “Marta Echevarría”, y le ofreció la mano desfallecida, para que él se inclinara e hiciera además de besarla. Era evidente que ambos se esforzaban en resultar simpáticos e interesantes a los ojos del otro. Ella le pidió que, por favor, ocupara asiento en el sofá, pero el plástico flexible y duro, al contacto con su cuerpo, expandió a presión el aire que había acumulado debajo, emitiendo un ruido parecido a la ventosidad de un caballo. Intercambiaron una sonrisa vergonzosa y cómplice, mientras se miraban en silencio. Marta tenía los hombros redondeados, bajo una blusa de seda, generosa de escote. Llevaba puesta una falda negra, muy ceñida, y calzaba zapatos de tacón alto. El Brigada pensó que se había puesto demasiado elegante para quedarse en casa aburrida, regando las plantas o cocinando. ¿Esperaba visita? ¿Estaba a punto de salir de paseo y su llegada le había trastocado los planes? Pensó en José Enrique. No podía
110
imaginar su reacción si entraba de improviso y lo encontraba sentado en el sofá, enamorándose cada segundo que pasaba un poco más de su mujer. Contemplaba embelesado sus verdes ojos, el parpadeo parsimonioso de sus pestañas, el cuello de piel inmaculada, rodeado de una finísima cadena de oro y un crucifijo que reposaba entre sus senos. Trataba de aparentar templanza, pero el deseo hurgaba en sus entrañas incitándolo sin piedad. Con un estremecimiento de prematuro placer, vio como la muchacha separaba las rodillas y le enseñaba el nacimiento de unas nalgas poderosas y tersas. ¿Ingenuidad? ¿Descuido? ¿Malicia de mujer insatisfecha? Ahora abría los labios, húmedos y carnosos, y movía la lengua entre una doble hilera de dientes blancos y parejos. Lo incitaba ahuecando la negra melena con sus largos dedos y, con la mirada y el cuerpo, le enviaba sugerentes y tentadores mensajes, un “no me resistiré” que apenas atenuaba la vergüenza y el miedo al rechazo. La perversa sensualidad de Marta desataba un torbellino de pasiones reprimidas en su estómago. Extendió los dedos como un explorador ciego que se aventura por un territorio prohibido y dejó sobre la piel del rostro de la muchacha una temblorosa caricia. Ella le ofreció cobijo entre sus senos desnudos, que acarició con pudor, excitado al ver que sus pezones florecían. Después perdió el control de sus nervios: descosió botones, bajo o rompió una cremallera, acarició con su sexo su vientre, su entrepierna, torpe porque sus aullidos de gata y el vendaval de su respiración aumentaban el deseo de poseerla. Hicieron el amor y repitieron, sin acordarse siquiera que José Enrique podía regresar en cualquier momento.
Esa tarde comenzaron una relación hermosa y fatídica a la vez, acaso por la pasión que despierta el riesgo inútil en los corazones solitarios. Ambos intuían, sin haberlo practicado, que esta mezcla de atracción y locura sucede también con los naipes helados y la ruleta rusa, dos fuentes de placer efímero e intenso, una forma de vivir, destruirse y morir. Sabía que José Enrique no tendría compasión cuando lo identificase como el amante de su mujer, pero consideraba que el riesgo dignificaba su miserable existencia, era un aliciente añadido a su relación con la muchacha. Le resultaba casi heroico vivir con la sombra del cornudo a su espalda, como un fantasma dispuesto a encarnecerse en el momento más desventajoso para él. A veces la incertidumbre desembocaba en insomnio y hubo madrugadas de mal tiempo –el viento batía las ventanas y la lluvia arreciaba en el tejado- en las que se levantó
111
para registrar, minuciosamente, el ático, porque temía que José Enrique hubiera penetrado dentro y aguardara el momento más
propicio para matarlo. Pretendía inducirse prudencia, pero llegó a la conclusión que su seguridad no le preocupaba tanto como las posibles represalias que pudiera tomar contra Marta. Una noche, después de la ceremonia reposada del amor, el Brigada le preguntó si se daba cuenta del riesgo que asumía al acostarse con él. Marta, muy serena, encendió un cigarrillo y, con gesto elegante y despreocupado, lanzó una bocanada de humo hacia el techo.
-No te alarmes –dijo-, pero José Enrique ya sabe lo nuestro. Y no hará nada por evitarlo.
Le maravillaba su pasividad, la ausencia de remordimientos cuando hablaba de su infidelidad matrimonial. Era evidente que no temía a su marido, a pesar que la duplicaba en tamaño y en agresividad, lo cuál revelaba una secreta capacidad para controlar sus impulsos y sentimientos. La vio aplastar el cigarrillo en el cenicero con un gesto enérgico. Fingía naturalidad, pero estaba claro que comenzaba a sentirse incómoda, como si le molestara hablar de José Enrique y, al mismo tiempo, no tuviera más remedio que hacerlo para poderse desahogar. Dijo que se había casado demasiado joven. Apenas su familia se instaló en Caño Ronco, José Enrique comenzó a pretenderla y ella se dejó querer por vanidad. Era una adolescente con cuerpo de mujer y con toda la fantasía intacta de los diecisiete años, de modo que lo aceptó como esposo, sin tener ni idea del compromiso que contraía y con quien lo estaba contrayendo. Se casaron y su boda, la primera que se celebró en el pueblo, contó con la bendición del Sabio. Quince años después, el matrimonio no se había consumado. O, quizá, sí, aunque le doliera admitirlo, porque suponía volver a evocar un ritual sangriento, facineroso, cuyo sentido último había tardado muchos años en comprender. En aquel tiempo, ella había reivindicado para si misma toda la responsabilidad del fracaso matrimonial. Vivía atormentada por la idea de que estaba impedida para atraer y excitar a su marido. ¿Cómo no iba a pensarlo si veía como dominaba, hasta humillarlos, a los hombres más rudos del pueblo? Una madrugada, José Enrique llegó a casa borracho. Ignoró a Marta que lo esperaba levantada en el salón y se encerró en su dormitorio. Al poco tiempo, la llamó, le ordenó que se desnudara y que se acostara a su lado. Ella pensó que, por fin, él sentía deseo de poseerla, de tenerla entre sus brazos. Cerró los ojos cuando lo sintió maniobrar sobre ella, hurgar en su intimidad con los dedos,
112
pero no con la delicadeza de un amante, sino con la salvaje intención de causarle daño. Ante sus lágrimas y gritos desesperados, José Enrique huyó dando tumbos, profiriendo amenazas e insultos. Al cabo de un rato, volvió y se dejó caer como un fardo sobre el colchón. Pasó la madrugada entre suspiros y sollozos. Parecía como si los remordimientos no lo dejaran dormir. Marta llegó a sentir pena de él. Por la mañana, le pidió perdón. Estaba en la cocina, tomando un tazón de café negro, recién lavado y afeitado, con su chaqueta de antes, su correaje, sus polainas y su escopeta con cachas de nácar. “Perdona”, dijo. Nada más. Desde entonces, no habían vuelto a dormir juntos.
ERA AGRADABLE la temperatura en el jardín, a la sombra de las acacias mimosas y el cedro rojo, sentados en cómodas butacas de
mimbre, medio desnudos, bebiendo naranjada con ginebra y espantando mosquitos con un paipai de juncos trenzados. A veces se quedaban largos ratos pensativos, mirando el voluptuoso aleteo de las mariposas sobre las espigas perfumadas. Cuando la tarde comenzaba a languidecer, subían a ver la puesta de sol desde alguno de los privilegiados miradores, y si era noche de luna llena y se mantenía caldeada la atmósfera, bajaban a bañarse desnudos en el río, porque el agua fría prolongaba la excitación de sus cuerpos, alcanzando un placer de inverosímil duración. La ausencia de amor no les mortificaba. Habían asumido que eran amantes y que el vínculo carnal que los unía tendría una imprevisible duración. Pero se sentían a gusto así, sin estar sometidos a las tensiones y exigencias de una relación formal. A medianoche, abandonaba la casa por la puerta trasera, las solapas de la gabardina levantada y el ala del sombrero inclinada sobre las cejas, como si todavía fuese posible mantener en secreto su identidad. Eludía las tertulias al aire libre y, dando imprevistos giros y rodeos, se refugiaba en la taberna de Venancio. Se tomaba varios vasos de ginebra, pacíficamente acodado en el mostrador, fumando en silencio, eludiendo las miradas indiscretas de los parroquianos. Demoraba al máximo el momento de encerrarse en el ático, porque su atmósfera asfixiante y olores rancios le provocaban demoledoras pesadillas. Siempre andaba tan ensimismado que, a pesar que era pura rutina, se sobresaltaba al escuchar bronca en un extremo del salón.
113
Una madrugada, en la pleamar de una colosal borrachera, José Enrique le abrió la cabeza con una banqueta a uno de los jugadores de póker de su mesa. Al herido se lo llevaron en un carro a la casa de la Maga, para que le pusiera un emplaste y le vendara la herida. Dando tumbos, José Enrique llegó a la barra, se acodó al lado del Brigada, y pidió una copa de licor. La agresividad contenida le hacía temblar el pulso. Llevaba puesta la ropa de cazador, pero parecía desarmado. Al llevarse el licor a los labios, la copa mojada se escurrió entre sus dedos, estrellándose contra el mostrador y salpicando la vieja y recosida guerrera del Brigada. A éste no le fastidió tanto que no le pidiera perdón, como su risa ofensiva, de hombre que disfruta con su propia torpeza. A modo de consejo, le dijo: “No debería beber más”. Le extrañó que un comentario tan simple le helara la sonrisa en los labios y que sus ojos vidriosos lo miraran con incierta fijeza. No se inmutó cuando le aproximó el rostro y le echó una bocanada de aliento fétido sobre su nariz, ni cuando lo cogió por la guerrera, con un gesto más aparatoso que enérgico, y le pidió que se retractara de lo que acababa de decir. Simplemente, respondió:
-No me retracto, porque no he dicho nada que te pueda molestar.
Al ver que no lo soltaba, y que carecía de juicio para entender el significado de sus palabras, le puso una mano en el cuello y lo apartó de un empellón. Al retroceder, desequilibrado, le arrancó varios botones de la guerrera y arrastró en su caída varias botellas y vasos que reposaban sobre el mostrador. Docenas de cabezas, que parecían formar parte de un decorado estático, vieron sufrir a José Enrique para recuperar la vertical. Se apoyaba con los codos en la barra, mientras lo llamaba inválido y le decía que tenía suerte de inspirarle lástima. La actitud del Brigada daba a entender que no continuaría pleiteando. Sin perder la sonrisa que tenía dibujada en los labios, giró sobre sí mismo y se acodó de nuevo en la barra, dejando en el camino una mirada de profundo desprecio sobre el menor de los Martín. Encendió un cigarrillo y pidió a Venancio que llenara la copa de ginebra. Los rostros de los clientes se suavizaron bajo las lámparas del techo, en cuyo cono luminoso se concentraba una nube de insectos. El apretado círculo de espectadores se deshacía entre sonrisas y comentarios, pero sin dejar de espiar con recelo a José Enrique, que continuaba en el mismo sitio, con las piernas separadas y las manos en la faltriquera de la chaqueta de antes. Su cabeza oscilaba como un péndulo irregular y sus pies no acababan de asentarse sobre el suelo. El Brigada veía todo lo que
114
ocurría a su espalda en la luna de un ancho espejo frontal. Desconfiaba que pudiera llevar oculto un cuchillo, pero sobre todo le irritaba su zafia perseverancia en la pendencia. Apuró de un trago el vaso de ginebra y se pasó el dorso de la mano por los labios. Arrojó la colilla al suelo, la aplastó con la punta de la bota y, sin volverse todavía, dijo:
-Esta vez te has equivocado de hombre.
Giró sobre los talones, ágilmente, con el tórax hinchado de aire, los dientes apretados y el mentón muy definido bajo el rostro
atirantado. Frente a él, José Enrique, pálido y sudoroso, lo miraba con la extraña determinación de un jugador de póker que lleva oculto un as en la bocamanga. En su incierta mirada, empañada de humo y alcohol, había un reflejo vesánico, puramente irracional. Lo percibió una décima de segundo antes de acometerlo de frente y no supo reaccionar. Paralizado, lo vio sacar del bolsillo de la chaqueta una pistola de pequeño calibre. Lo vio apuntarle a la cabeza, con pulso tembloroso, mientras repetía “quieto”, “quieto”, como si por el efecto óptico de la borrachera viera un blanco móvil o duplicado. Pero el Brigada no había movido un solo músculo de su cuerpo, ni hubiera podido hacerlo, clavado por la tensión y el miedo. Sabía que iba a disparar, pero no sin antes agotar un repertorio de absurdas acusaciones e insultos. La neutralidad del público se había roto y sus compañeros de baraja lo incitaban con gritos de cruel complicidad: “¡Mátalo, mátalo..!”.
-Si disparas, José Enrique, es lo último que harás en tu vida.
Las cabezas de los clientes bascularon hacia la puerta de entrada, desde donde el Sabio, recién llegado, parecía recriminar en silencio el escándalo. Nadie había visto nunca una expresión tan vertical y severa en su rostro. Vestía un sencillo abrigo de lana y estambre, calzaba botas militares de herrumbrosas hebillas desatadas y cubría su cabeza con un triste sombrero de ala de cuervo. Pero por primera vez en su vida aparecía investido con la púrpura de su incuestionable autoridad y ungido con todo el peso de su leyenda. Como por ensalmo, las risas y las voces habían desaparecido y todos adoptaban una actitud de obediencia y respeto. Parecía como si el tiempo hubiera detenido su devenir pendular y la noche se eternizase en una fracción de segundo. La luz se desparramaba por el salón en conos grisáceos, reflejando en el claroscuro de los rostros la inmutable verticalidad del miedo. José Enrique continuaba encañonando al Brigada, pero el Sabio se interpuso en la posible trayectoria del proyectil y le arrebató la
115
pistola, mansamente. Desarmó también a todos los clientes de Venancio, envolviéndolos en una mirada cálida, comprensiva y reprobadora a la vez. Le adivinó el pensamiento a quienes
esperaban de él un discurso ejemplar.
-Es tarde- dijo; mañana, quizá.
La expresión de su rostro se había suavizado y, bajo el influjo dominador de su presencia, la gente abandonaba en orden y en silencio el salón. El Sabio parecía un anfitrión que despide a sus huéspedes en la puerta de su casa, afable y sonriente, como si
acabara de pasar con ellos una velada muy agradable.
Al amanecer del día siguiente, Caño Ronco despertó con la voz de Braulio Céspedes, oficial público de pregones:
“De parte del Sabio, se hace saber lo siguiente: el señor José Enrique Martín y el señor Pérez de Gayán, en la madrugada pasada, en la taberna de Venancio, después de discutir bajo el pernicioso efecto del alcohol, recurrieron a armas de mayor calibre que las propias del cuerpo para solventar sus diferencias personales. No hubo que lamentar daños físicos ni materiales, pero por tan antisocial y repudiable proceder, se han hecho merecedores de un apercibimiento de cárcel y de una multa, cuya cuantía, aún por determinar, irá a engrosar las arcas municipales. Es conveniente que los habitantes de Caño Ronco mantengan una actitud de fraternal convivencia, frente a quienes se empeñan en envenenar el ambiente con peligrosas e injustificadas crispaciones”.
A la misma hora en la que Braulio Céspedes divulgaba el edicto con su voz de barítono y una entonación tan perfecta que la gente le pedía que lo repitiera sólo por el placer de escucharlo. José Florencio se hallaba encerrado con su hermano en la oficina municipal. Utilizando un tono que no dejaba el menor resquicio sobre su determinación, le trasladó la advertencia de que si le sucedía algún percance irreparable al Brigada, y se demostraba su implicación en el mismo, el castigo sería el fusilamiento, salvo que tomara la precaución de poner tierra por medio.
-Te transcribo, una a una, las palabras del Sabio. Y te aseguro que esta vez no saldré en tu defensa. Ya has traído suficiente ruina a mi vida.
La amenaza no era una estratagema para serenarlo o cohibirlo. Por razones que no entendía, al Sabio le obsesionaba la seguridad del Brigada. Él siempre objetaba que era difícil custodiar a un hombre que andaba vestido de militar nacionalista en un pueblo en el que la ideología dominante era la republicana. Pero el Sabio
116
respondía, escandalizado, que el pueblo no debía manifestar el menor partidismo político o ideológico. Y zanjaba la cuestión con un paradigma enigmático que desconcertaba a José Florencio:
-Suponte que mañana me paseo yo vestido de Teniente Coronel del Ejército Nacional por Caño Ronco, ¿permitirías que me fusilasen por eso?
La pelea hizo al Brigada aún más hermético y desconfiado, pero no modificó ninguno de sus hábitos cotidianos. Había organizado su vida como si estuviera resignado a la idea de vivir para siempre en Caño Ronco. Incluso hizo gestiones para obtener un solar y construir una vivienda, pero sus reiteradas solicitudes se demoraban, indefinidamente, en la oficina de José Florencio. Pernoctaba en el ático, al que había dotado de algunos enseres elementales con el permiso de Venancio. No hacía nada de provecho: vegetaba como si no existiera esperanza de futuro para él, repartiendo su tiempo entre el amor de Marta y la taberna del santanderino. La tarde de los sábados, provisto de jabón y toalla, remontaba el curso del río hasta llegar a un paraje muy tranquilo, lleno de álamos, olmos y juncales. Allí se daba un reconfortante baño, se enjabonaba, se frotaba la piel y el cabello, y después se secaba sobre una de las rocas planas, usurpando el privilegio de los grandes galápagos. A veces, se quedaba mirando el cauce del río, manso y caudaloso, y pensaba que, aunque en Caño Ronco no supieran cómo llamarlo, no podía carecer de nombre. Pensaba también que sus limpias y espumosas aguas revitalizarían arenales, fecundarían huertas, atravesarían verdes prados y valles feraces, antes de fundirse con algún remoto mar.
Una tarde de brumosa nostalgia, tiraba chinos al agua y meditaba sobre la posibilidad de enviar un mensaje de socorro dentro de una botella que tal vez alguien rescataría, por curiosidad, en algún puerto lejano. De pronto, esta literaria idea atronó en su interior como una descarga de fusilería. Se aupó a lo alto de la roca y trató de seguir con la mirada la imaginaria ruta de la botella. El proyecto era tan simple como infinitamente fácil su ejecución. Bastaba con seguir el cauce del río para llegar a alguna población importante. Se vistió deprisa, encendió un cigarrillo, echó una mirada de complicidad a la superficie irisada del río e inicio, muy contento, el camino de regreso a Caño Ronco.
Los preparativos del viaje lo mantuvieron ocupado casi toda la tarde. En realidad, para no levantar sospecha, pensaba llevar como único equipaje una manta, una escopeta y un zurrón con
117
provisiones. En circunstancias normales, no hubiera prescindido de una buena cabalgadura, que lo librase del tormento de arrastrar su pierna enferma por montes y quebradas, pero prefería un viaje
incómodo que delatarse a sí mismo con una compra que, cuando menos, hubiera levantado sospechas en Caño Ronco. Estaba decidido a no comunicar a nadie su partida, ni siquiera a Marta, que se pasaría toda la noche paseando del jardín a los miradores, esperando su llegada. Quería evitar represalias de última hora del menor de los Martín, pues temía que pudiera forzar un nuevo
enfrentamiento para impedir su marcha. Nada le importaba tanto como estar disponible al amanecer siguiente. Venancio le proporcionó en la trastienda, lejos de las miradas de los clientes, las cosas que consideró necesarias: una escopeta que el santanderino ya no utilizaba, abundantes municiones, un zurrón con pan, tabaco, fiambre, cerillas y una cantimplora con ginebra. No le hizo preguntas, pero a modo de oportuno comentario, el Brigada insinuó algo relacionado con una antigua afición suya a la caza.
Las primeras horas de la noche las pasó encerrado en el ático, a cuya atmósfera asfixiante no se había acostumbrado. Por la ventana enrejada, la madrugada se eternizaba, preñada de melancólicos susurros y de insólitas nostalgias. Constelaciones de estrellas iluminaban la bóveda celeste, en un sagrado caos cuyo orden secreto le hubiera gustado conocer. Una luna color miel se reflejaba en el largo espejo del río y en los sucios charcos de las calles. Agonizantes farolas prestaban su luz de vela a tenebrosos rincones, cuya belleza trató de retener para siempre en su memoria. En el aire fresco y transparente flotaba la mágica música de una flauta, para componer la canción más hermosa que había escuchado nunca. Era casi un canto fúnebre, una alegoría del amor y de la muerte, simbolizadas en sus notas dolorosamente bellas, trágicamente efímeras y tristes. Echado sobre el camastro, inútilmente trataba de descansar. Escuchaba el rebullir de las ratas en los rincones, entre los sacos de legumbres y las tinajas de aceite. Durmió a intervalos muy cortos, rescatándose del sueño con súbita brusquedad, como si temiera despertarse tarde. Un pájaro de plumas exóticas le anunció con su canto que el alba estaba próxima.
En las cumbres de las montañas ya había amanecido, pero en el valle las sombras aún cubrían los árboles y las casas. Cruzó las
solitarias calles de Caño Ronco, convencido de que las veía por última vez, con el zurrón en bandolera y la escopeta en la mano. Eludió la compañía de los madrugadores campesinos y pastores,
118
dando un largo rodeo por un pastizal humedecido por el relente, hasta alcanzar la ribera en un punto de la depresión del valle, donde sólo se aventuraban los más intrépidos cazadores y algún loco
buscador de pepitas de oro. Vadeó con gran riesgo una angosta quebrada entre dos grandes riscos. El río desapareció de su vista al enfilar un rocoso desfiladero. Lo recuperó bastantes leguas más abajo, con el cauce reducido a la mitad, como si se hubiera abierto en otros brazos. La corriente surgía torrencial y espumosa entre mallos, cañones y cascadas que se desplomaban sobre un lecho de
pulidas rocas. Cansado y hambriento, reunió leña seca y encendió fuego bajo la copa frondosa de un olmo. Comió y bebió hasta notar que reponía las fuerzas gastadas. La luz había perdido su intensidad de espejo y el resplandor de la llama se hacía consistente con las primeras sombras. El perfil de una media luna temprana, de dudoso
brillo, se dejaba ver en un cielo que tenía una opaca luminosidad. Avivó el fuego, hizo un lecho con hojas y flores, se envolvió en la manta deshilachada y, con la escopeta en la mano, porque intuía próxima la presencia de alimañas, durmió profundamente durante toda la noche. Despertó con una vaga noción de su propia identidad. Regresó del limbo al contemplar la luminosidad gris del amanecer. Bebió un trago de ginebra, encendió un cigarrillo y recuperó su talante animoso y emprendedor.
El cauce del río continuó aminorando leguas más abajo, ya por un terreno plano y pedregoso. La vegetación de ribera había desaparecido: se veían aislados fresnos, algunos juncales y muchos riscos. La pérdida de caudal se acentuó tanto que, por la tarde, seguía el curso a un arroyo de aguas cristalinas, tan estrecho que podía cruzarse de un salto. La tierra era ocre y reseca, escasamente poblada de retamas y eucaliptos. Perplejo ante un desenlace que no había previsto ni en sus más pesimistas conjeturas, se sentó sobre una roca para reponerse de la fatiga y decidir si debía o no continuar adelante. Una barba áspera y rubia, blanqueada en el mentón, le cubría de nuevo el rostro. Se la rascó con las uñas ennegrecidas, mientras encendía un cigarrillo y fumaba en actitud pensativa. Contemplaba con incredulidad el paisaje: los aislados carrizales, los altos chopos casi sin hojas, las escarpadas rocas pulidas en la base por el paso del agua... La naturaleza era muy distinta a la que recordaba haber dejado en las proximidades de
Caño Ronco. De un modo intuitivo, optó por continuar adelante: ¿por qué el río no iba a recuperar su caudal, igual que lo había perdido? Unos tragos de ginebra lo hicieron recuperar el
119
entusiasmo. Se cruzó el zurrón sobre la espalda y pensó que, aunque sólo fuera por orgullo, merecía la pena llegar hasta el final. La situación no mejoró en las horas siguientes. Gastó sus últimas energías en vadear un montículo aplanado, cuya cima la coronaban retorcidas encinas y milenarios riscos cubiertos de musgo. Entre suspiros, se detuvo a beber el agua cristalina de un remanso en el que nadaban diminutos pececillos o renacuajos. Un unánime clamor de insectos anunciaba el crepúsculo. Las chicharras cantaban enloquecidas, trinaban los pájaros, croaban las ranas y la vegetación se estremecía batida por el viento. En el horizonte montañoso, en torno al blanco luminoso, se dilataba el púrpura sangriento. A la sombra de un álamo fronterizo con la arena del desierto se detuvo con un suspiro de resignación, ante lo que era la evidente consumación de su fracaso. El arroyo era un hilo de agua sobre el limo gris de un cauce de humedad y fango. Colgó el zurrón de una rama, dejó la escopeta sobre el tronco y se tapó la cara con las manos. No recordaba haberse sentido nunca tan abatido y decepcionado. Un sombrío presentimiento le hizo alzar los ojos, asustado. Recortada sobre la tardía reverberación del crepúsculo, la silueta de José Enrique parecía una alucinación provocada por la debilidad y el miedo. Incluso cuando identificó el timbre autoritario de su voz, tuvo la impresión de que le hablaba un fantasma engendrado por su imaginación. Le había pedido que alzara los brazos y que se alejara de la escopeta, pero sonreía sin obedecerlo, con un gesto que revelaba un infinito cansancio y una honda frustración. Le dijo que era propio de hombres pelear en las tabernas y después olvidarlo, pero, en realidad, no estaba excusándose por una actitud de la que se sentía orgulloso, sino intentando revocar la imagen de perdedor que sin duda había quedado en el menor de los Martín. Vio la piel negra y reluciente de un robusto potro, sus hermosas crines que acariciaba el viento. Estaba ensillado y la espuma y el sudor se mezclaban en su boca y en sus costados. Comprendió que el hombre que lo apuntaba con una pistola, no había hecho dos jornadas a caballo para discutir sobre una pelea o las infidelidades de su mujer. Estaba allí para matarlo. El hecho de no haberle disparado por la espalda y prolongar ahora los segundos de agonía, era una prueba más de su ilimitada crueldad. Decidió abreviar el compás de espera:
-En Caño Ronco te consideran un hombre –dijo, con desprecio-, pero tú y yo sabemos que no eres más que un cobarde.
El estampido, dilatado por el eco, se quedó vibrando en el aire
120
estancado de la llanura, como una nota violenta y ciega en un diapasón. El semblante del Brigada se contrajo en una mueca que reflejaba rabia y dolor. Por la guerrera desabotonada, sobre la que
lucía todas sus herrumbrosas condecoraciones, fluía un caño de sangre muy roja. Sonó un nuevo disparo que sacudió su cabeza, violentamente, hacia atrás. Quedó inmóvil sobre la arena del desierto, las piernas y los brazos abiertos, mirando sin ver el insondable gris de un cielo en el que comenzaban a despuntar los primeros astros.
EL REGRESO del Capitán Rivera fue el acontecimiento más celebrado por el General Campanella desde la finalización de la Guerra Civil. En el momento de producirse la noticia, medio
centenar de agentes, de la red de información militar, tenían instrucciones sobre la prioridad de localizar al Capitán, a quien daban por desaparecido en la Sierra de Madrid. Al General le informó el Coronel San Martín, quien a su vez recibió una llamada por teléfono de un comunicante anónimo que, en una burda equivalencia de palabras, con las que pretendía dar al mensaje un carácter secreto, le dijo: “El pájaro ha retornado de Guadarrama y Gredos y espera órdenes en su jaula de la calle Postas”. Minutos más tarde, el laboratorio de descriptación confirmaba que la clave empleada se correspondía con una de las asignadas al agente Rivera. El General Campanella brincó de satisfacción al conocer el informe de los técnicos. Ordenó al Coronel San Martín que enviase, inmediatamente, su coche oficial y su escolta motorizada para que trasladasen al Capitán Rivera a la segunda planta del Ministerio del Ejército.
El motorista que se adelantó a la comitiva para avisarle de que estuviese preparado, lo encontró impecablemente vestido con un traje militar de paseo y con la gorra de plato en la mano, dispuesto a subirse al elegante coche oficial del General. Antes de comunicar al Coronel San Martín su mensaje, había tenido la precaución de pasar por una barbería de Cuchilleros, donde le cortaron el pelo y lo afeitaron, mientras él leía el periódico y un limpiabotas le lustraba el calzado. Después de abonar el servicio, se detuvo ante los canarios que el barbero exhibía en jaulas colgadas del techo. La suavidad de su trino y la ligereza de sus movimientos le inspiraron la frase: “El pájaro ha retornado de...”. La perfeccionó mientras
121
buscaba un teléfono público, que encontró en el Mesón de Paños. Regresó al apartamento, convencido de que vendrían pronto a recogerlo. Andaba retocándose el minúsculo bigote, cuando el
motorista llamó a la puerta. Vio por las rendijas de la ventana la carrocería del coche oficial, un resplandeciente Ford negro con las enseñas reglamentarias flameando sobre los guardabarros. Le llenaba de orgullo que el General Campanella hubiera enviado para recogerlo su propio auto, su chofer negro y su escolta motorizada. Todo ello lo consideraba signos de distinción y respeto, acaso no del todo inmerecidos, aunque se tratasen de privilegios excepcionales, debidos a fortuitas e irrepetibles circunstancias.
La luneta delantera, blindada como el resto del coche, le
mostraba el inmenso vacío urbano: calles frías y solitarias, recorridas por aislados tranvías, cuyas estructuras de madera resonaban sobre los raíles; brumas inmóviles y ráfagas de viento
formando instantáneos remolinos de hojarasca en las esquinas... Recordó que era jueves, que diciembre había llegado al calendario y que lo que veía era el preámbulo de un duro invierno de postguerra en Madrid.
A ambos lados de un largo pasillo de baldosas rojas, se encontraban los distintos departamentos administrativos y técnicos de la Jefatura Central de Información. El Capitán Rivera lo atravesó con una serenidad que de ningún modo parecía fingida. En la antesala del despacho, tenía calculado exhibir un modesto saludo de subordinación, si estaba en ella el Coronel San Martín, y una sonrisa de complicidad si estaba sola la señorita Herrera, pero se encontró con un hombre joven y afable, que se presentó como el Teniente Rafael Olivares. Como si adivinara la razón de la sorpresa en el rostro del Capitán, le dijo que la señorita Herrera había sido relevada del cargo por razones que desconocía. El Capitán suavizó el gesto de extrañeza y definió a la anterior secretaria como una persona muy responsable, que sabía organizar muy eficazmente el trabajo, ya estaría al tanto el Teniente: las reuniones, las visitas, las llamadas por teléfono y la coordinación entre los distintos departamentos y secciones.
-Ya veo, mi Capitán, que está usted muy informado-, dijo el Teniente Olivares, al mismo tiempo que tocaba con los nudillos en la puerta del despacho-. Pero, pase, por favor, el General lo está esperando.
A la par que la puerta se abría, el Capitán veía ampliarse el interior del despacho, en el que había estado sólo una vez, durante
122
un rato, pero al que recordaba con tanta exactitud que hubiera podido moverse en su espacio acotado con una venda en los ojos. Era amplio y solemne, pero con esa solemnidad ficticia que tienen todos los despachos de altos mandos militares. Tenía dos ventanales exteriores, protegidos por laboriosas rejas de hierro forjado, sobre los que flotaban dos suaves visillos blancos. El suelo era de parquet, las celosías verticales y el techo artesanado. El centro del despacho lo ocupaba un escritorio de madera noble, revestido de un valioso cuero, con herrajes de plata en lo cajones. En un tabique lateral se levantaba una estantería de madera de palo santo, repleta de gruesos tomos de historia y derecho. La foto del Caudillo y la bandera de España ocupaban dos de los lugares más
destacados. El Capitán se cuadró bajo el quicio de la puerta con un enérgico taconazo, componiendo una estampa airosa y marcial, mientras el General se quitaba las gafas de carey y lo miraba en silencio, con una expresión de alegría dibujada en su rostro. “Pase, Rivera”, dijo sonriendo, levantándose del asiento y saliendo a su encuentro con los brazos abiertos, para fundirse en un efusivo abrazo. Le ofreció asiento y puso a su disposición el mechero y el tabaco. Le felicitó. Dijo que le parecía sorprendente que tuviera tan magnífico aspecto. Enseguida quiso que le hablara de lo sucedido, ante todo que le dijera si Caño Ronco existía y si era cierto que Rodolfo E. Martín continuaba vivo. Crecido por la cordialidad y el afecto que le demostraba, y en el que a pesar de su malicia no apreciaba hipocresía alguna, el agente Rivera se explayó en una historia que su imaginación improvisaba al mismo tiempo que la iba contando. A otra persona con más talento y menos ambición, tal vez se le hubiera trabado la lengua ante tanta fábula y fingimiento, pero el Capitán era tan insensato que disfrutaba con la intriga del relato casi tanto como el propio General. Traspasado el umbral de las primeras peripecias, que lo situaron casi por arte de birlibirloque preso en una celda en Caño Ronco, se detuvo a describir el material de guerra en poder de los rebeldes: cañones, lanzagranadas, fusiles automáticos, modernos medios de impresión y propaganda, planes de atentados y sabotajes... Le aseguró que el armamento había sido introducido, pieza por pieza, por la frontera francesa y ensamblado por técnicos soviéticos. Situó el número de
milicianos por encima del millar y añadió que estaban siendo adiestrados en el manejo de las armas por los especialistas encargados de ensamblarlas. Después se perdió en la localización del enclave subversivo, cuyo emplazamiento, prudentemente, situó
123
en un amplio e impreciso macizo montañoso. La vaguedad del relato no supuso menoscabo alguno para que el General lo siguiera con tenso interés. Cuando vio que el monólogo perdía fuelle,
insistió en si era cierto que el Teniente Coronel continuaba vivo. El Capitán Rivera respondió que tan cierto como que ellos lo estaban también. Habían tenido el desdichado honor de compartir celda y de hacerse entrañables amigos, porque además de los ideales y del orgullo de pertenecer a una raza indomable, tenían otras muchas cosas en común. Reiteró que se habían tomado un sincero afecto y hecho muchas confidencias íntimas. Para él, la compañía de tan ilustre y desventurado guerrero resultó providencial. Además de darle ánimos en momentos delicados y difíciles, había sido el
verdadero artífice de su fuga. Contaba con su eterna admiración y su más profundo agradecimiento.
El General, emocionado, le ofreció tabaco y fuego y le preguntó si le apetecía beber algo: café, refresco, agua... Pensó que un vermouth no le vendría nada mal, pero respondió, con un humilde gesto de rechazo, que ya había desayunado y que tenía por norma no tomar nada entre comidas. Pero había algo que Boecio Campanella no entendía y, mientras reflexionaba sobre el modo de plantear la pregunta, daba vueltas al mechero sobre la mesa, utilizando los dedos índice, pulgar y medio. Eran giros muy sincronizados, como si respondieran a algún tipo de impulso nervioso. El General detuvo el giro del mechero y dijo:
-¿Cómo explica usted que estando juntos en la misma celda no escapara el Teniente Coronel también?
Por primera vez, a lo largo de la entrevista, el Capitán Rivera se sintió cohibido, sin recursos, ante una contingencia que no había previsto y para la que no encontraba una inmediata respuesta. El rostro se le había inmovilizado en un gesto ridículo, miedoso, como si se esforzara en presentar una pésima caricatura de sí mismo. La máquina de escribir del Teniente Olivares sonaba como una ráfaga de metralleta al otro lado de la puerta. Identificó la voz del Coronel San Martín, dictando un oficio. No creía en milagros, pero le pidió a Dios que se lo tragara la tierra. Dio una honda calada al cigarro y bajo la cabeza avergonzado, confuso. “Comprendo que le duela tener que recordar tan amarga experiencia”, dijo el General con un tono de voz comprensivo, que eximía a su subordinado de cualquier sospecha de fabulación o mentira. Eso le dio valor y soltura a la lengua del Capitán. Dijo que había sido muy triste tener que dejar en manos de los rojos a un superior y a un amigo, pero lo
124
mismo que pensó entonces pensaba ahora: que el deber está por encima de los más nobles sentimientos. Unos días después de ser encerrado con el Teniente Coronel, superada la fase de recelo
inicial, éste le confió que había pasado los primeros años de su cautiverio planificando su fuga. Después de mucho estudiarla y de descartar opciones sin posibilidades de éxito, el ingenio le llevó a dar con la única solución viable: cavar un túnel desde la celda al exterior del campamento. A esa descomunal tarea había dedicado años de sacrificios y esfuerzos. Para realizar eficazmente su trabajo, necesitaba estar bien alimentado, por lo que ingería el pestilente rancho que le llevaban dos veces al día y hasta las migajas que caían al suelo y de las que solían dar buena cuenta las
ratas. Al principio, su seca anatomía le permitía desplazarse por el interior del túnel casi con comodidad. Había calculado el diámetro del mismo sin darse cuenta que ganaba peso por día, no sólo por la cantidad de alimentos que ingería, sino porque con el paso de los años las carnes se sueltan y pierden en elasticidad lo que ganan en volumen. De modo que faltando poco para rematar su tarea, observó con desencanto que no podía pasar por el túnel. Un día se quedó atorado en el interior y de milagro no murió asfixiado. Se impuso un régimen de pan y agua, obsesionado por recuperar su antiguo peso, pero cuando le confió su secreto ya tenía asumido que nunca sería lo suficientemente flaco para rematar su tarea. Recordaba bien la madrugada que se despidieron con un fuerte abrazo. La oscuridad era absoluta en la celda, pero él sabía que estaba llorando. Le pidió que se cuidara, porque muy pronto el Glorioso Ejército Nacional vendría a liberarlo.
Vio que bajo el parpadeo nervioso, los ojos del General tenían un brillo acuoso, extraño por la intensidad con que fijaba la mirada, no en su rostro ni en ningún otro sitio concreto del despacho, sino en un punto donde su memoria se extraviaba, porque su única referencia eran las palabras del Capitán. No podía, aunque lo intentaba, evocar el rostro del Teniente Coronel en algunas de las muchas formas en que hubiera podido representarlo: como joven y apuesto oficial a sus órdenes en un destacamento de Melilla; como temerario Jefe de una Unidad de Legionarios, diezmada por sus imprudentes maniobras en combate; o, más recientemente, como desengañado Comandante en Jefe de un inoperativo Regimiento de Cazadores de Montaña. El timbre del teléfono lo devolvió de golpe a una realidad impersonal y fría. Pulsó la tecla del contestador y, con un tono de voz impaciente, le recordó al Teniente Olivares que
125
le había dicho que no estaba para nadie. Éste se excusó tartamudeando, pero tenía al otro lado de la línea al General
Mohamed Ben Mizian.
-¡Nadie es nadie, Teniente, nadie! -, repitió encolerizado, haciendo enmudecer la línea durante unos segundos y cortando acto seguido la comunicación. El Capitán se quedó cabeceando mansamente, dando una fingida aprobación al puñetazo en la mesa del General y a las palabras de desahogo que vinieron después: -Este cabrón de Olivares es que no se entera. Es un recomendado de Arillaga, pero le voy a tener que cesar, aunque me indisponga con el Almirante. ¿Por qué leche tendría yo que prescindir de la señorita Herrera?
La cara del Capitán palideció con una bombilla que pierde de
pronto intensidad. Las contracciones nerviosas de su mentón eran tan fuertes que lo sentía palpitar como un corazón en reposo. Abrió la boca con indecorosa voluptuosidad, mientras expulsaba el humo del cigarro, tratando de suavizar los músculos. Escuchó decir al General: “¿Supongo que sabrá usted por qué prescindí de la señorita Herrera?”. Otra vez se ruborizó y volvieron los espasmos neurálgicos. Respiró hondo cuando le escuchó añadir, a modo de reproche informal, que un buen agente tiene la obligación de estar enterado de todo lo que ocurre en la Central, aunque claro, como él no estaba en Madrid, ¿cómo iba a saberlo? El General retrocedió en el tiempo hasta encontrar en su memoria al Comandante Francisco Herrera, un admirable oficial con quien compartió amistad y trincheras en el norte de África y a quien había visto morir de forma heroica en Monte Arruit. De ahí su disgusto al enterarse que la señorita Herrera estaba embarazada. Por respeto a la memoria del amigo muerto, quiso dar una solución discreta al asunto. Lo único que necesitaba era el nombre del padre. Pero ella se negó a revelar la identidad del hombre que la había deshonrado. Confidencialmente, le aseguró que, aunque muchos en Jefatura lo sospecharan, él nunca había tenido trato carnal con Sigfrida. Lo dijo como si considerase que su palabra era un aval suficiente para alejar cualquier sombra de sospecha o duda. Pero a los ojos del Capitán había conseguido justamente lo contrario: caer en la elemental trampa de declararse inocente ante alguien que no lo estaba inculpando. Ahora sí podía dar pábulo a la maliciosa sospecha de que había existido una relación secreta entre ellos, pero no en los últimos años, sino en un tiempo anterior, cuando ella era joven y brava, y el General –acaso todavía no lo era- no estaba
126
tan limitado por las obligaciones del cargo. Era de suponer que no había habido una ruptura convencional entre ellos, que no discutieron, ni se afearon con reproches su conducta, sino que
dejaron que el tiempo extinguiera el rescoldo del fuego pasional y que la monotonía de Jefatura momificara el recuerdo de sus mejores caricias. Seguro que no habían tenido nada que devolverse: ni fotos, ni cartas, ni versos escritos con una torpe caligrafía de colegial, como inducida por la urgencia o el miedo. Nada. Por no devolverle, no le devolvió siquiera la libertad. Sigfrida quedó vinculada para siempre al inflexible código de honor del General, en un pacto de fidelidad y respeto que sin duda ella aceptó a regañadientes, porque todavía su cuerpo olía a él y entre sus nalgas se acumulaba el despecho y la rabia. Pero asumió la inmolación y se puso el hábito de una castidad guardada, inquebrantablemente, hasta el día en que pasó por su vida el tren del Capitán Rivera y ella decidió ser la pasajera de un viaje imposible.
La voz del General lo sacó de sus cavilaciones, cuando en su cerebro se perfilaba una tesis con la que pretendía demostrar que Sigfrida había mantenido relaciones con al menos otro hombre. La basaba en su sorprendente postura de no señalarlo a él como causante de su deshonra. Pero su teoría quedó sepultada bajo el tono imperioso del General, que retomaba el interrogatorio por el punto en el que lo había dejado minutos antes. “¿Consideraba probable el Capitán que los comunistas hubieran fusilado a Rodolfo E. Martín por ser cómplice de su fuga?”. “¡No, por Dios, qué disparate!, y que le perdonara la inadecuada expresión el General. Seguro que ni siquiera lo habían torturado. Para los rojos era prestigioso tener como rehén a un militar de la categoría del Teniente Coronel. ¿Qué ganaban asesinándolo?”.
-Otra cosa, Capitán, muy importante. ¿Qué ha podido averiguar de los agentes desaparecidos?
Al escuchar la pregunta, el Capitán se dijo a sí mismo que debía moderar su mimética tendencia al triunfalismo, rémora de la instrucción militar recibida y acto reflejo con el que se identificaba con los poderes públicos, en particular con los órganos de propaganda política. Sabía que lo que el General quería escuchar era que los agentes desaparecidos estaban aislados en celdas próximas a la del Teniente Coronel. Incluso si añadía que había establecido contacto con muchos de ellos y que se encontraban bien, lo haría un viejo feliz. Pero ¿por qué iba a correr el absurdo riesgo de deslegitimar toda la historia por complacer al General?
127
Éste tendría que presentar un informe al Jefe del Estado Mayor o al Ministro del Ejército, y estaba convencido de que no todos serían tan confiados y ciegos como Campanella. Lo sensato era asumir un
revés parcial y hacerlo con coraje, sin merma de su dignidad.
-Reconozco, mi General, que ese aspecto ha fracasado mi investigación. A los agentes parece como si se los hubiese tragado la tierra. El Teniente Coronel, Rodolfo. E. Martín, tampoco recordaba haber oído hablar de ellos.
Para el General era una imprevista contrariedad y una notable decepción que nadie -¡Ni usted, Rivera, coño!- hubiera conseguido información veraz y precisa sobre el paradero de los agentes. “¡Todos no pueden estar muertos, joder!”, exclamó con rabia. Pero
enseguida su rostro se suavizó y se quedó inmóvil, pensativo, dando vueltas al mechero sobre la mesa y observando los giros fijamente, como hipnotizado por sus destellos. Por su calva redonda y brillante resbalaban diminutas gotas de sudor. Tenía la piel pálida y tersa, las cejas espesas, un poco crueles, y un minucioso bigote que parecía una línea recta trazada con un rotulador negro. Salió a flote entre toses que hicieron estremecer su oronda anatomía. Se sacó un pañuelo con sus iniciales bordadas en una punta y se sonó la nariz, ruidosamente.
-Me complace expresarle mi más sincera enhorabuena, Capitán-, dijo sonriendo, enseñando unas paletas grandes y amarillentas-. Me alegro de no haberme equivocado al confiar en usted. Voy a informar a mis superiores del resultado de la investigación, para que tomen las medidas que consideren convenientes para la defensa de España. Le anticipo que le propondré para una condecoración y un ascenso, pero no le garantizo nada. Ahora consideré que está de vacaciones hasta nueva orden. Esté en todo momento localizable, por si volvemos a necesitar de sus valiosos servicios.
128
Ocho.
LA MADRUGADA DE SU desgracia se anunció con signos premonitorios que María Manuela Hidalgo no acertó a interpretar. A las diez de la noche, mientras cenaba con su hijo la berza hervida que le había sobrado del almuerzo, le preguntó que por qué se oían en la calle tráfago de camionetas, caballos y voces. Lo vio detener la cuchara a la altura de la boca y encogerse de hombros. Recogió la mesa y continuó planchando los dos cestos de ropa que debía entregar a la mañana siguiente. Juan María hizo la digestión sentado en una silla de anea, medio desfondada, fumando un pitillo y escuchando las noticias de la radio. A las once terminó el parte: se abotonó la camisa, se ajustó la gorra y le dijo a su madre que bajaba un momento al casino a comprar tabaco. Ella le pidió que no demorara su regreso, pero no tuvo tiempo de añadir que el mundo andaba loco y revuelto. Se quedó con la idea de la guerra en la cabeza, de la que hablaban en todas partes, y, como era mujer apreciada y discreta, sin pretenderlo, le habían contado que los señores que tenían influencia y patrimonio que perder, eran de derechas y apoyaban a los militares sublevados porque, según decían, los rojos saqueaban y quemaban iglesias, violaban monjas y una turba violenta había asaltado la cárcel de Guadalajara y asesinado a los presos. Quienes no tenían negocio o tierras que cultivar eran de izquierdas, y estaban representados por sindicalistas y políticos de corte extremista, que propugnaban la abolición de la propiedad privada y el establecimiento de una comunidad de bienes. Y si eran rojos moderados se conformaban con pedir mejores condiciones de trabajo, jornales más justos y el fin de las humillaciones y desprecios. María Manuela escuchaba a unos y a otros sin darle la razón a nadie. El miedo había sido siempre en ella más fuerte que la voluntad de rebelarse, no así en su hijo Juan María, que era terco y visceral como su padre. Unos días antes, lo había reprendido porque en vez de trabajar y tener contento al patrón, se dedicaba a soliviantar peones para que reivindicaran sus derechos. Él, muy serio, le respondió que ya era mayorcito para saber lo que hacía y la amenazó con no esperar a que lo llevaran por su quinta para irse al frente.
Una hora tardó en volver Juan María, oliendo discretamente a
129
tabaco de picadura y a vino, frotándose las manos con fruición,
como si acabara de cerrar un buen trato. Le dio un beso y las buenas noches a su madre, antes de retirarse a su dormitorio. María Manuela siguió planchando. En los últimos meses andaba con telarañas en los lagrimales, de modo que tenía que colocar la tabla bajo la luz, siempre insuficiente, de una escuálida bombilla que apenas si le permitía ver las arrugas y pliegues de la ropa. Cada cierto tiempo se detenía hasta que el fuego volvía a poner candente la lámina de hierro de la plancha. El olor de la ropa mojada, caliente, planchada y limpia, era el olor de su propia vida. Allá por donde iba dejaba un rastro a madrugada laboriosa, a brisa del amanecer, a sol de mediodía, a espumosa corriente y pulida roca. Al contacto con la ropa humedecida, la plancha levantaba una nube de vapor que hacía que le escocieran los ojos. Se los frotaba con los nudillos enrojecidos y los volvía a abrir como una ciega, sin ver nada, hasta que el perfil de los muebles se iba definiendo con pereza. Entre suspiros, resignada y triste, miraba sobre la repisa de la chimenea el retrato que Juan Iraujo se había mandado hacer en la última romería de su vida. Llevaba puesta la camisa blanca de cuando la boda, abotonada hasta el cuello, lazo azul y chaleco negro con botonadura de nácar. Eran prendas que aún conservaba como reliquias, entre bolitas de alcanfor, bien dobladas en los cajones de la peinadora. Miraba la foto y se sentía reanimada por el hechizo de su presencia, pero era una trampa de la nostalgia, porque enseguida comenzaban a temblarle las piernas y se le formaba un nudo en la garganta, al verlo tan joven, tan fuerte, tan guapo y ya muerto. Un grasiento calendario clavado en la pared, que mostraba la saludable sonrisa de un niño sin sarna, le hizo recordar que estaba en la víspera de su quinto aniversario como viuda. La rememoración de las fechas claves de su vida matrimonial, el llevarle flores al cementerio y limpiarle el nicho, era el modo en el que su marido estaba todavía presente en su vida. El baile retrospectivo de imágenes le producía un innecesario dolor, más intenso cuando evocaba el testimonio de quienes vinieron a comunicarle que su marido había sido víctima de un desgraciado accidente: el carromato que conducía, en la hacienda de don Julio Montenegro, había volcado en un desnivel próximo al río, fracturándole la base del cráneo. Una recua de bueyes rescató el cuerpo sin vida de Juan Iraujo, para que ancianas de luto perpetuo, autorizadas por el patrón para entrar en la hacienda de “El lobo”, lo lavaran con agua del río, lo amortajaran con sus
130
propios velos e hicieran tiras con sus pañuelos para taponarle la boca, la nariz y los oídos. Lo liaron en una manta atada con soga, lo cruzaron sobre el lomo de un mulo y lo enviaron a casa de María Manuela. Era todo cuanto recordaba, porque las imágenes del día siguiente, en el cementerio, siempre las recuperaba difusas, borrosas, como si formaran parte de una imprecisa pesadilla. Nunca supo que la causa de este desarreglo de la memoria fue un potente sedante y una taza de caldo de gallina. Durmió, profundamente, durante cuarenta y ocho horas y cuando despertó, con la frágil lucidez de un sonámbulo, bajó a beber agua a la cocina y entonces vio a su hijo, demacrado, sucio y hambriento, echado en un rincón como un perro abandonado. Comprendió que ni el luto ni la pena sostenida le han dado nunca de comer a nadie, y que sin duda el mejor modo de honrar la memoria de su marido era luchar por hacer de Juan María un hombre de provecho.
María Manuela había sido de soltera una de las más reputadas lavanderas y zurcidoras del pueblo. Cuando anunció que regresaba al oficio, las familias más pudientes volvieron a confiarle sus prendas. No tenía la salud y el entusiasmo de los veinte años, pero mantenía íntegro el orgullo y la dignidad, de modo que soportó sin amilanarse la acción corrosiva de la sosa y la lejía sobre sus nudillos pelados, el dolor de riñones, la flaqueza de la vista y el prematuro temblor de las manos. Todo lo hacía por complacer a Juan Iraujo en su tumba y porque a su hijo, Juan María, no le faltase comida, vestido y una buena formación escolar que lo librara de la esclavitud de las bestias y el arado.
Pero de Juan María era difícil hacer carrera en los estudios. Era talludo y listo para su edad, pero manifestaba una decidida inclinación por la desobediencia y la holganza, de modo que toda la habilidad la concentraba en atrapar nidos de pájaros y en expoliar frutales. Un buen día, don Cansino, su maestro, un anciano medio ciego, enjuto, malhumorado y triste, mandó llamar a María Manuela y le hizo saber que Juan María había tocado su techo escolar: sabía leer y escribir correctamente, sumar y restar con fluidez, ya no iba a dar más de sí, por lo que consideraba prudente que hablara con don Julio Montenegro para que le diera al muchacho una ocupación de aprendiz. Ella objetó que lo veía demasiado débil para el trabajo del campo, lo cual saltaba a la vista que no era cierto, pero justificaba en parte la aprensión no superada del accidente de su marido. Lo dejó crecer a su aire hasta los quince años. Entonces acordó con don Julio que cuidaría de los establos de
131
la hacienda y que recibiría a cambio un jornal de adulto. El trabajo transformó física y anímicamente a Juan María. Su espalda se ensanchó tanto que hizo estallar por la costuras sus viejas camisas de niño, sus brazos se robustecieron con nudosos músculos y su piel se tornó áspera y oscura. Pero al contrario de lo que reflejaba este aparente embrutecimiento, se volvió distante y reflexivo, amante de los periódicos y los libros, y a nadie ocultó que sobre su carácter de adolescente operaba una nueva realidad que hasta entonces había ignorado: la explotación del hombre por el hombre.
En los primeros meses del año, después de que las urnas legitimaran la hegemonía política de la agrupación de partidos de izquierdas, el pueblo se vio sacudidos por violentas revueltas, con la que los obreros reivindicaban la renovación de las estructuras productivas y un mejor reparto de la riqueza. Gremios tradicionalmente marginados, pasaron de la sumisión más indecente a la más absoluta radicalización. Mítines, pintadas, manifestaciones callejeras, concentraciones en fincas.. La situación derivó hacia una declaración de huelga municipal, convocada por los principales sindicatos.
Una mañana de huelga, bajó al pueblo don Julio Montenegro al volante de un aparatoso Chevrolet descapotable. Conducía, imprudentemente, con una mano y sujetaba el sombrero con la otra, para que no se lo llevara el viento. El aire resplandecía con renovada luminosidad, después de unos días grises y lluviosos. El patrón moderó la velocidad al entrar en la Plaza del Altozano. Estacionó el auto delante del Cuartel de la Guardia Civil y descendió con movimientos pausados, buscando puntos de apoyo para poder desplazar su voluminosa anatomía. En ningún momento soltó la varilla de plata de la mano, ni dejó de masticar un mastodóntico puro habano. Vestía pantalón negro, chaqueta azul, chaleco bordado del que colgaba un reloj con una gruesa cadena de oro, camisa blanca con lazo al cuello, en cuyos puños centelleaban unos gemelos. El Comandante de Puesto, Roberto Elvirado, lo recibió con reverencias y le dijo que hablarían más cómodos en su despacho. Don Julio declinó la invitación con la excusa de que llegaba tarde para cerrar un importante negocio. Resumió el motivo de su visita con una frase que sonaba a orden: quería que dos números vigilaran, día y noche, la hacienda de “El Lobo” y su casa, porque había recibido anónimos de muerte y sospechaba que el autor o autores se encontraban entre sus propios trabajadores. El Comandante le respondió que antes que volviera a la hacienda,
132
tendría dos hombres velando por la seguridad de su familia y de sus propiedades. “Estos cabrones de revolucionarios”, dijo. “Debería encerrarlos a todos”, sentenció. El Comandante se encogió de hombros, como diciendo: ¡Que más quisiera yo! Y lo despidió con un protocolo de saludos tan recargado que sólo le faltó rendirle honores militares.
Don Julio hizo derrapar las ruedas del Chevrolet sobre la grava del arcén. El sombrero, sin sujeción, voló hacia los asientos traseros. La preocupación por el aire, que podía despeinarlo, era menor que su deseo de llegar cuanto antes al casino, tomar café y cerrar un negocio con un tratante de ganado. Al pasar por el muro del Fumadero, vio a los jornaleros en huelga recostados en la pared y masticando tabaco, e hizo sonar el claxón avisando su presencia. Advirtió con satisfacción cómo la mayoría enderezaba el cuerpo y adoptaba una actitud respetuosa, casi servicial. Rodando muy despacio, hizo una rueda de reconocimiento, en la que sólo Juan María Iraujo fue capaz de sostenerle la mirada con firmeza. Lo señaló con su vara plateada y le dijo: “Tú, cabrón, nunca volverás a tener trabajo en este pueblo”. No esperó la respuesta. Vio un brillo agresivo en sus pupilas, un brillo que ya conocía desde la tarde en que lo insultó en los establos de su hacienda, porque el caballo favorito de su hija Rebeca no estaba preparado para el paseo. Juan María lo envolvió entonces con una mirada demencial, y con sus manos manchadas de excremento de vaca, lo cogió por las solapas de su impoluto traje de lino blanco, y le dijo: “Nunca más, patrón, nunca más me llames hijo de puta”. Arrancó el coche con un brusco acelerón y condujo, con temeridad, hasta la puerta del casino. Descendió preocupado, nervioso, sin dejar de mirar hacia el Fumadero, como si temiera ver aparecer a Juan María, a quien consideraba un golfante desagradecido, como lo había sido su padre. En quince minutos, tomó café, coñac, se fumó un farias y cerró un trato de cuarenta mil reales. Regresó por el muro del Fumadero para comprobar que continuaba allí el niño de Iraujo, pues pretendía visitar a su madre y por ningún motivo quería encontrarlo en su casa.
A la lavandera la halló, como siempre, atildando la ropa, labor que dejó al recibir lo que, con moderado entusiasmo, calificó como una “visita de honor”. Le acercó una silla de anea y le ofreció una taza de café y unos dulces riquísimos que guardaba en la alacena, porque a su hijo le gustaban mucho. Don Julio rechazó con desagrado tan ridícula hospitalidad. Le dijo que nada le
133
complacería tanto como que Juan María dejara de holgazanear por su hacienda y de soliviantarle a los peones. Por supuesto, lo había despedido del trabajo y firmado una denuncia contra él que lo llevaría a la cárcel. No esperó la reacción de la lavandera, que se quedó clavada y muda en el centro de la habitación. Dijo buenos días, levantando el sombrero un poco de la cabeza, dio media vuelta y desapareció.
María Manuela era una mujer muy sumisa y prudente, de modo que le costaba admitir que alguien de su sangre no se comportara también como un pobre. Le parecía peligroso y estúpido que su hijo hubiera perdido el trabajo por oscuras razones sindicales. Juan María había tratado de explicárselo de manera elemental: ¿Tú sabes quiénes son los propietarios de casi todas las tierras del municipio? Creo que sí, dijo ella. ¿Tú conoces los apellidos de las familias que controlan todos los centros de producción agraria, ganadera y forestal? Creo que lo conozco, respondió ella. Pues si conocía eso y conocía también las miserables condiciones de vida de los campesinos, cuyos niños morían por enfermedades a las que sobrevivían los niños de los ricos, porque ellos si tenían asistencia sanitaria y medicinas, y conocía el paro, el hambre y la humillación diaria... Entonces, ya sabía contra quién y contra qué estaba luchando. María Manuela, enternecida, con los ojos humedecidos de rabia, cogió la plancha y dijo:
-Desde que el mundo es mundo, ha habido ricos y pobres y los seguirá habiendo siempre.
Una semana más tarde, regresó don Julio con gorra de lana, botas de cazador, correaje y pistola al cinto. Le acompañaba el Comandante Elvirado. María Manuela los recibió en la puerta de la calle, sin permitirle pasar dentro. A gritos, don Julio le dijo que estaba hasta las narices de las veleidades anarquistas de Juan María y que si lo volvía a ver por “El lobo”, repartiendo octavillas o dando discursos políticos, le pegaría un tiro. Mansa, digna y suficiente, ella respondió que comprendía y apoyaba, moralmente, los motivos que inspiraban la lucha sindical de su hijo. “Van a fusilarme a mí también por eso”, preguntó, mirando indistintamente a don Julio y a Elvirado. La rabia y el desprecio de su tono se puso de manifiesto en el portazo con el que dio por cancelada la visita. Inmóvil en la penumbra, escuchó como el terrateniente la acusaba de ser cómplice de su hijo y le juraba que nadie le volvería a dar trabajo en el pueblo. Ahora parecía todavía más furioso que cuando llegó, pero ella ya no estaba en el pasillo,
134
junto a la puerta, para oír sus blasfemias e insultos. Lloraba en la cocina, derrumbada sobre una silla. De pronto, cesó la música
militar que había estado sonando desde por la mañana. Se escucharon pitidos intermitentes, antes que la voz ronca y solemne del General Ulpiano, anunciara que fuerzas sublevadas habían penetrado en la provincia y recordara una serie de normas de obligado cumplimiento para la población.
MARIA MANUELA percibió el desorden callejero con la tranquilidad, al menos, de que su hijo no estaba participando. Se hallaba sentado en una silla, junto al fogón donde hervía una olla de berza y garbanzos, fumando en silencio y escuchando las noticias de la radio. Había llegado de la calle poco antes del mediodía, serio y desaseado, con un periódico y un sobre de picadura de tabaco bajo el brazo. Ella quiso que le contara lo que sucedía, ¿por qué se escuchaban tiros, voces, ronquidos de motores, roturas de cristales y galopes de caballos? Juan María respondía a sus preguntas con monosílabos, pero ella insistía en el interrogatorio. ¿Eran gente del pueblo los que peleaban? ¿Había heridos o muertos? ¿Tenían ellos algo que temer? En vista que no obtenía respuestas de su hijo, trató de romper su hermetismo con una pregunta que no iba dirigida a su cerebro, sino a su corazón. Le dijo: “¿Tienes miedo?”. Juan María se encogió de hombros y eludió mirarla a los ojos cuando respondió: “No lo sé”.
La tarde transcurrió con relativa calma, con María Manuela en la cocina, planchando la ropa, y Juan María fumando y escuchando la radio en el dormitorio. Con las primeras sombras, puso a calentar la olla con la berza que había sobrado del almuerzo y salió al corral a echarle un puñado de maíz a las gallinas. La tardía reverberación del crepúsculo se desparramaba por las hojas de la higuera y arrancaba a la cal de las paredes reflejos dorados. Soplaba un viento cálido que olía a humo, a pólvora y a muerto. Desde el hueco de la escalera, dio una voz a su hijo para que bajara a cenar, cosa que hizo aplicadamente y en silencio. Después encendió un cigarrillo y se puso a escuchar las noticias de las diez. Un locutor con tono entusiasta, sin duda provocado por la propia información que llegaba del frente y por el himno triunfal que sonaba como música de fondo, dijo que fuerzas gubernamentales habían hecho fracasar la ofensiva lanzada por los sublevados en distintos puntos
135
de la provincia. Los rebeldes se habían visto obligados a retroceder, desordenadamente, con gran número de bajas entre sus filas. Tras
nuevos pitidos intermitentes, el locutor anunció el siguiente boletín informativo para las once de la noche. Juan María se abotonó la camisa, se ajustó la gorra y dijo que bajaba al casino a comprar papel de fumar. María Manuela lo envolvió un instante con una mirada desaprobatoria. Sabía que era inútil oponerse a que saliera, por lo que se conformó con pedirle que no se retrasara. Entre su retina y la tabla de la plancha se quedó flotando la imagen de su hijo, seria y varonil, con barba de varios días y el cigarro pegado a la comisura de los labios, en un gesto que tanto le recordaba a su marido. Esta imagen de Juan María crecido y maduro, dueño de su destino, le producía una inconfesable y vergonzosa aflicción. Era un sentimiento que se reafirmaba en la turbulenta atmósfera política que se respiraba en el pueblo. Muchas veces, en los últimos meses, había lamentado, en secreto, que su hijo hubiera cogido las riendas de su vida tan pronto y con una determinación que excluía cualquier derecho suyo, como madre, a influir, siquiera un poco, en sus decisiones. Mucho tiempo antes, había considerado un motivo de legítimo orgullo que le trajera todas las semanas un jornal de adulto, con sólo quince años. Pero ahora el miedo había ahogado ese primitivo sentimiento de vanidad maternal.
Juan María regresó con las manos en los bolsillos, silbando, indolente y feliz como hacía muchos años que no lo veía. Le dio las buenas noches y se fue a dormir. Ella continuó planchando hasta la medianoche, hora en la que se encerró en el baño para aliviar el mucho cansancio con agua y jabón. Subió al dormitorio convencida que la pegajosa calor y los mosquitos no la dejarían dormir. Rezó sus oraciones de rodillas, con las manos piadosamente juntas, como hacía desde niña. Desvelada, con la piel empapada en un sudor frío y untuoso, escuchó las campanadas de la una, y, luego, de las dos. La ventana estaba abierta y la persiana subida, pero el aire permanecía estancado, como agazapado entre las sombras de la noche. Se oían secos ruidos metálicos que producían vibraciones intimidantes en el aire. Le rondaba en la conciencia un temor inconcreto, una oscura premonición que la mantuvo despierta hasta que dieron las tres. Junto con las campanadas, escuchó golpes de culatas de fusiles contra la puerta y voces de “¡Abran, abran deprisa a la autoridad!”. La inmovilizó el miedo, pero también la esperanza de que las voces fuesen el reflejo de su inquietud en el interior del duermevela. O la ilusión de que estuviera sucediendo en una de las
136
casas colindantes. Escuchó crujir los largueros de la cama de su hijo, sus pasos desnudos sobre el piso, sus suspiros, el roce de la ropa sobre la piel de su cuerpo. A oscuras se puso una bata sobre el camisón de dormir y corrió hacia el rellano de la escalera, pero no llegó a tiempo de impedir que Juan María descorriera los cerrojos de la puerta. A contraluz, vio como dos sombras, decididas y enérgicas, moviéndose entre un fragor de correajes y polainas, hundían la boca de sus fusiles en los riñones de su hijo. Todo parecía suceder en una atmósfera de irrealidad o extrañeza. Una farola, en el tabique de enfrente, proyectaba una franja horizontal de luz amarilla sobre la oscuridad del zaguán. No reparó en la presencia de don Julio hasta que escuchó su voz:
-Usted, María Manuela, puede irse a dormir. Juan María vendrá con nosotros.
El horror le impidió reaccionar. Tenía la confusa impresión de estar asistiendo a su propio desdoblamiento físico: mientras a una María Manuela la inmovilizaba la impotencia y el miedo, la otra bajaba los peldaños entre aspavientos dolorosos, se echaba implorando a los pies de don Julio que, asustado por la transparente y luminosa silueta que lo arrastraba hacia el suelo, la golpeaba con la bota en el rostro. Pero ella no sentía el dolor de la patada, ni tampoco el sabor de la sangre caliente y dulce en el paladar, sino la voz de su otro yo desde el rellano de la escalera: “Ven, María Manuela, no te humilles más”. Recuperó la conciencia de su verticalidad al oír los taconazos militares alejándose en la oscuridad. Escuchó el siniestro graznido de un pájaro que cada noche visitaba la higuera del corral. Lo había acechado, durante muchos años, Juan Iraujo padre y Juan María hijo, y ambos dieron la misma versión: era negro, tenía el pico dorado y las plumas eran de vistosos colores. Resplandecía en la oscuridad con destellos de astro. Ninguno de los dos fue capaz de disparar nunca contra él, porque como bien dijo su marido, nadie en el mundo es capaz de disparar contra un sueño o una alucinación. Al recordar esto, la tensión reprimida estalló en su cabeza de un modo rabioso y violento. Vació la alacena y el aparador y estrelló la vajilla y las ollas y los cuencos de barro contra el suelo. Desalojó el ropero del dormitorio de viejos vestidos, enaguas, bragas, camisones, ropa de cama y de aseo, lo hizo jirones y los esparció por toda la casa. Hizo añicos frascos, jarrones, estatuillas y botes. La paralizó una punzada intensa y profunda, como una puñalada en el corazón. Notaba la asfixia, el sudor frío, el dolor en el costado y en el pecho,
137
la laxitud que aflojaba su cuerpo, que lo desmadejaba como si careciera de osamenta, como si nunca hubiera tenido una existencia real.
Según sentencia del Consejo de Guerra Permanente, número 5, causa 34534, vista y fallada por el procedimiento sumarísimo de urgencia, contra Juan María Iraujo Hidalgo, de dieciocho años, natural y vecino de esta localidad, mayor de edad penal y de conocida filiación izquierdista, fue condenado a muerte, tras los considerando de rigor y a la vista de los artículos que le eran de aplicación, según el Código de Justicia Militar. Los pormenores de su ejecución constan en un parte de campaña que lleva la firma del Capitán de Infantería, don Benavides Donato. Ningún incidente había alterado el normal cumplimiento de la sentencia. Según el soldado Alejandro Rey, responsable del tiro de gracia, no quedó ningún condenado ileso o herido. Todos estaban muertos y bien muertos.
Unas horas antes, frente al pelotón de fusilamiento, Juan María había comprendido lo difícil que es morir dignamente. En un cuarto pequeño, frente a un foco de luz hiriente, dos torturadores expertos lo habían interrogado por espacio de una hora. Le arrancaron dos dientes con unas tenazas, le quemaron con cigarrillos las bolsas escrotales y le quebrantaron todos los huesos del cuerpo, pero cuando salió, arrastrando los pies por el pasillo, en brazos de sus agresores, llevaba íntegro el orgullo, porque no habían conseguido convertirlo en un delator. Ahora era distinto. Veía la pálida luz derramada sobre la copa de los cipreses, iluminando distintos ángulos del camposanto, nichos y cruces bajo una capa de musgo tierno, los jaramagos que arrastraba el viento hacia los rincones, y asumía al fin que el miedo en un sentimiento más profundo y más fuerte que la ira y el deseo de venganza y que todos los grandes ideales que habían inspirado su lucha. En las últimas semanas, cuando le hablaba a su madre de su actividad política, ésta le salía al paso con una frase que ahora adquiría toda su densidad premonitoria: “A los veinte años, nada hay más importante que vivir”. Trató de serenarse y recordar cómo la había visto por última vez, a su espalda, sobre el rellano de la escalera, en la fracción de segundo que le permitieron volver la cabeza, antes de sacarlo a empujones del zaguán. Envuelta en la claridad que desprendía la blancura de su piel, muda, inmóvil, severa y despeinada, parecía una loca de la casa de reposo de San Martín. Le parecía cruel que los proyectiles, que iban a destrozar su cuerpo, destrozaran también
138
una imagen tan bella. La luna acababa de ocultarse entre nubes
grises y oscuras. Una asidua brisa dejaba sobre su piel maltratada una suave sensación de caricia. Pensó que no podía morir sin rebelarse, sin al menos fingir que lo hacía anticipadamente. La mejor aliada para poner en práctica su idea era la oscuridad. El Capitán Benavides terminó de dar las últimas instrucciones a sus hombres, seleccionados entre los más veteranos del destacamento. A la voz de ¡Pelotón!, tensó los músculos de su cuerpo. A la voz de ¡Apunten!, concentró toda la energía en su cerebro y se dijo a sí mismo que no podía permitirse la menor distracción. A la voz de ¡Fuego!, se dejó caer de espalda una décima de segundo antes que la boca de los fusiles se iluminaran con un candente resplandor. Notó entre las cejas la quemazón de una bala que iba dirigida a su rostro, que le rozó la piel y terminó empotrada contra el muro. En cambio sus nueve compañeros de causa fueron alcanzados con endemoniada exactitud en el sitio previsto. Los latidos de su corazón sonaban como campanas dentro de su pecho. Se había dejado caer de un modo poco natural, porque intuitivamente evitó hacerse daño al chocar contra el suelo. Estaba boca arriba, con las piernas abiertas en un ángulo agudo, un poco flexionada la rodilla izquierda, los brazos extendidos, paralelos al cuerpo, y la cabeza ladeada hacia el hombro derecho. ¿Era así como habían caído el resto de fusilados? Escuchó la voz del Capitán Benavides delegando en un subordinado el trámite del tiro de gracia. Segundos después, escuchó el primer estampido y el corto intervalo que precedió al segundo, y comprendió que hubiera sido mejor morir una vez que vivir bajo el horror de esa angustiosa espera. Notó cómo la sombra del soldado se proyectaba sobre su cuerpo y lo invadió una extraña sensación de abatimiento y renuncia. Escuchó chasquidos, un “clic” “clic” mirífico, maldiciones, nuevos “clic” y un expresivo: “¡Que me pase ahora esto a mí, coño!”. Notó cómo le levantaba el brazo y cómo el fuego le chamuscaba la piel. Del deseo de vivir procedía la fuerza que lo hacía permanecer insensible al dolor. Sentía el escozor ardiente y el olor del vello y la carne quemada, pero lo que le preocupaba era que lo tenía cogido por la muñeca, donde sin duda se reflejaban los latidos descompasados de su corazón. Lo invadió una profunda sensación de alivio cuando le soltó el brazo y él lo dejó caer desfallecido a tierra. Pensó que si en ese momento le picaba un alacrán –como cuando era niño en la Fuente de la Pava, bajo el cuenco de corcho-, moriría lentamente por el veneno inoculado en su sangre, sin emitir
139
el menor gemido. Entreabrió los ojos. El soldado maniobraba de idéntica forma con María Paloma, la hija de Pedro “el Esquilador. La llama azulada le aproximaba el rostro bañado en sangre de la muchacha. Con una evocación espontánea, que ponía un contrapunto cruel a la visión esperpéntica de su compañera muerta, la recuperó en su memoria dando encendidos mítines al amanecer, incitando a los jornaleros a la lucha de clases y encabezando revueltas callejeras. Ante el rostro aniquilado de María Paloma sintió ganas de vomitar. Cerró los ojos y pensó en su madre, a la que imaginaba rezando en su dormitorio, ante la imagen de San Judas Tadeo, y casi creía percibir el olor de la cera derretida y el resplandor tembloroso de la llama de las velas. Se le escapó un suspiro, un ¡ay! resignado y profundo, y el soldado se volvió tenso y desconfiado, con el machete en la mano, y le iluminó el rostro. Había modificado unos centímetros la posición de la cabeza, buscando un punto de apoyo más plano y horizontal contra el suelo, de modo que ahora estaba con la oreja aplastada en la tierra, como si le interesara oír el fragor de las gusaneras o la lenta y fosfórica descomposición de los esqueletos. Pero lo que, realmente, le preocupaba era que el soldado se diera cuenta que se había movido, que respiraba o que no tenía herida en el cuerpo, ni rastro de sangre en la ropa. Notaba la proximidad temblorosa de la llama y el olor a gasolina quemada del mechero, y, aunque procuraba dominar las contracciones faciales, sabía que había mínimos, pero perceptibles movimientos reflejos, que escapaban al control de la voluntad. Un sordo rumor de tripas desahogó su intestino y él dilató las aletas de la nariz en un irrevocable gesto de desesperación. El soldado retrocedió asustado unos pasos, bruscamente alarmado y confuso, mirando para todos lados, como si de pronto hubiera reparado en toda la temible liturgia escatológica –cruces, lápidas, nichos, ataúdes, cipreses...- que lo rodeaba y comenzara a sentir el pánico de la soledad y la sugestión. En el destacamento le aguardaba un plato de rancho caliente, un vaso de vino y una manta. ¿Qué estaba haciendo allí?
Juan María Iraujo no podía creer que el soldado abandonara el cementerio a paso ligero. Le entraron ganas de saltar, gritar y celebrarlo. ¿Quién iba a creer que había escapado a un pelotón de fusilamiento? De pronto, enmudeció al ver de soslayo los cuerpos inmóviles y aniquilados sobre la tierra espesa y roja de sangre. Giró la cabeza hacia el muro, como si no pudiera soportar la tenebrosa imagen de sus prematuras muertes. Habían sido sus compañeros en
140
un corto y fatigoso viaje político, un sueño revolucionario que se le
revelaba ahora como innecesario y utópico. Pero lo que la química le transmitía era un sentimiento más puro y antiguo, desposeído de vanidad y de misterio. La imagen lúcida de la infancia: juegos de estampas y canicas, partidos de fútbol con una pelota de trapo que se deshacía con cada patada, el primer cigarrillo a medias, la revelación de un secreto que llevaba dibujado en la cara, pero que comenzaba a molestarle como un dolor de muelas: “Paloma me gusta. Creo que me estoy enamorando de ella”. Ahora encontraba consuelo pensando en estas cosas, mientras en la pared, donde se proyectaba oblicuamente su sombra, percibía una presencia extraña, como si alguien a su espalda lo observara. Se dio la vuelta e inspeccionó con desconfianza el recinto. En el aire translúcido de la noche, el paisaje se transparentaba como en el negativo de una foto. Hacia Oriente comenzaba a perfilarse la línea celeste del horizonte y el resplandor pálido y difuso del amanecer. En un par de horas, las autoridades militares descubrirían su fuga. Tenía que apresurarse y poner tierra por medio. Le daba pena no poder despedirse de María Manuela, que viera que estaba vivo, pero no podía aventurarse en un pueblo con todas las calles tomadas por legionarios, falangistas y requetés, ahítos de venganza. Mejor huir deprisa, atravesar los campos de encinas plateadas, las sucesivas dehesas de alcornoques y robles de la Comarca de Villuercas, tratar de establecer contacto con otros izquierdistas fugitivos y organizarse, militarmente, contra el invasor fascista. O continuar hacia el Norte, cruzar la fosa tectónica que separa la sierra de Gredos de la de Béjar, y pasar a zona republicana, incorporarse a las fuerzas gubernamentales que, perfectamente pertrechadas, aguardaban con la moral alta la llegada de las banderas legionarias.
EL REDOBLAR destemplado de tambores conmovía el aire estancado del amanecer y el tremolar de banderas y pendones abanicaba los rostros atribulados de cientos de personas que, lentamente, se ponían en movimiento. José Florencio –vestido con pantalón gris, faja negra, camisa blanca, chaleco y sombrero oscuro- presidía el cortejo, portando el gran estandarte fúnebre con el escudo de Caño Ronco –una estrella de cuatro puntas con un león rampante dentro- bordado en hilo de oro. Espigadas y rubias
adolescentes, que cubrían su cuerpo con sedas y encajes, con un
141
canastillo de mimbre en la mano, arrojaban al aire pétalos de rosa
y ramitos de romero y albahaca. La luminosa blancura del alba dejaba los primeros reflejos tornasolados sobre la superficie del río. La comitiva dejó a un lado la vereda e inició un solemne recorrido por las calles principales del pueblo, cuyas fachadas de cal y barandillas de madera bruñida, aparecían engalanadas con colchas, mantones bordados, tapices y macetones de adelfas y azaleas. El monótono y seco repiqueteo de los tambores se clavaban como agujas en los tímpanos. Era una banda formada por cuatro hermanos, vestidos con túnicas negras que recordaban viejas tradiciones de su tierra aragonesa. Abrían paso a la carroza mortuoria, llena de cintas negras y de coronas de flores blancas, de cuya lanza tiraban dos corceles negros, de piel brillante y espesas crines, enjaezados con bordados de gualdrapas y atalajes de plata. El ensordecedor ruido hacía que las bestias retiraran piafantes la cabeza y mordieran entre espumas el bocado. Un viejo y pálido cochero, de librea y sombrero de copa, de pie sobre el pescante, hacía restallar el látigo en el aire. En el interior de un ataúd de madera de pino y grandes pernos dorados, forrado con terciopelo rojo, reposaba el Sabio. Un cristal plano y transparente lo separaba del mundo de los vivos. Había permanecido toda la noche a la intemperie, sobre un estrado en la Plaza Mayor, a la vista de quienes quisieron acercarse a tributarle el último homenaje. Ocho voluntarios formaban la Guardia de Honor –pantalón y camisa blanca, lazo negro y casaca roja-, y se preocupaban de que la ceremonia se desarrollara en orden y con el debido respeto. En la noche sin luna, el aire sofocante hacía temblar la llama de los cirios. El cadáver presentaba un aspecto impecable y pulcro. La Maga, con la ayuda de dos valencianas versadas en el arte de la embalsamación, lavaron y embadurnaron su cuerpo con esencias de plantas aromáticas, le cortaron el cabello, la barba y las uñas de las manos y de los pies. Fue idea de la vieja vidente que la mejor modista del pueblo le cosiera de urgencia un uniforme de General de un ejército inexistente, de modo que pelado y rasurado, con sus pantalones blancos, su guerrera llena de condecoraciones de trapo y una banda de seda cruzada sobre el pecho, volvió a recuperar la antigua fisonomía de ilustre Teniente Coronel. Los habitantes de Caño Ronco soportaron largas colas para verlo durante unos segundos y constatar que el muerto era un hombre limpio y rejuvenecido, no del todo infeliz en su desgracia, según se
desprendía de la dulce y serena palidez con la que en su rostro
142
se reflejaba tan irrevocable hora. Las mujeres, con velos de seda,
llevaban ramos de flores, y los hombres, con crespón negro en la chaqueta, ramitos de acebo y sabina que dejaban a pie del ataúd. Unos y otros se marchaban derramando lágrimas que se secaban con el dorso de sus ásperas manos. En la cocina de Venancio ardían grandes ollas de café y sobre los veladores de la calle había dispuestas bandejas con panes dulces y bizcochos azucarados. El sudor de los cuerpos atraía los insectos y entre el murmullo de las conversaciones se oía un unánime rumor alado. En el velorio se combatía el cansancio y el sueño con grandes tazones de café doblemente amargo: por la ausencia de azúcar y por el contraste con el intenso dulzor de los panes y bizcochos. Antes del amanecer, escucharon con alivio el monótono y seco repiqueteo de los tambores, que continuaban ahora por el valle, en busca del lugar acotado como cementerio. A la carroza le seguían en silencio los acompañantes, repartidos en dos filas a ambos lados del cortejo. En cabeza iban los penitentes, los que caminaban descalzos o con la cara tiznada en señal de duelo, los que llevaban teas y luminarias en la mano, los que se azotaban la espalda, los que soportaban una cruz de nazareno... Al llegar al lugar delimitado con estacas, la carroza continuó hacia el centro, donde estaba cavada la fosa. La comitiva se abrió en un amplio círculo. La Guardia de Honor bajó el ataúd y, sin dejarlo sobre el suelo, le anudó cuerdas y lo hizo descender a su última morada. José Florencio, visiblemente emocionado, echó la primera paletada de tierra. La impresión que lo dominaba era la de que no sólo acababa de enterrar a una de las personas más entrañables que había conocido nunca, sino a un trozo de su propia vida. Una rústica cruz de pino y una placa metálica con la leyenda: “Aquí reposa el Sabio”, pusieron fin a las exequias.
EN LA penumbra, alanceada por rayos luminosos y rectos, flotaban minúsculas partículas rosadas, reflejo de la reverberación del crepúsculo. El aire tenía una opresiva y sofocante densidad que levantaba vapores de inmundicia de la tierra prensada. La resignación había mitigado el asco, pero no la repugnancia de tener que compartir el espacio con grandes moscas de alas verdes, y el estrecho camastro con insaciables chinches y piojos. La piel la tenía llena de menudas ronchas rojas y de granos de pus y sangre
143
que, al contacto con el sudor, le escocían tanto que los hacía
estallar rascándolos con las uñas. Bebía mucho agua, tratando de olvidar que no había comido nada desde la noche anterior, cuando José Florencio le llevó una tartera con migas y tocino frito. Junto a la humilde cena, trajo de nuevo el ofrecimiento de dejarla en libertad sin cargos, a cambio de su asistencia al entierro del Sabio. Ella escuchó, masticando en silencio, el resto de la argumentación: la posibilidad de debatir, después, una forma de transición política que integrase todas las tendencias y en la que nadie se sintiera marginado. Juana observaba de reojo que estaba nervioso y que hablaba demasiado rápido, como si estuviera obligado a convencerla por oscuras razones de conveniencia que nada tenían que ver con el sepelio. En el paréntesis que hizo para encender un cigarrillo, vio iluminadas, por el resplandor de la candela, las severas grietas verticales de su rostro. Sin duda, era un hombre agobiado por problemas cuya verdadera índole disfrazaba de generosidad, para que ella se sintiera obligada a considerar su propuesta. Escuchó perpleja que incluso había pensado crear un alcaldía rotativa, supervisada por un consejo elegido, democráticamente, por el pueblo. En la sonrisa irónica de Juana, advirtió, José Florencio, prematuramente, la respuesta. Ella la demoraba, fingiendo que dudaba o que buscaba adjetivos que definieran con exactitud su posición. Dijo que acababa de escuchar un cambio en sus planteamientos políticos y que, como tal, se sentía obligada a valorarlo tranquila y serenamente. Lo que si estaba dispuesta a negociar ahora era su libertad, pero no superditándola a la asistencia al entierro de un hombre que nunca había gozado de su afecto ni consideración. Añadió que era tan refractaria a la muerte del Sabio como lo había sido a su vida. Y, cínicamente, le autorizó a esculpir tan bello epílogo en la piedra de su tumba. José Florencio no quiso escuchar nada más: apagó la brasa del cigarrillo con la punta del borceguí y partió, sin despedirse, dando un portazo que hizo cimbrear la frágil estructura de la celda. Juana se asomó a la ventana para darse el gusto de verlo alejarse, azorado y triste.
Cuando volvió a echarse en el camastro, el Sabio flotaba sin fijeza en su memoria. Hizo una tabla de gimnasia, aprendida de su madre, que consistía en flexiones y estiramientos musculares y de huesos, pero no consiguió relajarse. La celda estaba totalmente a oscuras. Trató de dormir, pero notaba una presencia extraña. Era una sensación dominante que le hacía abrir los ojos, sobresaltada,
144
apenas los cerraba. Alguien, estaba allí, muy cerca, observándola
en secreto, aguardando quizás a que se durmiera para asesinarla. Afinó el oído y escuchó una respiración profunda y sosegada. El miedo la hacía sudar y le provocaba escalofríos parecidos a los de la fiebre. Los rayos oblicuos de la luna le daban a la celda una configuración de pesebre suspendido en el aire. Juana no se daba cuenta que dormía y que en el delirio pronunciaba frases incoherentes. La sed la hizo despertad y caminó descalza hacia el cántaro: sació la sequedad de sus labios y dejó que el agua fresca resbalara por sus senos desnudos. La brisa del amanecer la sorprendió inmersa en un sopor limpio de imágenes, de modo que cuando comenzaron a redoblar los tambores, necesitó unos segundos para saber quién era y dónde estaba. La ventana enmarcaba el brumoso perfil de las montañas. Una abrumadora claridad se asomaba con pereza al valle. El monótono martilleo de los atabaleros infundía a su ánimo una deprimente inmovilidad. Enseguida comprendió que no era tan impermeable al recuerdo del Sabio como había supuesto. Las emociones fluían descontroladas -abatimiento, nostalgia, culpa, rabia...-, como si no respondieran a una lógica impuesta por su cerebro y actuaran con independencia de su voluntad. Ya no podía dominar el impulso retrospectivo del tiempo, que empujaba su memoria hacia una edad cancelada, y volvía a verse a sí misma, llena de incertidumbre y de miedo, vigilando al anciano que caminaba por la vereda con el rostro envuelto en el tibio vaho del amanecer, las manos en los bolsillos de un chaquetón caqui muy deteriorado y sucio, las solapas levantadas, fumando el primer cigarrillo del día, después del tazón de café amargo. La grava del camino crujía bajo sus botas de hebillas muy anchas y oxidadas. Lo veía detenido bajo el pórtico del mercado –un edificio cuadrangular, de una planta, con el techo artesonado, sobre sólidas vigas de haya-, toser y escupir entre blasfemias. El suelo de loseta pulida y ancha estaba recién baldeado, pero él siempre entraba con la barbilla alta y las aletas de la nariz dilatadas, inspeccionando todos los huecos y rincones, para comprobar que no había desperdicios ni agua estancada del día anterior. Revisaba después el género sobre los mostradores de madera bruñida: la fruta y hortaliza, todavía olorosa a tierra húmeda del campo; el pescado dando coletazos de rabia en las cestas de mimbre, con grandes hojas de palma debajo; la carne fresca de la matanza, sangrando en los lebrillos de barro... A los tenderos no se les escapaba que su obsesión por la higiene en los
145
establecimientos públicos, era un hábito incorregible de una vida
secreta anterior a su llegada a Caño Ronco. Pero Juana siempre la consideró rarezas de viejo solitario y gruñón, y le indignaba que soliviantara a las jóvenes dependientas con sosos requiebros y chistes sin gracia.
Los tambores dejaron de sonar, también las voces, los ejes de los carros, los pasos, esquilones y pezuñas. La ausencia de ruido era absoluta. En la pared de la celda tomaban posiciones las sombras: la suya, a su costado, boca arriba sobre el camastro, las manos bajo la nuca y los ojos entornados. Estaba alcanzando un estado de meditación casi levítica, que le recordaba las veladas de su adolescencia en el patio, cuando esperaba el regreso de su madre balanceándose en una vieja mecedora de mimbre. La sensación de ingravidez era tan intensa que parecía como si flotara unos centímetros por encima del cubrecama. De pronto, escuchó pasos, los golpes de tos fingida con los que pretendía avisarle de su llegada. A pesar del desapacible ruido de los dientes de la llave en el encastre de la cerradura, pensó que estaba recreando, sin pretenderlo, las secuencias desarticuladas y frías de la primera visita de José Florencio. En la atmósfera emponzoñada de la celda flotaba el aroma de la hierbabuena, el de la sopa de pan y los garbanzos con berza. Le sorprendió que su hambrienta imaginación reprodujera los sonidos y olores con tanta fidelidad. Abrió los ojos y giró acostada la cabeza: allí estaba él, inmóvil y severo, sombra entre las sombras, con una bandeja haciendo equilibrio en una mano y una pequeña tinaja de agua, sujeta por el asa, en la otra. Los botones de nácar de su camisa de luto emitían un fulgor de estrellas blancas. El resto de su indumentaria desmentía este atisbo de pulcritud: un viejo pantalón de pana oscura y unos borceguíes desfondados y sucios. El pelo lo tenía brillante y gris, peinado en ondas hacia la nuca. La piel le olía a jabón verde y a colonia barata. Le pidió disculpas por haberse retrasado con el almuerzo, pero había tenido un día tenso y ajetreado.
-Ya sabes-, dijo.
Juana guardó silencio para no brindarle la oportunidad gratuita de hablar del funeral del Sabio. Él dejó la bandeja y la tinaja sobre una caja de madera que hacía las veces de mesa. Con parsimonia de propietario, encendió un cigarrillo y se sentó en un extremo del camastro. La fresca brisa de la noche traía a la celda susurros de rezos. Las sombras giraban en la pared con la lentitud de las agujas de un reloj, señalando una hora improbable y fantasmal que a nadie
146
importunaba. La confusión y la rabia crecían en su interior como
una corriente de lava volcánica. ¿Cómo se atrevía a rozar con sus caderas sus piernas? ¿Pretendía acaso que las encogiera para sentirse más cómodo? José Florencio le sugirió que no dejara enfriar la sopa y la berza, porque entonces no estarían tan sabrosas. Ella le respondió que, aún frías, la comería más a gusto cuando él se hubiera ido. Fingió no oírla, o, al menos, continuó fumando apacible y serenamente, como si no pudiera creer que le resultara molesta su compañía.
-Si no te importa-, dijo Juana, estirando las piernas, tratando de expulsarlo, bruscamente, con ellas- prefiero no compartir el catre con nadie. Ya es demasiado pequeño para una persona.
José Florencio hizo lo contrario de lo que ella pretendía: se impulsó con las palmas de la manos hasta dejar la espalda recostada en la pared. No parecía afectarle la irritación de Juana, ni su desprecio, ni nada de lo que pudiera objetar o creer. Con el tono de un predicador sin fe, o de un recitador de letanías conventuales, dijo que había meditado sobre la posibilidad de aplicarle un indulto, como una gracia especial por la muerte del Sabio. Para hacerlo necesitaba, al menos, que bajo palabra se comprometiera a no reincidir en aventuras políticas que pudieran generar enfrentamientos violentos en el seno de la Comunidad. Mantuvo la propuesta de colaboración e insistió en su planteamiento inicial -por supuesto, negociable- de repartir parcelas muy definidas de poder entre personas que representasen los intereses de los distintos sectores o gremios profesionales, pero con unas normas consensuadas que regularan las relaciones y evitaran el desorden y los abusos. En los potreros comunales ladraban los perros guardianes y relinchaban los caballos. El lobo estaba al acecho. José Florencio saltó del catre, arrojó la colilla al suelo y la aplastó con la punta del borceguí. Añadió que la idea la tenía muy madurada, incluso comprometida con algunos de los hombres más influyentes del pueblo. Faltaba ella por definirse, pero con independencia de la posición que adoptara, las reformas políticas se llevarían a cabo en un corto período de tiempo.
-¿Fuera o dentro, Juana?-, dijo con un tono seco que sonaba a ultimátum.
-Fuera-, respondió Juana, dando como segura una hipótesis que, con los datos que disponía, no era siquiera probable-. Mi libertad te vendrá impuesta, ya lo verás.
José Florencio sonrió con desgana, como quien escucha un mal
147
chiste contado por una buena persona. Separó los brazos del cuerpo
y los dejó caer a plomo con un gesto que revelaba impotencia o cansancio. El absurdo rigor de Juana le planteaba el dilema de elegir entre su deber político o su conciencia. En cualquier caso, no podía permitirse la debilidad de ceder a su chantaje, porque sería como reconocer que su obstinación se cimentaba en un fundamento más profundo que el simple orgullo o coraje juvenil.
-¡Qué ilusa eres! ¿Quién me va imponer tu libertad? ¿Los miembros de tu inexistente Organización? ¡Desengáñate, Juana, la gente que te apoyaba, ya no te apoya! ¡Estás sola y no quieres admitir que dependes de mi generosidad!
Una oleada de sangre golpeó con demoledora violencia en sus sienes. Saltó del catre con una determinación irracional en la mirada. Escupía insultos atroces, desconocidos hasta entonces en su vocabulario, y buscaba, tenazmente, marcarle el rostro con las uñas, feroces como zarpas. José Florencio la esquivaba flexionando las piernas y arqueando el tronco hasta detener su cuerpo en una inverosímil posición de equilibrio. Pero Juana no desistía en el empeño de herirlo, de magullarlo al menos, y un zarpazo sin dirección le rasguñó el mentón y se estrelló contra su pecho, desgarrándole los botones de nácar de su camisa de luto. Atrapada por la muñeca, tiraba patadas y escupitajos, y resistió cuanto pudo antes que consiguiera hacerla retroceder y la derribara sobre el camastro. La inmovilizó colocando el tórax sobre sus senos. Los rostros quedaron tan próximos que respiraban el mismo aliento, agitado y húmedo. Juana, impotente ahora en el forcejeo, daba gruñidos coléricos, parecidos a los que se escapan durante el orgasmo amoroso. Un rápido movimiento le permitió escurrirse hacia la pared y doblar las rodillas para evitar que trepara sobre ella. Pero la superior fortaleza física de José Florencio amenazaba con inmovilizarla de nuevo, de modo que giró bruscamente la cintura y consiguió hacerle perder el equilibrio y que se estrellara contra el suelo. Lo vio botar enfurecido sobre su propia caída y abalanzarse sobre ella, pero se protegió, eficazmente, arqueando las piernas y convirtiendo sus antebrazos en parapetos.
Al margen de la lucha, o como una consecuencia de ella, el roce continuo de los cuerpos desataba relámpagos de deseo en su instinto de varón. Casi sin pretenderlo, estaba conociendo las protuberancias íntimas de su piel, todo un mundo cálido y hospitalario, vigoroso y floreciente al contacto. Había alcanzado la edad madura sin conocer mujer, y esta ausencia de ternura
148
femenina en su vida se reflejaba sobre todo en el desorden con el que acostumbraba a desahogar sus pasiones más íntimas. Muchas noches, en la soledad de su dormitorio de soltero, mientras su miembro viril crecía, espontáneamente, entre las sábanas tibias, imaginaba que el acto sexual tendría unos prolegómenos que harían de su consumación una victoria. Le era imposible concebir el acto amoroso como una entrega resignada y servil, que se materializaría en una sucesión de fechas discontinuas anotadas en un calendario de pared. A su modo de ver, una relación óptima entre un hombre y una mujer, exigía unos valores totalmente incompatibles con la disciplina y la sumisión.
En cambio, Juana estaba lejos de suponer que la riña pudiera derivar en otra cosa que en un distanciamiento aún más profundo entre ambos. Dejó de escupirle y de insultarle: ahora frenaba sus locas acometidas con serena agresividad. No quería prolongar el forcejeo, porque se le revelaba inútil y agotador. Exclamó, ¡basta ya!, y relajó su defensa, pensando que José Florencio haría lo mismo, pero éste culminó con eficacia y frialdad la maniobra de montar sobre su cuerpo. Sin titubear, como si ejecutara un acto muy meditado, le inmovilizó con una mano las muñecas y, con la otra, desenvainó el sexo. Introdujo una rodilla entre sus frías y sudadas nalgas y la obligó a separarlas. La tenaz y contundente oposición que esperaba, no llegó. A Juana parecía paralizarla la perplejidad o el miedo. Cuando le desgarró las bragas, notó como agitaba, tímidamente, su cuerpo, pero no con la voluntad de descabalgarlo, sino para dejar constancia que no consentía ni colaboraba en la violación. En realidad, consideraba insólito que su físico –alta, flaca, velluda, casi sin tetas-, pudieran desatar pasión en ningún hombre, incluido uno pequeño, patizambo y huesudo, como José Florencio. No se opuso cuando la mordió, con ternura, en el cuello y en el lóbulo de la oreja, mientras le decía al oído dulces palabras de amor. Estaba domada y él lo sabía, por eso aflojaba el abrazo, buscando una postura desde la que forzar mejor la penetración. Sus movimientos eran torpes e inseguros, pero su voz sonaba serena y tierna cuando le pedía tranquilidad y le advertía que le iba a doler un poco. Pero era él quien se comportaba de un modo impaciente y nervioso, apretando a destiempo, retrocediendo cuando ya casi había conseguido penetrarla. Juana lo sentía jadear sobre su cuerpo como un perro exhausto. Aguardaba inmóvil y en silencio, pero no con la resignación de una víctima, sino con una apetencia cómplice, mezcla de curiosidad y deseo. En
149
el paladar tenía el sabor y la saliva de sus besos. Compartían un
sudor y un aliento humedecido y triste, y notaba el pegajoso semen entren las nalgas, el flujo de la sangre en el vientre, la escombrera que una pasión desbordada iba dejando sobre su cuerpo.
LA MUJER arribó a Caño Ronco un amanecer de claridad vacilante y de frío intenso. Enero había pintado de blanco el valle y un viento errabundo despeinaba las ramas desnudas de los árboles y soplaba sin tino por los caminos y veredas, endurecidas y heladas, que la mujer recorría arrastrando los pies descalzos, desfigurados por grandes sabañones y ojos de gallo. Después de recuperar el aliento bajo las ramas peladas de un sauce, cruzó el puente de grandes troncos abatidos, atados con cabos de cáñamo, y se aventuró sin premura por calles solitarias y ensombrecidas, donde apenas si comenzaba a iluminarse el aire con la soflama rosada de la nieve. La inquietud y el cansancio la tenían trastornada. Miraba hacia todas partes como si buscara algo. Varias veces alzó la vista por encima de las fachadas con baranda de madera y flores, sobre las que flotaba un cielo de nubes bajas y errantes. Una súbita curiosidad la llevaba a meter la cabeza por los postigos y a respirar el aire adormecido de los zaguanes, como si buscara un refugio propicio contra un posible aguanieve, o quizás husmeaba como un sabueso un rastro perdido muchos años antes. El paisaje era nuevo para ella, pero lo contemplaba sin recelo ni extrañeza. El azar o la intuición la llevó a una céntrica calle de bajos comerciales que anunciaban sus productos de ultramar con grandes rótulos de letras cromadas. El olor intenso de las especias, de los sacos de legumbres, las cajas de arenques, la ristras de ajos, los cántaros de aceite y la cecina, atenuaban por momentos el desamparo de su estómago. En la luna de un escaparate, sobre un fondo oscuro, se recortó de improviso su imagen depauperada y triste. Vio perfilarse en la sombra, con la rémora de una edad equívoca, sus facciones envejecidas y sus flacas carnes, sobre las que bailaba un manto de estameña. Era tan notorio y profundo el cambio, que tenía la impresión de haber sido desalojada de su verdadera edad y arrojada a otra que no le pertenecía. No mucho antes, cuidaba su pálida y rosada piel con cremas de azahar, y,
sobre su esqueleto firme, se asentaban senos turgentes y protuberantes caderas. Sobre este esplendor reciente, o, al menos,
150
no tan antiguo como para haberlo olvidado, la llanura, con sus soles despiadados y sus vientos insomnes, había operado con toda crueldad. Una costra de mugre le cubría la piel y otra de polvo blanqueaba su cabello apelmazado en un moño sobre la nuca. Este era su nuevo aspecto, con el que tal vez tendría que convivir el resto de su vida. Pero ahora lo que le importaba era descansar, bañarse y comer algo caliente. Asumió el orden azaroso de sus más inmediatas necesidades y se puso a buscar la salida del pueblo, cosa que consiguió fácilmente, orientándose por el ruido de la corriente del río. El sol comenzaba a lanzar tímidos destellos blancos. Entre la tupida vegetación de la ribera, en un lugar apartado de la vista del hombre y del paso de los ruidosos y polvorientos rebaños, hizo un lecho con cañas, ramas y hojas, y, a pesar de que la dureza e incomodidad era mucha, mayor era el cansancio que habían acumulado sus huesos, de modo que pronto se quedó dormida, como anestesiada por el olor acre de la madera y el verde de la tierra humedecida.
Una bandada de aves sobrevoló su cabeza y su ruidoso aleteo interrumpió, bruscamente, la agradable modorra. Desconcertada, trató de montar el rompecabezas de su identidad, su relación con aquel paisaje boscoso. Ignoraba el número de horas que habían pasado desde que se dejó caer sobre el lecho, pero por la posición del sol, dedujo que no menos de diez. Se puso de pie con dificultad e hizo algunos movimientos para desentumecer los músculos y estirar las articulaciones. Durante el sueño, se le habían agravado los males y su cuerpo era ahora un hervidero de deflagraciones. Chasqueó la lengua, seca y rasposa, pero no encontró saliva suficiente para devolver, del paladar al estómago, el vapor de una bilis amarga como el ácido. Se rascó con fruición la cabeza, combatiendo con sus negras y largas uñas las liendres que anidaban en la raíz de su cabello. Espantó con gesto desabrido las moscas de ojos de caballo posadas sobre sus llagas, que eran como hematomas en carne viva. En la mansa y diáfana corriente del río se dilataban los oblicuos rayos del sol con un resplandor dorado. Encontró el agua helada, cuando se sumergió para someter su cuerpo a una minuciosa ablución. Rescató la espuma que formaba el propio caudal, la que se demoraba entre los tallos de los juncos, y la frotó con rabia contra su piel y contra su cabello maltratado y sucio. Pronto notó cómo el efecto balsámico del lavatorio le
proporcionaba frescura y bienestar. Entre carrizales, sobre una roca ancha y plana, se acomodó con pose de sirena fluvial, para que la
151
secara el viento perfumado que soplaba desde las cumbres. Con paciencia, se desenredó el cabello con los dedos. El raído manto de estameña le pareció indigno de rozar su escamondada piel, pero no podía pasear desnuda por el pueblo. La necesidad de comer algo caliente era tan acuciante que anulaba la reserva o el pudor de parecer una andrajosa. Intentó hacer un recorrido idéntico al del amanecer, buscando la calle céntrica de bajos comerciales, con la idea de solicitar comida a cambio de realizar algún trabajo doméstico. Extraviada, desembocó en una amplia plaza, donde vio almacenes, tiendas y una rústica taberna que le pareció idónea para mendigar. El salón estaba desierto. Dio voces y golpes sobre el mostrador y alguien le respondió, desde lo más hondo de la casa, que aguardara un momento. A la nada, apareció un hombre de mediana edad y cuerpo escurrido que cubría con un viejo mandil azul. Tenía el rostro acaballado, manso y serio, y pronunciaba las palabras con un vigor que parecía poseer prestado. La miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera la razón por la que estaba allí, inmóvil frente a él, con las manos enlazadas a la altura del regazo. Pero en cuanto reparó en sus pies descalzos y en su andrajosa vestimenta, supo que venía de muy lejos, sin duda de más allá de la llanura. Le preguntó si tenía hambre y, al ver que asentía con la cabeza, la hizo pasar bajo la trampilla del mostrador. La condujo por un oscuro y estrecho pasillo, amurallado de cajas, barriles y garrafas, que desembocaban en una amplia cocina, con una rústica estera sobre el suelo de tierra prensada, una robusta mesa y cuatro sillas. Una cortina de plástico filtraba la luz que penetraba desde un extenso corral con higueras y gallinas. El tabernero señaló una olla que humeaba sobre un fogón, cuyo vapor oscurecía las paredes y el techo. Al lado había un listón de madera con ganchos, del que colgaba una sartén, coladores, cazos, cucharones... En la alacena encontraría pan, platos y cubiertos, que se sirviera lo que fuera de su gusto. Salió dejando a la mujer atareada con el guiso. Al poco regresó con una jarra de cerveza, que dejó sobre la mesa, porque suponía que también tendría sed. La mujer murmuró unas palabras de agradecimiento.
-¿Cuál es su nombre?-, preguntó Venancio.
Ella se encogió de hombros.
-¿Viene de muy lejos?
Sin dejar de masticar, la mujer respondió:
-De un pueblecito llamado Cababuey.
Venancio arrugó la frente. Ella observó el esfuerzo mental que
152
realizaba por reducir ése nombre a una realidad concreta. Parecía importarle mucho la relación que lo vinculaba al pueblo de un modo que no podía recordar. “Cababuey”, repitió varias veces, mordiéndose el labio y desviando la mirada hacia el suelo “¿Dónde he escuchado antes ése nombre?”. Oyó voces y golpes de clientes que reclamaban su presencia en la barra. Salió de la cocina, disculpándose. En su ausencia, la mujer se atrevió con un segundo plato de estofado. Comía con prisas, casi sin masticar. Notaba el estómago saturado, pero la ansiedad le empujaba a continuar engullendo con voracidad. Parecía como si quisiera borrar de golpe el recuerdo de tanto tiempo de hambruna y miseria. Venancio regresó con ojos desmemoriados, rascándose el entrecejo. Al ver que mojaba rebanadas de pan en la salsa del plato, la invitó a servirse de nuevo. Ella rehusó alegando que ya había comido demasiado. Le ofreció compensarlo haciendo la limpieza del local o cualquier otra faena que dispusiera. El tabernero le respondió que era tradición muy antigua en Caño Ronco ser hospitalarios con los recién llegados y que ya muchos años antes lo habían sido con él. Le preguntó que cómo se llamaba el pueblo, retomando la conversación por un punto casi olvidado por la mujer. Antes que pudiera responder, se llevó las manos a la cabeza, abrió muchos los ojos y exclamó: “¡Bendito sea Dios que todo lo puede!”. Serio, mirándola fijamente, añadió: “Pero entonces, entonces...”. Demoraba la respuesta con un tartamudeo nervioso, impropio de un hombre tan locuaz. La Militara atajó la incertidumbre de saber si había sido reconocida o no. Dijo:
-La mujer del Brigada Pérez de Gayán. ¿Le conoce usted?
-¡Vive Dios que sí!-, respondió, alegremente, el tabernero-. ¿Quién no conoce en Caño Ronco al único hombre que ha sido capaz de plantar cara a José Enrique Martín?
La Militara le preguntó que dónde podía hallarlo. Venancio ensombreció el rostro como si de repente se hubiera quebrado su buen humor. Dijo que con el Brigada había ocurrido algo muy extraño. Algunos rumores apuntaban a que podía haber sido víctima de un ajuste de cuentas. Reconoció que se tenían mutuo afecto y simpatía, por lo tanto nada pensaba ocultarle. Una noche, cuando ya estaba a punto de cerrar la taberna, se presento y le pidió prestada una escopeta, y que le fiara tabaco y fiambre, porque pensaba salir de caza al amanecer siguiente. Como sabía que estaba
ante un buen aficionado, le pidió consejo sobre los lugares idóneos para acechar al jabalí y al ciervo. Percibió algo extraño en su
153
conducta, tal vez porque parecía despreocupado y feliz, o quizás
porque rehusaba la copa de ginebra ya servida, para que fuera haciendo tiempo mientras buscaba la escopeta y le llenaba el zurrón. Recordaba, exactamente, que sus últimas palabras fueron un tanto misteriosas: “Usted, Venancio, es un buen hombre. No tiene nada que temer”.
La Militara palideció intensamente, como si presintiera un designio agorero en las palabras de Venancio. Pero se rehizo pronto: no había arriesgado la vida y padecido tantas calamidades para dejarse vencer por premoniciones fatalistas. Se limpió con el dorso de la mano los ojos humedecidos y le preguntó si estaba insinuando que el Brigada había desaparecido misteriosamente. El tabernero no respondió de inmediato. Meditaba su respuesta, mientras amasaba con dedos nerviosos los migajoncitos de pan, dispersos sobre la mesa. En el corral sonó el asmático y desafiante kikiriki de un gallo. En el hogar de la chimenea crepitaba la leña, y la llama lanzaba destellos azulados y naranjas que se reflejaban en los cacharros de cobre que decoraban los tabiques encalados. Venancio reconoció que ella había dado con la definición exacta: misteriosamente. Respecto a quien podía estar interesado en su desaparición: todos y nadie. Era cierto que muchos no le perdonaban su afinidad ideológica al régimen militar, pero salvo con José Enrique, con nadie tuvo problemas en el pueblo. La Militara quiso saber por qué se había peleado con ese hombre. El tabernero respondió que por asunto de faldas, y, al darse cuenta de su indiscreción, se puso pálido y comenzó a tartamudear. “Por favor”, dijo la Militara. Él le explicó que la gente comentaba que la mujer de José Enrique y el Brigada... No terminó la frase, sino que junto los dedos índices, como dando a entender que había habido entendimiento carnal entre ellos. “¿Eran amantes?”, preguntó ella. Venancio asintió con la cabeza. Ella quiso saber dónde podía encontrar a esa señora a quien el tabernero presentó como Marta Echevarría. Él titubeó. Le caía simpática la muchacha, incluso reconocía el derecho que le asistía a realizar averiguaciones en torno al paradero de su novio o marido, pero no deseaba involucrarse en un asunto en el que, presumiblemente, ya había habido un muerto. Se pasó un pañuelo por la frente y dijo que Marta tenía una espléndida casa frente al río, casa que reconocería enseguida, porque en Caño Ronco no había otro igual.
Le sorprendía que se mostrara tan equilibrada y serena, a pesar de su evidente decepción. Parecía poseer un coraje que la hacía
154
fuerte ante la adversidad. La escuchó murmurar unas palabras de despedida. Le preguntó si tenía algún lugar techado en el que pasar
la noche. Ella respondió que estaba habituada a dormir a la intemperie. El tabernero le advirtió que era temperada de nieve y que corría el riesgo de morir congelada o devorada por los lobos. Le ofreció el ático que utilizaba como almacén, que aunque humilde y no demasiado ventilado y limpio como para que no hubiese ratas, era un lugar apropiado para dormir protegida y caliente. La Militara comenzaba a sentir un incómodo sentimiento de gratitud hacia Venancio, quien parecía no tener otro objetivo que servirla en la medida de sus posibilidades. Excepto el Brigada, nadie se había mostrado tan desprendido con ella en los últimos quince años. Pero rechazó el ofrecimiento por considerarlo inmerecido: ya había demostrado su hospitalidad sentando a una extraña a su mesa, no quería extenderse en el abuso. El tabernero se tomó la negativa como un desprecio. Fingió tanta contrariedad que consiguió comprometerla a ver el ático antes de dar una respuesta definitiva.
CUANDO EL Ministro del Ejército, Teniente General Muñoz Grandes, conoció el informe con los pormenores de la investigación realizada por el Capitán Rivera, su primera impresión fue la de que era abundante en presunciones e indicios, pero muy deficiente en cuanto a resultados prácticos y reales. Una segunda lectura, mucho más reposada y profunda, le causó un idéntico efecto de insidia y ambigüedad. A su juicio, estaba claro que el informe no había sido redactado para arrojar luz alguna sobre el asunto de Caño Ronco, sino para crear expectativas sin fundamento, que devolverían a los comunistas un inmerecido y peligroso protagonismo político y militar. Sobre la mesa tenía documentos que demostraban que la primera expedición contra el supuesto santuario rebelde había tenido un origen parecido: bulos y conjeturas que nunca pudieron ser confirmados oficialmente, pero a los que se dio incuestionable veracidad porque por su procedencia pública podían poner en peligro la estabilidad nacional. Esta vez no eran voces populares las que divulgaban la incierta amenaza, sino que esta venía precedida por el testimonio directo de un oficial del
Ejército. Esta diferencia era esencial para definir sus dudas. Lo sensato era descalificar el informe, pero hacerlo significaba
155
desautorizar a los Jefes Militares que lo avalaban sin reservas: El General Campanella y los Tenientes Generales Rodrigo y Asensio. Tratando de que fueran los argumentos –y no la jerarquía impuesta-
los que pusieran las cosas en su sitio, el Ministro preguntó que cómo era posible que unas fuerzas que contaban, hipotéticamente, con más de un millar de hombres armados, no hubiera dado todavía una muestra de su fortaleza militar. Sus palabras, no exentas de ironía, hizo que se removieran inquietos en sus asientos los tres ilustres visitantes. El despacho era amplio, con muebles de madera noble y cómodos sillones de cuero en torno a una mesa redonda. Una lámpara tubular desparramaba una luz blanca y helada sobre las cabezas de los cuatro Jefes Militares. Según el General Campanella, era posible que el objetivo de las fuerzas subversivas no fuera dar golpes aislados, sino intentar una acción coordinada a gran escala, con la que propiciar el resurgimiento de la República. Muñoz Grandes estuvo tentado de responder que, desde un estricto punto de vista militar, esta suposición no era seria, porque faltaba uno de los condicionamientos indispensables para el triunfo de cualquier revolución: el apoyo popular. Hubiera resultado una triste y lamentable paradoja tener que recordarle al Jefe Nacional del Servicio Inteligencia Militar, cuál era la situación política y social en España. La hubiera resumido en tres palabras: pan, orden y trabajo. Pero no quería entrar en controversia fuera del contenido del informe. Citando uno de los puntos más imprecisos y polémicos, con una sonrisa socarrona en los labios, pidió que alguien le aclarara dónde estaba Caño Ronco. El Teniente General Rodrigo admitió que este era el apartado más ambiguo del informe. Especialistas en cartografía del Ejército habían estudiado, sobre el terreno, los datos aportados por el Capitán Rivera, pero sin conseguir plasmarlos en trazos geográficos concretos. En lo que los expertos estaban de acuerdo, era en señalar, como centro de la sospecha, el municipio de Arenas de San Pedro, capital de la Sierra de Gredos, y de extenderla hacia el impresionante circo de montañas que rodean la confluencia de los ríos Arenal y Cuevas. A su juicio, por ahí había que comenzar a buscar Caño Ronco.
Muñoz Grandes no podía permitirse la debilidad de perder la paciencia. Estaba irritado por el modo con el que desde el Pardo se le había impuesto una reunión que no figuraba en su agenda. Era la complaciente respuesta de Carrero Blanco, Ministro Subsecretario
de la Presidencia, a la burda maniobra de algunos Jefes Militares, de cuya influencia no podía dudar, pues habían conseguido que
156
aplazara un viaje urgente a Barcelona, para atender un asunto que había dejado de ser prioritario para él muchos años antes. Estaba a punto de desplazarse a Barajas, donde le aguardaba con los motores
en marcha un avión militar, cuando sonó el teléfono y Carrero Blanco, con un tono de voz frío e impersonal, le dijo que los Generales, Campanella, Rodrigo y Asensio, iban hacia su despacho, que los recibiera. El Ministro había objetado que una imprevista contingencia reclamaba su presencia, indemorable, en la capital de Cataluña, pero el Subsecretario le advirtió que el Generalísimo estaba informado de ambos temas y que había mostrado una mayor sensibilidad hacia el de Caño Ronco. Le chocó la vileza de unos compañeros que no habían dudado en actuar a su espalda y, para colmo, demostraban ahora una escasa capacidad de análisis militar. Inspiró, profundamente, el aire estancado y rancio del despacho y trató de retener dentro el mal humor.
-Miren, admito que un puñado de bandidos se han refugiado en las montañas, en la Sierra de Gredos o en cualquier otra –dijo-. Esto no es nuevo para nosotros. Lo realmente novedoso es creer que esa camarilla de rojos representan una amenaza real para la seguridad nacional.
El General Campanella elogió a Muñoz Grandes por hacer de abogado del diablo, pero le advirtió que en su afán por neutralizar, con una tesis razonable, a quienes como ellos consideraban Caño Ronco como un peligro cierto, había cometido el error de minimizar el riesgo como justificación para ignorarlo. Esto contradecía un principio básico en el mundo de la inteligencia militar: la simple presunción de un delito, ya acredita a los responsables a disponer de todos los medios para investigarlo. Invitó al Ministro a reflexionar sobre las grandes revoluciones de la historia: todas, absolutamente todas, en su génesis habían sido consideradas amenazas insignificantes por el poder establecido. En el caso de Caño Ronco, también la prevención era el modo de evitar males mayores.
Muñoz Grandes tuvo que convenir para su adentro que el General Campanella llevaba razón en este punto. Algo que hasta entonces había intuido oscuramente, se le reveló por completo: si Caño Ronco no existía, ¿cómo se explicaba su permanencia en la conciencia del pueblo? Él había sido testigo de la efímera
existencia de otros bulos, sublimados por la imaginación popular, pero que no llegaron a arraigar porque carecían de fundamento. Por
157
el contrario, la leyenda del santuario subversivo permanecía de actualidad, con altibajos, sí, pero con sospechosa consistencia al mismo tiempo. Admitió con orgullo que nada le complacería tanto
como participar en la destrucción de uno de los últimos y más grandes mitos del comunismo nacional, que aún desde las tinieblas de su emplazamiento secreto, había acabado con la brillante carrera de muchos de los más prestigiosos generales que lo habían precedido en el escalafón. Por supuesto, no repetiría sus errores, ni sería tan imprudente y confiados como lo fueron ellos.
Sonó el timbre del teléfono, tomó el auricular y, con una intermitencia de segundos, respondió “sí”, “no”, “de acuerdo”. Pidió disculpas por la interrupción y, como si hablara de un asunto largamente debatido, dio el visto bueno a la segunda expedición militar contra Caño Ronco. Pero dispuso, como condicionamientos previos, que no se acuartelara a la tropa y que no se movilizara un gran contingente de hombres. El Teniente Coronel Asensio respondió que habían pensado en una vanguardia compuesta por un centenar de hombres, perfectamente instruidos y dotados de un armamento moderno y eficaz. Como fuerza de reserva, preparada para prestar cobertura y apoyo en caso de necesidad, estaría el Regimiento de Asturias núm. 31, al que definió como una de las unidades de guerra más operativas del Ejército. El Ministro Muñoz Grandes aceptó el número de efectivos que compondrían la avanzadilla, pero advirtió que la expedición no tendría carácter oficial, por lo que debía ser simulada bajo prácticas de tiro o adiestramiento rutinario. Los soldados irían bajo el mando de un oficial de superior graduación a la del Capitán Rivera, que él designaría personalmente. Los tres Jefes Militares intercambiaron una mirada de entendimiento. A ninguno se le escapaba que lo que pretendía el Ministro era cubrirse la espalda ante un hipotético fracaso, pero sin renunciar a participar del posible triunfo. Este hecho le produjo una cierta decepción, que ocultaron para evitar fricciones que pudieran hacer reconsiderar a Muñoz Grandes sus escasas concesiones.
OCULTO EN el apartamento alquilado de la calle Postas, fugitivos de todas las sombras y ruidos, el Capitán Rivera mataba el tiempo
alternando el vino y la ginebra y leyendo novelas del oeste. Lo dominaba una profunda sensación de acorralamiento, como si
158
presintiera que los hombres de su grupo le tenían cortadas las salidas y sólo esperaran el momento oportuno de atentar contra su vida. Había tomado algunas precauciones neuróticas para protegerse del imprevisible ataque, como era el colocar grandes
muebles taponando puertas y ventanas, dejando un hueco en el balcón, por donde espiaba, casi continuamente, la estrecha y populosa calle Postas, transitada desde el amanecer por una abigarrada fauna de mercachifles y tramoyistas que tiraban de las riendas de sus modestas cabalgaduras hacia la Plaza Mayor, donde montaban sus tenderetes de trastos inservibles e inventos de fin de siglo. En una ocasión, apremiado por la necesidad, abandonó el apartamento para adquirir tabaco en un estanco próximo. Eran las siete de la tarde y una transparente llovizna hacia resplandecer sobre el adoquinado las luces de las farolas. Caminaba embozado en los pliegues de una capa militar y un sombrero de fieltro le cubría hasta las cejas. La pistola, apretada contra su costado, le confería una equívoca sensación de eficacia y serenidad. En el estanco comenzó a ponerse nervioso y a sudar, a mirar tan cohibido hacia la calle que el estanquero, un anciano de noventa años, medio ciego y tembloroso, pero que conservaba desde la guerra de Cuba un buen olfato para identificar el miedo, le preguntó si temía algo. Él negó con la cabeza, dejó unas monedas sobre el mostrador y se apresuró en salir con el tabaco bajo el brazo. Regresó corriendo, vigilando de reojo la espalda y los flancos. La visión de una potente moto Sanglas, aparcada junto al portal del apartamento, le hizo acelerar aún más el paso. Recibió con contenido entusiasmo la orden de presentarse, urgentemente, en Jefatura.
Empleó casi dos horas en domeñar su cabello, excesivamente largo para un militar, y en perfilar un esbozo de bigote sobre el labio superior: una pelusilla minuciosamente recortada, que le daba a su semblante un fatuo aire de aplomo y severidad. Ante el espejo ensayó diversos modos de presentarse ante el General, a cual más artificial y ridículo, aunque la admiración que sentía hacia su propia persona le impidiera reconocerlo. En la calle, había dejado de llover, pero el cielo continuaba encapotado y soplaban rachas de húmedo viento, por lo que dedujo que se trataba de sólo una pausa. Encendió un cigarrillo y fumó despacio, recreándose en el gesto de llevarlo a los labios y retirarlo con desmayo. Por el cristal lateral de la ventanilla, mientras el taxi rodeaba la Cibeles, veía el edificio del
Ministerio del Ejército, ligeramente ensombrecido por la llovizna que volvía a caer. Sonrió al imaginar a Campanella dando cortos
159
paseos por el despacho, encendiendo continuos cigarrillos y apagándolos en el cenicero de cristal tallado. Le llenaba de orgullo que un hombre tan inteligente y experto como el General, no hubiese detectado la más mínima contradicción en su improvisada historia. Se consideraba un sólido narrador, tocado con el don de la elocuencia.
Notó al enseñar la documentación en el cuerpo de guardia, que el oficial lo trataba con una afectación inmerecida para su rango jerárquico, por lo que dedujo que había habido algún tipo de filtración relacionada con su informe sobre Caño Ronco. En los desolados pasillos, donde flotaba estancado el fuerte calor que despedía el excesivo número de radiadores, tropezó con antiguos compañeros, agentes de pacotilla que en otra hora acogían su presencia con ironía y comentarios malévolos, pero que ahora le sonreían, le hacían preguntas y le obligaban a justificar su prolongada ausencia con evasivas. Esto le confirmó su sospecha de que había habido filtraciones, probablemente imputables no tanto al Coronel San Martín, como al Teniente Olivares, quien ahora lo saludaba con un énfasis de subordinación. Lo vio ensayar su mejor sonrisa para decirle que el General llevaba mucho rato esperando. Él respondió que ya le explicaría, personalmente, al General, el motivo de su retraso. El Teniente, humillado, se retiró a su escritorio. El Capitán compuso su mejor figura para golpear con los nudillos en la puerta del despacho: el brazo derecho en ángulo recto, la gorra sobre la palma de la mano, recto el esqueleto, erguida la barbilla e inflado de aire el pecho. Permaneció firme bajo el dintel, hasta que Campanella le hizo un gesto con la mano para que tomara asiento. Observó que el General hablaba con alguien importante de un asunto confidencial. Dedujo por el apellido y el cargo que se trataba del Teniente General Barroso, Jefe de la Casa Militar del Generalísimo. Trataban de un delicado caso de espionaje en el Atlántico Occidental, frente a la costa del Sahara Español. La corbeta “Atrevida” había capturado un pesquero de bandera portuguesa, cuando transmitía al Frente Polisario la posición de los buques de guerra españoles en Playa Aaiún. El pesquero había sido conducido a Villa Cisneros y la tripulación se hallaba retenida a bordo. La embajada portuguesa había hecho llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores, una enérgica nota de protesta por considerar la retención abusiva y contraria al derecho internacional. En la prensa del País vecino se había desatado una campaña descrédito contra España. El
160
Gobierno del General Franco no estaba cerrado a un acuerdo por vía diplomática, pero exigía, como condiciones innegociables, el fin de la infamen campaña y el reconocimiento público de la responsabilidad del patrón o el armador del pesquero. El General
Campanella colgó el teléfono y mostró, en sus primeras palabras, toda la preocupación y el desánimo que llevaba dentro. Dijo que se sentía viejo y cansado para un puesto de tanta responsabilidad. “El futuro es de los oficiales jóvenes como usted, Capitán”. Éste le agradeció el cumplido sonriendo y bajando la cabeza con fingida humildad. El General le ofreció un cigarrillo: “Fume, Rivera, le ayudará a calmar los nervios”. Enseguida dedujo que quien estaba, realmente, tenso era el General. No tardó en transmitirle el motivo de su inquietud. En el asunto de Caño Ronco estaba en juego su prestigio y el del Servicio de Información Militar. Los reiterados fracasos por descubrir la situación geográfica del enclave y su importancia real, habían puesto en entredicho la capacidad operativa de la red de agentes, de modo que necesitaba un éxito significativo para recuperar la credibilidad. No quiso que confundiera los términos de su discurso: no se trataba de salvar su carrera, pero tampoco quería que la incuestionable brillantez de su hoja de servicios se empañara en la vejez. El informe había creado lisonjeras expectativas que, personalmente, había divulgado, convenciendo a algunos generales indecisos de la necesidad de dar al asunto una prioridad operativa absoluta. Su propuesta había obtenido el mayoritario respaldo de la cúpula militar, pero no así el del Ministro del Ejército, para quien la investigación presentaba fisuras importantes. O dicho de otro modo: exigía una buena dosis de credibilidad, a falta de testimonios concretos y verificables.
El Capitán Rivera se removió inquieto en su asiento. La indirecta le había alcanzado de lleno y, por un momento, tuvo la impresión de que su piel absorbía toda la blanca luz que la lámpara desparramaba por la moqueta y los muebles. Carraspeó por dos veces, antes de plantearse la necesidad de reaccionar con aplomo y lucidez. Severo, sin los gestos teatrales con los que solía reforzar sus argumentos, dijo que ratificaba todos los puntos del informe y asumía el grado de responsabilidad que pudiera derivarse del hecho, improbable, de haber barajado indicios pocos rigurosos o falsos. El General se puso los lentes de montura plateada y consultó un instante los papeles que tenía sobre la mesa. En el silencio se escuchaba el crepitar de la lluvia sobre los cristales de la ventana. El despacho olía a tabaco y a humedad. Campanella levantó la vista
161
del informe, se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa, al lado del mechero y el paquete de cigarrillos. Parecía como si la lectura hubiese disipado sus temores o hallara en ella, de pronto, un motivo para el optimismo. Aduló la firmeza con que mantenía el Capitán
su testimonio, el orgullo racial que demostraba con esas expresiones rotundas e inequívocamente patrias. Aplastó la humeante colilla en el cenicero y dijo que ahora ya podían entrar en un terreno estrictamente confidencial. Encendió un cigarro, cuando todavía humeaba la colilla arrugada del anterior, marcando cada movimiento, como si pretendiera que lo inmortalizara un fotógrafo. Bajando el tono de voz, añadió que en la Guarnición el Goloso estaban preparados el centenar del hombres del Regimiento Asturias núm. 31, que formarían la expedición contra Caño Ronco. Tosió, quiso hablar, se atoró, volvió a toser con los ojos llenos de lágrimas y, con un ridículo hilo de voz, añadió con un pretencioso énfasis triunfal: “¡Rivera, esto ya es un hecho!”. El día y la hora estaban aún por determinar, pero serían fijados de inmediato. En este punto, el Capitán creyó de rigor hacer un comentario negativo sobre la precipitación con que se realizaba un proyecto tan ambicioso y delicado. El General le corrigió: “No es premura, Rivera, es urgencia histórica”. Lo justificó aludiendo al potencial alcanzado por los rebeldes. Tuvo palabras de elogio para los soldados que ya aguardaban acuartelados, sometidos a extenuantes sesiones de entrenamientos en la Cerca del Escabachero. Eran de los más granado del Ejército: combatientes fuertes, expertos, resistentes y disciplinados. En cuanto al armamento... Hizo una pausa para fumar y toser casi al mismo tiempo. Aplastó con energía y desprecio la colilla y exclamó: “¡Maldito tabaco!”. El armamento no había habido otra opción que adecuarlo a las características del terreno sobre el que iban a operar. Le podía anticipar que serían armas manejables, ligeras, pero de gran poder destructivo. Llevarían un moderno equipo de transmisiones, con una red de telefonía, radioescucha e interceptores. Por supuesto, tendrían apoyo táctico y logístico por parte del Ejército.
El Capitán Rivera le pidió permiso para sacar un paquete de tabaco y encender un cigarrillo, no sin antes haber ofrecido al General, quien lo aceptó sin recordar que, unos minutos antes, había aplastado uno renegando. Fumaron en silencio, Rivera a la expectativa, Campanella pensativo, perdido en los vericuetos de la memoria o la imaginación. Dio un profundo suspiro y dijo que era su deber informarle que para dirigir la operación había sido
162
designado el Comandante de Regulares, don Juan Irallis Tizones. El rostro del Capitán se contrajo levemente. El General sonrió compresivo. Dijo que entendía que se hubiera hecho ilusiones sobre su designación, porque aunque era militar, también era
humano y, como tal, ambicioso. Añadió que no hubiera dudado en proponerlo como Comandante en Jefe si su hoja de servicios hubiera reflejado algo más que simples destinos burocráticos. Pero hacerlo hubiera sido una frivolidad, conociendo el modo de pensar de Muñoz Grandes. El Ministro quería que al mando fuera un hombre curtido en el campo de batalla. Irallis Tizones cumplía, sobradamente, este requisito: Marruecos, el Sahara, unidades de vanguardia durante la Cruzada, operaciones especiales, últimamente. Era un militar atigrado, con la piel muy dura. Le preguntó si tenía algo que objetar al nombramiento. El Capitán respondió que no. El General consultó su reloj de pulsera y se puso de pie, dando por concluida la entrevista. Lo acompañó empujándolo, suavemente, con la mano en la espalda, hacia la puerta. Gesticulaba, sonreía y recitaba algunas recomendaciones más amistosas que prácticas.
163
Nueve
DESGREÑADOS, CON EL CORREAJE cruzado sobre el torso desnudo, bruñidos por el sol de los páramos, una famélica Brigada de milicianos arribó a Caño Ronco. Habían atravesado la Sierra de Gata y de las Hurdes, desviándose a veces para dar aislados golpes de mano en pequeñas poblaciones o en fincas apartadas, huyendo de las acometidas de la Guardia Civil y del Ejército, con los que mantenían una guerra sin futuro que duraba ya diez años. Los guiaba un joven sindicalista de veintiocho años de edad, a quien un documento presuntamente autógrafo de Negrín, llegado desde el exilio a través de una intrincada red de agentes, le había otorgado el rango de Coronel de dos regimientos inexistentes, porque fueron prácticamente aniquilados en la ofensiva republicana sobre Teruel. Los escasos supervivientes se habían reagrupado y bautizado, en cónclave guerrillero, como la Brigada de “Los camisas rotas”. El mérito más destacado de Juan María Iraujo era la doble condena de muerte que pendía sobre su cabeza y el haber escapado ileso a un pelotón de fusilamiento en Vegas de Aljucén. Esa tarde luminosa de septiembre, mientras entraba en Caño Ronco a lomos de un mulo esquelético, Juan María, demacrado y enfermo, con una herida de bala en el costado, sobre la que apretaba un puñado de guiñapos ensangrentados, notaba que en su memoria los días se confundían, y se enredaban las secuencias de sucesos distintos, como si se tratasen del mismo o todos hubieran sido vividos a la vez. Le castañeteaban los dientes y en su cuerpo estremecido, bañado por el sudor de la fiebre, se asentaba un miedo tan profundo como su orgullo. Unas semanas antes, tal vez meses –no estaba seguro-, había estado a punto de morir en el asalto a una hacienda en las afueras de Cachorrilla. La merodearon durante unos días, hasta que estuvieron seguros que había caballos y comida en abundancia, y probablemente ropas, municiones y dinero. Una noche sin luna, la asaltaron con la eficacia con que ejecutaban todas sus acciones militares. El ataque fue tan rápido y preciso que no necesitaron disparar un solo tiro para reducir al propietario y a los empleados. En la caja fuerte hallaron escrituras y papeles, pero nada de dinero. En la despensa si abundaban los embutidos, salazones, panes, legumbres, harina, azúcar...; y en los viejos
164
arcones encontraron mantas, capas, chaquetas, gorros y correajes. Estaban guardando el botín en sacos de lona cuando el miliciano
que montaba guardia en el tejado dio la voz de alarma. Un gran número de guardias civiles y falangistas cercaban la vivienda. El Coronel Iraujo dio la orden de escapar cada uno por su lado y de reagruparse en el campamento secreto que tenían en la Sierra de Coria. Todos sabían que si llegaban refuerzos estaban perdidos, pero tampoco ignoraban que salir de la casa a pecho descubierto significaba jugarse el cuello en una fuga suicida. Nadie se movió. Continuaban disparando sin fe, de modo aventurero, contra los candentes fogonazos que surgían de todos lados. De pronto, crujió la estructura de madera de la casa, cercada por un incendio tan pavoroso que en unos minutos las llamas alcanzaron el tejado. A galope tendido, medio asfixiado por el humo, dejando su vida en manos del destino, escapó el Coronel Iraujo entre una lluvia de balazos cruzados. Dieciocho de sus hombres fueron hechos prisioneros o perecieron en el asalto. Un matarife de Garrovillas, afín a la causa republicana, se desplazó al campamento y le extrajo la bala con un instrumental de destazar cerdos, al que previamente había despojado de herrumbre con alcohol y fuego. La bala estaba alojada entre el riñón y el hígado, pero sin afectar a ninguno. Le dio catorce puntos con aguja de zapatero y sedal, sin anestesia, el Coronel en un puro grito, mientras el matarife le revelaba sus temores: las consecuencias de la pérdida de sangre y de una posible infección, la necesidad de curas periódicas, vendas limpias, medicinas, reposo y buenos alimentos. Le sugirió que buscara un asentamiento fijo y fue entonces cuando el Coronel mencionó por primera vez en su vida el nombre de Caño Ronco, del que todo sus hombres habían oído hablar, incluso algunos lo tenían secretamente presente en sus sueños y oraciones. Lo hallaron al cabo de varias semanas de tenaz búsqueda, más por un golpe de fortuna que por sus conocimientos geográficos. El Coronel lo vio surgir entre el sopor de la fiebre como si de un espejismo se tratara. Pensó que la debilidad lo hacía demasiado vulnerable a los sobresaltos nostálgicos y que lo que en realidad estaba viendo era su pueblo en Vegas de Aljucén: un conjunto de casas blancas y tejados pardos, sobre los que flotaban nubes blancas de algodón, arracimadas junto al río. A Quinciano Olavide, su lugarteniente predilecto, que tiraba de las bridas del mulo, le dijo: “En cuanto descanse unos días, y consigamos caballos y municiones, continuaremos la guerra”. Al terminar la frase, como si hubiera concentrado en ella su último
165
aliento, cayó derribado sobre el cuello del mulo. El Coronel Iraujo ignoraba entonces que era el único “Camisa Rota” que todavía creía en el resurgimiento de la República por las armas. En realidad, después de haber pasado toda su juventud guerreando, no quería reconocer la inutilidad de tantos sacrificios y riesgos. En su caso, aún era más fuerte el orgullo que la desesperanza. Le echaron un cubo de agua fría sobre la cabeza y recuperó un poco el resuello. Entró en la calle principal de Caño Ronco agarrado a las crines secas del mulo, mordiéndose los labios y haciendo equilibrio sobre el lomo sin aparejos. El cielo daba vueltas sobre su cabeza como si estuviera siendo absorbido por una fuerza centrífuga. Perdió el conocimiento minutos más tarde, mientras la Maga le desinfectaba la herida con tintura de yodo y le hacía un aséptico vendaje con trapos limpios.
La fiebre y la debilidad habían minado tanto su organismo que la Maga tuvo que poner toda su ciencia y dedicación para arrancarlo de las garras de la muerte. Perdió veinte kilos de peso y parte de su memoria se diluyó en los estertores de una enfermedad que se prolongó durante cuatro semanas. Una tarde templada de octubre, el Coronel pareció resurgir de sus cenizas: se calzó sus botas con espuelas, se abrochó sus polainas, se puso su gorra de carbonero con las tres estrellas, se cruzó el correaje sobre el pecho y salió a pasear por las calles de Caño Ronco. Aún llevaba un apretado vendaje sobre el costado y su aspecto era el de un hombre desmejorado y triste, pero sus ojos habían recuperado la expresiva vitalidad de otros tiempos. Le dijo a Quinciano Olavide que reuniera a sus leales en la taberna de Venancio, pues ya se hallaba en condiciones de reanudar la lucha armada. Su lugarteniente, con respeto y aplomo, le respondió que eso ya no era posible, que todos sus hombres se habían integrado en la comunidad, que tenían trabajo, algunos novia, vivienda y paz. No podía exigirle que renunciaran a todo eso por continuar una guerra que no tenía ningún futuro. Quinciano pensaba que el Coronel Iraujo estallaría en cólera cuando él terminara de hablar, pero lo vio agachar la cabeza en silencio, dar media vuelta y volver a su cuarto de enfermo, con una sensación de fracaso y vejez. El abatimiento prolongó la convalecencia hasta que la Maga acertó con un tratamiento contra la tristeza y la resignación, que lo recuperó en unos días con el ánimo tan fortalecido que hasta él se reconoció el derecho a emprender una nueva vida. Sabía lo que necesitaba para ser feliz: una cabaña, un pequeño huerto, un perro, algunas gallinas
166
y muchos libros. En sus alforjas de Coronel traía algunos
ejemplares sobre teorías políticas y económicas que no había tenido tiempo de leer de guerrillero, pero que ahora consideraba básicos para su formación. Entre otros sugestivos títulos, tenía los tres volúmenes de “El Capital”, “El Manifiesto Comunista”, y “El Origen de la Familia”, de Engels, y “El Contrato Social” de Rousseau. Todos estos libros habían pertenecido al librero Avidis Manchón, quien contaba, en sosegadas noches de tregua y hoguera, que cuando las tropas fascistas entraron en Jerez de los Caballeros, huyó hacia la frontera de Portugal, medio desnudo, sin documentación ni dinero, pero con los libros bajo el brazo. Avidis se despeñó en las estribaciones del Macizo de Gredos, una calurosa tarde de junio. El Coronel se jugó el tipo para rescatar del abismo las botas de cuero de Avidis, su canana, su fusil y sus libros.
Le sorprendió la paz interior que se podía obtener trazando surcos en la tierra, viendo madurar los tomates y los pimientos y rociando de granos de maíz el gallinero. Era como sellar un armisticio con su propia historia, para ser devuelto a un estado de equilibrio como no había conocido otro desde que su padre perdiera la vida en la hacienda de “El lobo”. Las tardes de buen tiempo, daba largos paseos con su perro, cazaba mariposas y recogía raras especies de plantas que crecían a orillas del río. Por la noche, leía y reflejaba los conocimientos que le aportaban los libros en un estudio sobre la situación social y económica del pueblo. Su vida discurría plácidamente, hasta que decidió que había llegado el momento de comprometerse y explicar a la Comunidad sus teorías sobre desarrollo industrial. Comenzó por José Florencio, a quien visitó una tarde de junio en su oficina y, tras las formalidades de rigor, le pidió la venia para leerle algunos datos. Comenzó por el censo. Dijo que Caño Ronco tenía 798 habitantes, distribuidos en 121 casas y 24 cabañas o chozas, de los cuales 377 eran hombres, 421 mujeres y 183 eran niños, 487 adultos y 128 ancianos, pero no del todo inútiles. Añadió que 119 sabían leer y escribir y el resto eran analfabetos; 225 eran casados, 15 viudos y 333 solteros, aunque en esta última cifra incluía a 4 parejas amancebadas. Las profesiones quedaron recogidas en el estudio de la siguiente forma: 18 costureras, 19 lavanderas, 10 bordadoras, 1 vidente, 1 boticaria, 1 estanquera, 1 artista ambulante, 1 sastre, 1 cupletista 3 carboneros. 1 esquilador, 2 barberos, 6 segadores, 2 arrieros, 2 aguadores, 1 ceramista, 5 mineros, 5 alfareros, 2 herreros, 2 afiladores, 2 panaderos, 1 guarnicionero, 1 ditero, 8 carpinteros, 20
167
artesanos del metal, 27 militares, 12 pastores, 18 conductores de trenes, tranvías y camiones, 81 albañiles y 148 agricultores. El resto carecía de profesión cualificada o nunca habían trabajado. Los animales domésticos los censó de este modo: 200 ovejas, 300 cabras, 90 vacas, 25 bueyes, 70 asnos, 276 mulos, 60 caballos, 921 gallinas, 26 patos, 42 palomas, 77 perros, 68 gatos, 1 loro, 1 urraca y 1 cuervo.
José Florencio soportó la avalancha de datos con gesto impasible, simuladamente concentrado en lo que oía, a pesar de no encontrarle el menor sentido práctico. En realidad, lamentaba haber suspendido su trabajo para escuchar aquella incoherente muestra de delirio matemático. Por pura intuición, sospechaba que el reputado Coronel Iraujo sólo buscaba huir de la soledad de su severo confinamiento, para mendigar un poco del mucho protagonismo que había tenido en zonas rurales y montes extremeños. En otro momento le hubiera mostrado su solidaridad, halagando su trabajo, incluso pidiéndole que lo dejara sobre la mesa, porque podría tener alguna utilidad en el futuro. Pero la experiencia le había enseñado a ser prudente en sus comentarios elogiosos hacia desconocidos, por lo menos hasta tanto estuviera seguro que a nada le comprometían. Del Coronel Iraujo era poco lo que sabía y aún menos lo que le revelaban sus hábitos conocidos o su aspecto. Algunas soleadas mañanas lo había visto pasear por la ribera, con su largo y descuidado cabello azotado por el viento, su perro Machichaco al lado, con una red de cazar mariposas y un libro en la mano. Vestía un modesto pantalón de pana lleno de zurcidos y parches, y una camisa oscura con el cuello y los puños muy gastados. Tenía oído que hacía una vida sobria y que le gustaba pasar desapercibido.
Le vio abrir una libreta distinta a la anterior, al tiempo que afirmaba, con tono indubitable, que los recursos agropecuarios de Caño Ronco estaban desaprovechados: “Y si no, escuche”, dijo. Y se puso a dar datos estadísticos sobre producción láctea, arrobas de carne, número de pieles, quintales de patatas... Pero a José Florencio no le quedaba paciencia para soportar un nuevo aluvión de datos. Le hizo un gesto disuasorio con las manos y le preguntó que cuál era su plan, si es que tenía alguno. El Coronel respondió que tenía madurado un proyecto de inversión en bienes de equipos elementales, para establecer en el pueblo una industria artesanal de la piel, la madera, la lana y otros productos en los que la zona era excedentaria. José Florencio encendió un cigarrillo y fumó unos segundos en silencio, mientras lo miraba fijamente. Pensaba que el
168
Coronel estaba enfermo y que necesitaba tratamiento nervioso. Le
recomendó que fuera a ver a una mujer a quien decían la Maga, que
le leyera los datos y le diera a conocer el proyecto, que ella ya sabría a qué atenerse. Incautamente, él así lo hizo. Halló a la curandera cuando abandonaba la taberna de Venancio, con el aliento envenenado de aguardiente, pero con el cuerpo recto como un palo y el semblante vertical como su cuerpo. Ella, que enseguida captó la ironía de José Florencio, le recetó infusiones de espliego para después de la comida y le advirtió que bajo ningún motivo debía abandonar el tratamiento.
La imagen del Coronel estrechando su mano por encima de la mesa, confiado y agradecido por haberlo atendido, pervivió durante el resto del día en la conciencia de José Florencio, como un testimonio de innecesaria maldad. Pero al día siguiente, olvidó a Iraujo y sus engorrosos datos estadísticos, absorbido por una avalancha de trabajo como no había conocido otra igual desde los tiempos de la fundación de Caño Ronco. El proyecto de legalizar la propiedad de la tierra, mediante un registro de escritura pública, inspirando en el modelo tradicional, lo tenía trastornado por un doble motivo: por un lado, tenía que fijar el valor catastral y el porcentaje que sobre el mismo debía pagar cada propietario; por otro, se veía obligado a reproducir a escala el mapa urbano y del término municipal de Caño Ronco y a ubicar en el mismo cada finca con sus metros cuadrados. En esta ardua tarea le ayudaba Camilo Courriño, un exseminarista gallego a quien la guerra había truncado sus estudios de derecho y teología en Salamanca. Pero lo que le interesaba a José Florencio era que tenía buena letra y una correcta ortografía, sabía redactar un bando y conocía algo de leyes y de latín. A Courriñó le gustaba trazar parsimoniosos circunloquios en sus explicaciones, de modo que aquella tarde fresca y soleada, después de quitarse el sombrero, la chamarra, ocupar su silla y hacer un hueco en la mesa para sus papeles, descolgó el labio inferior bobaliconamente, como si pidiera perdón de antemano por su impertinencia, miró a José Florencio y dijo que un hombre, Coronel por más señas, andaba de casa en casa largando un discurso mitad político y mitad empresarial, y que en sus labios las teorías socioeconómicas del marxismo adquirían la misma credibilidad que los dogmas cristianos, ya que sabía inspirar confianza y resignación a la vez, no en vano lo que pedía era dinero, joyas y cualquier cosa que se pudiera vender o cambiar, y muchos se la estaban entregando a cambio de recibos expedidos en
169
hojas de libreta. José Florencio dio un puñetazo en la mesa: “¡Courriño, coño, por qué no te acostumbras y abrevias!”. Le dijo
que buscara a su hermano para que detuviera al Coronel y lo trajera a su presencia.
Aguardó fumando, dando cortos paseos, asomándose a cada momento a la puerta o a la ventana, para ver si venían. Despachó sin contemplaciones a un parroquiano que le planteó un antiguo problemas de lindes con una finca contigua. Al fin vio que el Coronel se acercaba. Ocupó su lugar en la mesa y dijo al seminarista y a su hermano que esperaran fuera. A Iraujo le ofreció asiento. Vio que portaba una desgastada maleta de cuero, con hebillas y correa, y supuso que era allí donde llevaba las joyas y el dinero recaudado. Con la primera frase, profundamente irónica, lo sometió a un ritual intimidante: “Haré todo lo posible por llegar a un entendimiento a través del diálogo, pero si no...”. Dejó un intencionada suspense al final de la frase, que el Coronel no pasó por alto, porque la piel de su rostro palideció y sus ojos se abrieron y cerraron con un parpadeo nervioso. José Florencio, alzando la voz y gesticulando, moderadamente, con la cara y con los brazos, como si pretendiera transmitirle un pequeño grado de crispación, le dijo: “¿Pero qué pretende usted?”. De sobra conocía la respuesta, que en modo alguno fue distinta de la que esperaba: “Pretendo ayudar a la gente de Caño Ronco a salir de la miseria”. José Florencio, impasible, respondió: “En este pueblo se come todos los días, y se vivía tranquilo hasta que usted llegó”. El Coronel respondió: “Hay otras necesidades tan dignas como la propia subsistencia”. Indignado, próximo a la crisis de histeria, José Florencio encontró un respiro al encender el cigarrillo que, desde hacía varios minutos, sostenía entre los dedos. Se levantó del asiento y, con el mismo cerillo, dio lumbre a la vela de la lámpara que colgaba del techo. Vio por la ventana que José Enrique y Courriño estaban en la puerta. En la calle había oscurecido. El resplandor amarillo de la lámpara daba a las pupilas del Coronel un extraño y misterioso brillo. Lamentó que el hombre no se hubiera dado cuenta de la situación política tan especial en la que se encontraba el pueblo. Entre parsimoniosas caladas al cigarrillo, con las que aparentaba reflejar una cierta sensación de dominio y relajamiento interior, le explicó que el aislamiento de Caño Ronco era un hecho irreversible, motivado por las propias circunstancias históricas que habían propiciado su fundación. Y añadió algo que consideraba incontrovertible: que la seguridad de sus ciudadanos,
170
incluida la de ellos dos, dependía de que en el exterior no se
conociera el lugar en el que estaba emplazado el pueblo. El Coronel lo escuchó con la mandíbula apoyada en la mano. Le preguntó que por cuánto tiempo pensaba sostener esta situación: ¿Diez, veinte, treinta años más? ¿Qué le diría a la primera generación de la posguerra cuando de adultos exigieran un futuro más próspero y civilizado? ¿Con qué argumentos los iba a convencer de la necesidad de permanecer escondidos?. Incluso si apelaba al legítimo miedo de quienes habían combatido en primera línea de trincheras o sufrido en sus carnes la salvaje represión de las tropas vencedoras, incluso en este caso, estaría cometiendo una grave irresponsabilidad, al depositar sobre las nuevas generaciones una memoria agraviada por el odio y envilecida por el deseo de venganza. Le contó que unos años antes, cuando combatía en las montañas extremeñas, le llegaron rumores de que el Gobierno se proponía acabar con el bandolerismo, indultando a quienes entregaran las armas. La vida en los montes era dura y desesperanzadora. Algunos de su hombres tenían familia, mujer e hijos, a quienes hacía muchos tiempo que no veían. Temiendo deserciones, una noche reunió a la brigada en torno a una candela y le explicó que lo del indulto era una simple estrategia de guerra: el modo que tenían los generales fascistas de dividir y enfrentar a quienes combatían su dictadura. A quien cometiera el error de entregarse, lo fusilarían igual que si hubiera sido capturado en una acción de guerra. Reconoció que también el suyo entonces, como el de José Florencio ahora, era un argumento interesado para mantener aglutinados a sus hombres en torno a un ideal cada vez más frágil, que se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. En aquella época, no quiso correr el riesgo de comprobar si el indulto era el precio político que estaba dispuesto a pagar el Gobierno por la pacificación del País. Ahora si estaba dispuesto a asumirlo, con tal de abrir una vía comercial entre Caño Ronco y las ciudades más próximas, para que sus habitantes disfrutaran de adelantos y comodidades que ya eran viejas cuando la Primera República. Añadió el Coronel, con ínfulas de grandeza, que la historia siempre se ha escrito sobre la vigorosa estela que dejan a su paso los hombres más audaces. En sus palabras puso un énfasis de autor mediocre, aunque probablemente citaba a Marx o Engels, y, en cualquier caso, proclamaba a gritos que poseía el temple y la tenacidad de los iluminados, de quienes creen que la bondad de sus ideas pueden salvar a un pueblo, a una nación o al mundo. En
171
realidad, estas cosas eran fácilmente deducibles de su biografía: el crecerse ante la adversidad y no dejar que los acontecimientos lo intimidaran nunca.
La tarea a José Florencio se le antojaba ardua y complicada: ¿cómo convencer a un hombre así de que debía volver con sus mariposas y con sus libros? Encendió otro cigarrillo y, por un instante, vio desvanecerse entre la densa nube de humo el rostro impasible del Coronel. Sobre su cabeza revoloteaban los insectos con un menudo zumbido de reactor. La lámpara despedía un intenso olor a combustible quemado. En el aire rumoroso se extendía los balidos del ganado que regresaba al valle, los ladridos de los perros y los relinchos de los caballos, cuyas herraduras arrancaban chispas al empedrado de la Plaza Mayor.
-Escuche, Coronel-, dijo José Florencio-, usted es un refugiado político más en Caño Ronco; aquí no tiene rango, ni privilegios, ni puede ejercer iniciativas que no le sean, expresamente, autorizadas. ¿Ha entendido?
Añadió que juzgado severamente, lo que había hecho le podía costar unos meses de presidio y, siendo benévolo, una sanción económica y la advertencia formal de que no toleraría conductas de este tipo en el futuro. No quería caer en descalificaciones personales, pero si soliviantar a la gente era de por sí imperdonable, peor aún era sacarle sus escasas pertenencias de valor, con el cuento de adquirir unas prodigiosas máquinas, capaces de transformar la madera en papel o la piel de una alimaña en una chaqueta y un par de zapatos. Le exigió que devolviera a sus legítimos propietarios los objetos de oro y el dinero que había recaudado ilegalmente, Le advirtió que ya había agotado su cupo de discrepancia y que se proponía aplastar con su autoridad cualquier conato de disidencia o rebelión.
-Después de hacer la devolución, venga a verme- dijo con un tono conciliador-. Estoy dispuesto a ayudarle para que consiga una buena vivienda y un trabajo más digno que destripar terrones.
El rostro del Coronel reflejaba una moderada contrariedad, como si la actitud envanecida y hostil de José Florencio no hubiera llegado a decepcionarlo del todo. En realidad, era un contratiempo esperado desde que lo sometió a la cruel burla de enviarlo a la Maga para que le recetara infusiones de espliego. No anidaba en su pecho el menor resentimiento por eso. Al contrario: había sido una provechosa lección, pues le hizo saber que tendría que actuar clandestinamente, sin que él conociera los movimientos con los
172
que neutralizaría su resistencia. Esbozó una sonrisa amarga y dura,
mientras quitaba las hebillas a la cartera de cuero. Sin mostrar el interior, la suspendió en el aire a la altura de su cabeza y dijo que
dudaba mucho que lo recaudado diera para algo más que unas tenazas y una docena de clavos. Volcó el contenido y quedaron dispersas sobre la mesa dos alianzas de boda, una pulsera de hojalata, unos pendientes de cristal de roca, dos sellos de oro, un relicario de cobre, un par de relojes de bolsillo con la cadena de plata, algunas pequeñas cruces y medallas mohosas, monedas y billetes que, según el Coronel, estaban fuera de circulación desde la finalización de la Guerra. Dijo que lo que realmente valoraba no era la modesta contribución de los habitantes de Caño Ronco, sino el entusiasmo y la esperanza que habían depositado en el proyecto. Les había sido dado a elegir entre la seguridad y el conservadurismo que representaba José Florencio y la razonable utopía que defendía él. Y podía afirmar que el pueblo había optado, mayoritariamente, por lo segundo.
El Coronel era ahora quien encendía un cigarrillo y fumaba con gestos reposados, las piernas cruzadas y el torso derrumbado sobre el respaldar de la silla. Le ofreció tabaco a José Florencio, pero éste lo rechazó con gesto desdeñoso. Segundos antes, José Enrique, que permanecía de centinela en la puerta junto a Courriño, había entrado en la oficina con el rostro desencajado, lívido, y señalando hacia la ventana, dijo que había hombres armados al otro lado de la Plaza. José Florencio se levantó del asiento y, como si el tiempo hubiera retrocedido hacia una luminosa tarde de septiembre, los volvió a ver desgreñados y famélicos, con los correajes cruzados sobre el torso desnudo y el fusil en la mano. Eran una docena de milicianos los que se movían bajo el círculo exiguo de la luz de las farolas, pero según el Coronel, había mucho más ocupando los lugares estratégicos del pueblo. El viento se enredaba en las ramas de los almendros de la Plaza Mayor y se escuchaba lejano el rumor profundo del río. Ahora era el Coronel quien se sentía cómodo en el silencio y dejaba discurrir los segundos sólo por el placer de incitar el desasosiego de José Florencio. Al fin dijo que aceptaba que lo llamara desleal e ingrato y que le guardara rencor de por vida; incluso si se atrevía, si los tenía tan bien puestos para hacerlo, podía mandarlo a presidio, pero ¿qué haría con los cientos de personas que habían elegido establecer prudentes vías comerciales con el exterior? ¿Las encarcelaría también?
-Usted, Martín-, dijo- no tiene huevos para hacer eso.
173
Añadió que la suerte estaba echada y que esperaría un amanecer
de buen tiempo para aventurarse en el infierno de la llanura. Dejaría que el azar condujera sus pasos, aunque llevaba varias
noches soñando con las grandes comarcas trigueras de Tierra de Barros y con los extensos castañales de Hervás. En toda Extremadura tenían una importante red de partidarios, gente de la que esperaba apoyo, cobijo y lealtad. Iría sólo, con su perro Machichaco, una recua de bueyes y un carro de chamarilero lleno de jaulas de pájaros. El dinero no sería un problema. “Los camisas rotas” ya habían dado su aprobación para que el botín de sus rapiñas de guerra se empleara en costear el proyecto. Tenía una respetable suma en dinero franquista y en joyas, escondidos en lugares dispares y seguros: en una mina abandonada en Olla de Vacas, en una cueva en las estribaciones rocosas de Sierra Grande y en el sótano de un castillo en Ruinas de Sansueña. Sus compañeros pensaban que, después de haber cometido todo tipo de fechorías en el nombre de la sagrada y legítima causa de la República, aquel botín no podía tener mejor destino que el de ayudar a consolidar el último mito de la resistencia antifranquista: Caño Ronco, el único pueblo que permanecía libre de ataduras políticas, doce años después de haber terminado la Guerra.
LA DESPERTÓ la excesiva blandura del colchón de copos de gomaespuma y la ausencia en el aire de hedores corrosivos para su olfato. En sus retinas bailaban las imágenes del último sueño, del que había sido bruscamente sacudida y arrancada, pero era el asombro y la confusión lo que le impedía recordar dónde estaba y cómo había llegado hasta allí. Inmóvil sobre la cama deshecha, con las piernas flexionadas sobre el vientre desnudo, se restregó con el dorso de la mano los párpados adormecidos, como si quisiera limpiarlos de visiones descabelladas. Volvió a abrir los ojos y contempló perpleja el dormitorio en penumbra, silencioso y fresco, bien ventilado, que en nada se parecía a la inmunda porqueriza donde había estado encerrado hasta la madrugada anterior. No entendía por qué se hallaba en aquel dormitorio de paredes desnudas, pintadas en un azul desvaído, bajo un techo alto, atravesado por vigas de madera oscura. El modesto mobiliario lo componían una silla, una mesita de noche, una peinadora con un espejo ovalado y marco de latón, un modesto ropero y una
173
presuntuosa cortina de encajes que apenas entorpecía la entrada de
luz desde el exterior. Escuchaba muy próximo el rumor de la corriente del río y el canto de los pájaros en la arboleda del soto, pero lo que la dejaba perpleja era la fluidez con la que su memoria
atrapaba y ordenaba ahora las palabras e imágenes de lo sucedido en las últimas doce horas. En un vaso de agua, sobre la mesita de noche, reposaba una rosa de pétalos vigorosos que José Florencio había cortado para ella cuando iniciaban el camino hacia su casa, antes del amanecer. Recordaba que se detuvieron un instante para contemplar el perfil ensombrecido de las montañas, recortando un plano del cielo sobre el que se extendía, pausadamente, un pálido resplandor. La visión de su ropa, perfectamente doblada sobre el respaldar de la silla, la distrajo de sus cavilaciones. Pero el olor del café hervido y del pan tostado, que llegaba desde la cocina, la hizo recordar que, antes de abandonar la celda, habían compartido un plato de pastosa sopa, que tomaron entre bromas y risas, como si les divirtiera cenar desnudos cerca de la ventana, después de haber hecho el amor. Compartieron otro cigarrillo –para Juana, fumar era una experiencia nueva-, y hablaron de política el tiempo imprescindible para constatar que su relación afectiva estaba por encima de sus ambiciones personales y de los ideales que defendían. En realidad, Juana, de pronto, había perdido el interés por la política, incluso vetó de antemano su posible entrada en un futuro gobierno municipal. José Florencio la sorprendió al confesarle que ya tenía redactado un escrito de dimisión y que sólo esperaba a que se convocase la primera reunión del Consejo de Sabios para presentarlo. Dejaba Caño Ronco y aún no sabía si de un modo provisional o definitivo. Ella ensombreció el rostro y, decepcionada, le preguntó que a dónde iría. Enfáticamente, como quien anuncia la culminación de un deseo imposible o la reducción de la utopía a un fin soberano y concreto, dijo que regresaba a la infancia a través de la ruta del tiempo y de los sueños. Juana no lo creyó. Interpretó sus palabras como un hermoso ejercicio poético, basado en la pasión que ella le inspiraba. Volvieron al catre, excitados por la mutua contemplación de sus cuerpos y se entregaron al rito demorado de la pasión. Una hora más tarde, convalecían con la respiración jadeante, cómplices también en el silencio, como antes lo habían sido en satisfacer sus deseos más íntimos. Dudaba si fue entonces cuando José Florencio comenzó a hablarle de un rancho con jardín y de un huerto en los suburbios de una capital extremeña. Hizo memoria, pero no estaba segura si
175
inició la historia sobre el catre sudado, revuelto y lleno de insaciables parásitos, o si lo hizo mientras recorrían las calles oscuras y solitarias de Caño Ronco, camino de su casa. Lo que si recordaba era su secreto entusiasmo en el dormitorio, desnudo
sobre la cama, según le dijo porque se comportaban con una naturalidad de esposos o novios de toda la vida. Le confesó que con nadie había hablado de lo que le iba a contar ahora. La hizo imaginar su infancia en el ranchito extremeño y la calificó como la época más feliz de su vida. Dijo que tenía el hábito de combatir la nostalgia provocándose más nostalgia, de modo que eran muchas las veces, al cabo del día y de la noche, en las que regresaba en sueños al pasado. Incluso ahora mismo, si cerraba los ojos, podía oír el chirrido de hierros oxidados de la verja y ver el tapiz de hojas podridas sobre los grumos de tierra seca. Entre la maleza se ocultaban los despojos de su vida: el pellejo acartonado de un gato que ronroneaba junto a la lumbre de la chimenea en las frías noches de invierno, una bielda herrumbrosa, una cizalla oxidada, un delantal grasiento, el cadáver decapitado de un caballo y una pelota de plástico, desinflada y rota. En todos esos objetos reconocía los desoladores indicios de una existencia primitiva y borrosa, tantas veces negada, prematuramente condenada al silencio por el miedo a las armas, pero que ahora rescataba de su memoria para que también ella la conociera. La modulación de su voz revelaba un grado infinito de melancolía o nostalgia. Resistió el embate del sueño, mientras él le explicaba cuánto le gustaría volver a trastear con la punta del zapato sobre la superficie endurecida del caballo de cartón y de la pelota de plástico. Insistió en que su ambición secreta siempre había sido regresar algún día, no para intentar detener un proceso destructivo ciertamente irreversible, pero si para gozar del privilegio de envejecer junto a las cosas que amaba y que había considerado suyas desde siempre.
Continuó hablando del trabajo en el rancho: a los doce años era diestro cabalgando, arreglando empalizadas y marcando el ganado. Le enseñó, con los ojos iluminados de orgullo, una vieja foto que conservaba como una reliquia entre papel de celofán, que desenvolvió pausadamente, como si la trascendencia del misterio le obligara a realizar un ejercicio de pureza y serenidad en sus movimientos. El retrato lo tenía guardado junto a documentos de antes de la Guerra, y en él se veía a un muchacho con zahones y camisa blanca, flacucho y despeinado, tieso sobre un caballo de gran alzada, con las riendas flojas. Le explicó que conducía, como
176
un vaquero más, una punta de potros chúcaros por los caminos de El Lavadero, al oeste de la provincia de Cáceres. Ninguno de los dos tenía reloj de pulsera, por lo que Juana dedujo la hora por los ruidos que llegaban al dormitorio y por la claridad que se filtraba
por la ventana. Eran las seis o seis y media de la mañana. José Florencio continuaba hablando de ovejas merinas y de cosechas, pero ella lo escuchaba ya como si fuera parte del sueño, sin voluntad para comprender lo que estaba diciendo. Lo último que recordaba era la brisa fresca del amanecer enredándose en su cuerpo extenuado y desnudo. Durmió sin interrupción hasta el mediodía. Su único sueño persistente, repetido como una porfía que se sostiene por orgullo o por miedo, consistió en recriminarle a José Florencio que no le hubiera propuesto acompañarlo en su viaje de regreso a la civilización. ¿Es que acaso carecía de sensibilidad para darse cuenta de la ilusión que le haría ir a su lado? Lloraba y hablaba de verdad por imágenes que ocurrían dentro del sueño. Él la abrazó y le dijo que no se lo había propuesto porque daba por hecho que vendría. De ninguna forma iba a dejarla en Caño Ronco, después de haberle regalada tantas horas de ternura y amor.
El aire que entraba por la ventana era ahora algo más cálido y luminoso. En su seno traía la humedad esponjosa de los surcos regados con agua cristalina. El espejo ovalado le devolvía su imagen fragmentada, por efecto de una rotura que había rajado y descascarillado la luna. Se miraba, en un arrebato vanidoso, tratando de adivinar cómo se verían sus facciones si las sometiera a los trucos de maquillaje que usaban algunas mujeres, despreocupadas de la política y la cultura, pero muy al tanto de la moda y de los gustos de los hombres, para parecer más deseables y atractivas. La puerta del dormitorio daba a un patio de tierra ceñida, cubierto por las hojas de una parra, sobre las que resbalaban los reflejos del tímido sol del mediodía, iluminando los dorados racimos de uvas y arrancando destellos instantáneos de luz al zumbido de oro de las avispas. El patio estaba lleno de macetas, resplandecía la cal de las paredes y había canarios y jilgueros enjaulados. Al fondo un largo pasillo estaba la cocina: amplia, limpia, llena de cacharros de hojalata, con una mesa redonda en el centro, cuatro sillas rústicas, una alacena y un poyete de mampostería en el que se empotraba el hogar y bajo el que se apilaba la leña. José Florencio, perfectamente rasurado y alisado el cabello, fumaba en silencio. Tenía puesta una camisa gris muy deslucida y un pantalón remendado del mismo color. En la mesa
177
había un jarro de hojalata y un plato con restos de pan y aceite. Parecía taciturno, reconcentrado en si mismo, como si meditara sobre aspectos íntimos de su vida. Ella le dio los buenos días un tanto turbada, ensayando una tímida sonrisa. A él se le iluminaron
los ojos. Se levantó del asiento y le dejó un beso pudoroso en la mejilla, con el que consiguió ruborizarla. Enseguida se dispuso a prepararle el desayuno. Se volvió de espalda, puso un cacharro en el fuego e hizo viento con un cartón arrugado, frente al hueco del hogar. Dijo que le había sorprendido mucho que no extrañara la cama. “No tuve tiempo”, respondió ella., ahuecando con los dedos la melena, enderezando el cuello y alisando los pliegues de la falda, en una súbita crisis estética. “Anoche estaba tan cansada que me hubiera quedado dormida sobre una piedra”. En la cocina olía a leña quemada y al café hervido que él colocaba sobre una bandeja, al lado de la leche, el azúcar, las tostadas y la mantequilla. Dijo que en la alacena había también pastas, por si le apetecía. Ella le reprochó, con tono de chanza, que primero hubiera tratado de matarla de hambre y ahora de una indigestión. El modo distendido de hablar creaba un clima de serenidad y confianza muy parecido al de la madrugada anterior. Ahora se sentía cómoda, dominadora. José Florencio la dejaba crecer sin discutirle el privilegio de imponer el ritmo de conversación que era más propicio para su talante. Tenían asuntos serios que tratar y siempre sería mejor hacerlo de un modo relajado y cordial. Juana se pasó un pico de la servilleta por los labios y se dio un golpecito en el estómago, como indicando que se encontraba satisfecha. En el hogar del poyete crepitaba la leña, iluminando con un resplandor dorado la boca del tiro y los utensilios de cobre colgados en las proximidades. Juana cavilaba sobre lo que diría la gente, y en particular su madre, cuando la viera del brazo del hombre de quien había dicho y escrito que era un arribista sin escrúpulos, el enemigo número uno de la Comunidad. Supuso que a todos les sería fácil entender que sus comentarios se habían producido en un contexto de crispación y de absoluta falta de entendimiento entre ambos. Salió a flote de sus cavilaciones cuando le oyó decir algo sobre sus planes en común. Vio que sacaba de la cartera un folio arrugado que desdobló parsimoniosamente, lo puso sobre la mesa, señaló el punto redondeado donde había situado Caño Ronco y desde allí recorrió, con la yema de los dedos, una serie de poblaciones enlazadas por líneas trazadas con lápiz. En el reverso había una anotación que decía: provisiones y medios necesarios; en total, dos columnas de
178
letra menuda, como de imprenta. Juana se hallaba un tanto desorientada, pues aunque recordaba haber hablado del viaje -incluso había soñado con el-, estaba segura que no se había comprometido a realizarlo, por la sencilla razón de que en ningún
momento se lo propuso. Otra cosa era que su petición le halagara, que le hiciera ilusión viajar a pueblos y ciudades que sólo conocía de oídas y por los libros. Además estaba enamorada o, al menos, José Florencio le inspiraba muy tiernos sentimientos. Por eso no iba a poner inconvenientes o a dificultar, con discusiones estériles, lo que él llamaba “nuestro plan”. Lo que si objetó fue lo que de partir al amanecer siguiente, le parecía precipitado. Era preciso hacer las cosas bien, madurándolas despacio. “Si es así, no nos iremos nunca”, respondió él. Añadió que llevaba veinte años de dudas y cavilaciones, señalando fechas, demorando plazos, mortificándose porque, a pesar de que siempre encontraba una buena excusa para quedarse, lo que de verdad lo frenaba era el miedo. Y no quería seguir enfrentándose a su propia cobardía cada vez que se miraba al espejo. Tenía las manos de Juana entre las suyas, y, al principio, las acariciaba, pero ahora ella notaba la involuntaria presión a que las sometía y con la que casi llegaba a hacerle daño. El motivo de su prisa era acabar, cuanto antes, con aquella degradante situación, para volver a ganarse su propio respeto. Juana, con una comprensiva sonrisa en los labios, le preguntó: ¿Por qué no hablar con mi madre ahora mismo?
José Florencio fue a ponerse la ropa de las ocasiones solemnes: el pantalón gris, la camisa blanca, el chaleco oscuro y los zapatos acharolados. Las dos manzanas que separaban una casa de la otra, la recorrieron por el soto, para evitar en lo posible las miradas curiosas de la gente, sus comentarios de asombro. El viento azotaba la ropa tendida en cordeles sostenidos por estacas. En la calle de los Patos, los golpes de aldaba espantaron a las aves, que agitaron sus alas sobre el agua y el barro. El sol arrancaba destellos luminosos a la cal de las paredes. Juana llamó de nuevo. Bromeó sobre la extraña sordera que padecía su madre. “Sólo oye lo que le interesa”, dijo. Iba a golpear de nuevo cuando escuchó una voz, a su espalda, que la llamaba por su nombre. Era Salomón Genghini, un caballero de porte elegante y carácter parsimonioso, que de joven había combatido en Argelia, con la Legión Francesa, y que ya maduro y en una excelente posición económica en Burdeos, lo había abandonado todo, abrumado por la nostalgia de la edad perdida, para participar como voluntario en la Guerra Civil
179
Española. Juana le tenía mucho afecto, porque con ser su vecino y
conocerlo desde niña, Salomón había apoyado, desinteresadamente, todas sus reivindicaciones políticas, incluso fue socio fundador de la revista. En un castellano con la sintaxis mutilada y los acentos
cambiados, dijo que era inútil que insistiera, pues desde la muerte del Sabio, la Maga no le abría la puerta a nadie. Añadió que había visto con sus propios ojos, como familiares de enfermos, cuya salud dependía de las hierbas medicinales y de los consejos de la vidente, aporreaban la puerta sin obtener respuesta alguna. La noche anterior, la despertaron los golpes de un tronco de encina, con los que dos hombres pretendían derribarla. Discutió con ellos, defendiendo el derecho de la curandera a preservar su intimidad, si lo creía conveniente. No le había sido fácil convencerlos: aquellos hombres tenían una hija de corta edad con convulsiones y vómitos producidos por una fiebre muy alta. Juana, pálida, desencajada, golpeó la puerta con rabia, sin notar el dolor en los puños. Le parecía increíble que su madre estuviera dentro y no quisiera abrir. José Florencio tuvo que sujetarle las manos para que no se hiciera sangre en los nudillos. Dio las gracias a Salomón por su mediación, pero le reprochó que no lo hubiera puesto en su conocimiento. La Maga podía encontrarse impedida o enferma, y, si era así, ya no se trataba de violar su intimidad, sino de prestarle auxilio.
La puerta era de roble macizo con tachaduras de plomo y doble cerrojo. Tenía la solidez del portón de un templo o de un castillo medieval: un grosor que la hacía invulnerable a los golpes de los troncos y de las hachas hostiles. Asaltarla a través de la azotea colindante de Salomón era fácil, a pesar de que había que salvar un desnivel de unos dos metros. No había escalera y ante el temor de que la calle se llenara de curiosos, José Florencio se dispuso a descolgarse por el pretil. Juana quiso acompañarlo, pero lo propuso sin fe, como si supiera de antemano que era una locura que ninguno de los dos hombres le iba a permitir. En realidad, la inmovilizaba un miedo primitivo y profundo. Nunca había sabido interpretar los signos cabalísticos que desentrañan el futuro y lo hacen accesible al entendimiento humano, pero ahora la muerte de su madre se le revelaba con tan asombrosa nitidez que hacía innecesaria cualquier comprobación. José Florencio, que subía los peldaños de la escalera, se volvió en el último rellano y vio que estaba sollozando. Le pidió a Salomón que la llevara a la calle y que esperaran a que él les abriera la puerta principal. Al verlos partir, descolgó su cuerpo sujetándose al pretil y dejándose caer de un salto, ágilmente.
180
Bajo de la azotea por una escalera casi vertical, mientras observaba un patio casi idéntico al suyo, con una parra, un pozo con brocal, tiestos con flores y algunas jaulas que parecían vacías, pero que al acercarse descubrió, horrorizado, que estaban llenas de pájaros muertos. A su derecha, había una puerta que abrió muy despacio, mientras el miedo aceleraba los latidos de su corazón y le descomponía el estómago. Iluminó con la lámpara el interior de un dormitorio. Vio una cama con el cabezal de madera, una mesa con muchos papeles y libros desordenados. Supuso que era la habitación de Juana. Al final del patio, encontró dos puertas: la primera correspondía a un pequeño aseo, con un aguamanil y una toalla; la segunda, daba a una cocina de paredes pringosas, llena de cacharros sucios y de moscas. Continuó por un oscuro pasillo, azotado al fondo por la claridad que se filtraba por las rendijas de la puerta de la calle. Escuchó la voz de Salomón, tratando de calmar los sollozos de Juana. Un olor, profundamente desagradable, golpeó su olfato y lo inmovilizó durante unos segundos. Giró el cuello, lentamente, superando la resistencia del miedo, que empujaba su cabeza en sentido contrario, y, por una puerta entreabierta, vio una cama deshecha y el cuerpo desnudo de la Maga derrumbado sobre ella. Segundos después, descorría el cerrojo y aparecía lívido sobre el umbral, con un pañuelo en la nariz y el universo entero dando vueltas alrededor de su cabeza. Vomitó sobre el lodo, ante los ojos atónitos de Juana y Salomón.
-¡Está muerta!-, exclamó, apoyando los brazos en la pared, tapándose la cara con las manos y rompiendo en un melancólico llanto.
Al cadáver de la Maga le hallaron magulladuras y moratones en el cuello, pero en el resto del cuerpo, en incipiente estado de descomposición, no había ningún otro rastro de violencia. Sobre la mesita de noche, encontraron un jarro de hojalata con una sustancia densa y olorosa a naftalina. Esto hizo inclinar la balanza de las sospechas hacia el lado del envenenamiento voluntario. Era lo más verosímil, teniendo en cuenta que todas las dependencias de la casa estaban en aparente orden. Para Juana el suicidio era también la hipótesis más razonable. La muerte del Sabio le había provocado a su madre una profunda depresión, que su posterior encarcelamiento no había hecho sino agravar. El medio al que había recurrido no era nada misterioso. Lo probable es que intentara ahorcarse y que, por alguna inexplicable razón, le fallara el sistema empleado, no sin antes dejarle marcas en el cuello. De
181
ahí que lo intentara después con una solución de hierbas venenosas, un procedimiento cuyos efectos mortales conocía como naturista experta.
José Florencio dedicó el resto del día a consolar a Juana y a dar las instrucciones precisas para que las exequias de la difunta vidente tuvieran los honores reservados a las grandes personalidades. Dispuso un entierro idéntico al del Sabio, incluido horarios y decorados, banda de alabarderos, cortejo y días de luto oficial. Andaba en la cocina tomando una jarra de café, cuando Courriño vino a pedirle la llave de la multicopista –incautada días antes en la sede social de la revista-, para sacarle copias al programa de actos. Juana, que también tomaba café al otro lado de la mesa, reparó en lo que ocurría y, al conocer lo que habían preparado, le dijo a José Florencio que para la Maga quería un funeral sencillo, y que después fuese enterrada en una fosa al lado de la del Sabio, sin ningún tipo de inscripción ni de símbolo religioso.
-Si la vida los mantuvo separados, ahora la muerte los mantendrá siempre unidos-, sentenció.
De madrugada, comenzó a soplar el vendaval que, en los cambios de estaciones, pasaba por el valle derribando árboles y provocando desprendimientos. Al amanecer, se desencadenó una lluvia torrencial, precedida de una fuerte tormenta con gran aparato eléctrico. El modesto cortejo, que tenía prevista su salida para el mediodía, la retrasó hasta las cinco de la tarde, pero a esa hora no había amainado el aguacero y el río amenazaba con desbordarse por las dos orillas. José Florencio trazó una nueva ruta, pero tan mal aconsejado que las ruedas del carro, que transportaba el ataúd envuelto en plásticos, se hundió en el fangal y no hubo modo de sacarlo. Se echaron la muerta al hombro y continuaron avanzando por un terreno pantanoso, donde estuvieron a punto de ahogarse los bueyes y media docena de viejas piadosas a las que el viento arrebató el velo. Cuando al fin consiguieron llegar al camposanto, observaron que no podían enterrarla, porque la fosa, cavada el día anterior, estaba llena de agua. La achicaron con los sombreros y en la noche cerrada, a la luz de la llama de unos mecheros, le dieron sepultura junto a la calavera humedecida de quien había sido el gran amor de su vida.
Horas más tarde, bañada, con ropa limpia y una manta sobre los hombros que atenuaba los escalofríos y el dolor de hueso, Juana miraba el chisporrotear de la leña en el hogar, ensimismada y
182
dolorida, aún bajo el efecto del golpe anímico que le suponía la pérdida de su madre. José Florencio, a su lado, lamentaba para sus
adentros que la muerte de la Maga se hubiera producido en vísperas de un viaje en el que había depositado toda su ilusión. Lo peor era que ahora quedaría aplazado indefinidamente. Cerca de la medianoche, preparó una sopa de hortalizas, pero Juana se retiró a su dormitorio, en silencio, sin probar bocado. Se quedó cenando en la cocina, bajo el cono de luz insuficiente de una lámpara que un viento misterioso y tenaz apagaba cada vez que él la encendía. En la calle llovía y soplaban rachas huracanadas de viento. Se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y puso trapos mojados en las ranuras. Se estaba preparando un tazón de leche caliente, para echarle un chorrito de licor, cuando volvió a apagarse de modo incomprensible la lámpara. Notaba una presencia invisible en la cocina, algo o alguien con capacidad para emitir vibraciones y provocar extraños e inconcretos presentimientos. Tuvo la suficiente lucidez para sospechar que estaba delirando y que si permanecía en la cocina no tardaría en ver fantasmas donde sólo había sombras. La leche hirvió sobre el fuego
y el humo se esparció sin control, pero ya no tenía frío ni humedad en los huesos, sólo deseos de evitar el brote de pánico. Llegó al dormitorio lívido y con el ritmo del corazón alterado, pero Juana ni lo miró. Seria y aplicada, doblaba ropa limpia y la guardaba en una vieja maleta de cartón, tatuada con pegatinas libertarias de diferentes colores. Tiritando, José Florencio buscó refugio en la cama y, una vez arropado, por decir algo, le preguntó:
-¿Qué haces?
Juana, sin modificar su gesto ensimismado y triste, respondió:
-Preparo el equipaje.
José Florencio levantó la cabeza de la almohada y la miró por encima de las mantas, con los ojos muy abierto, como si no diera crédito a lo que acababa de escuchar.
-¿Bromeas?- dijo.
Pero era evidente que Juana no estaba para bromas y que preparar el equipaje significaba partir en uno o dos días a lo sumo. Le preguntó si lo había pensadlo bien, si estaba decidida, y ella respondió que sí. Insistió en que era probable que no regresaran nunca más a Caño Ronco. Juana se encogió de hombros:
-No me importa-, respondió-. Aquí ya lo he perdido todo.
183
VENANCIO RECONOCIÓ que el desorden y la suciedad en el ático era mucho mayor de lo que había supuesto. Ninguna persona, en su sano juicio, se atrevería a pernoctar en unas condiciones higiénicas tan deplorables, salvo que quisiera morir asfixiada o devorada por las ratas. Pero como el tabernero no era hombre que se amilanase ante las dificultades, bajo a por los útiles de limpieza necesarios y acometió con coraje la tarea de adecentarlo. Lo primero que hizo fue abrir la ventana y la claraboya del techo para que entrara aire puro. Después comenzó a estibar los sacos de legumbres, los garrafones de aceite, los barriles de vino y las cajas de salazones. Liberó un buen espacio por donde la Militara esparció virutas de madera humedecida, para que no se levantara el polvo al barrerlo. En el otro extremo, Venancio andaba a escobazos con las telarañas adheridas a los flancos de las vigas de madera que sujetaban el techo. Sin darse un minuto de descanso, ella apaleó el colchón de borra hasta librarlo de durezas y bultos, y vistió la cama con sábanas limpias. ¿Habría chinches? Era pesimista en este aspecto: los habría, sí, bien grandes, para amargarle la noche. Faltaba todavía por distribuir la ropa de abrigo y los utensilios de aseo. Venancio puso una manta a los pies de la cama, por si de madrugada le entraba frío. La palangana y una toalla quedaron bajo la ventana. En una repisa, donde el último inquilino había dejado una brocha y una barra de jabón de afeitar, pusieron el peine, la manopla, la vasija de agua y un vaso. La Militara pensó que, por lo menos, hasta allí no llegarían las ratas ni las cucarachas. A su lado, el tabernero se frotaba las manos, satisfecho.
-No sé si le agradará saberlo- dijo-, pero esta fue la vivienda donde pernoctó el Brigada durante el tiempo que estuvo en Caño Ronco.
Ella pensó que ese dato no carecía de valor sentimental, aunque consideraba irrelevante asociar el recuerdo del hombre que amaba a un lugar tan sombrío, sobre todo porque su nostalgia estaba enriquecida con muchas experiencias íntimas. Venancio escuchó sus explicación, dio las buenas noches y abandonó el ático. La Militara lo acompañó hasta el rellano, iluminando los empinados peldaños de la escalera con un candil. Se acostó enseguida, pero a pesar del cansancio que acumulaba en sus huesos, se le hizo muy difícil conciliar el sueño. Extrañaba la blandura de la almohada y del colchón, y sentía la opresión de los tabiques como si se estrecharan en la oscuridad y se ajustaran al tamaño de su cuerpo. Era como estar en una tumba: hasta le faltaba el aire para respirar.
184
En realidad, echaba en falta la dureza de la tierra, la amplitud de los espacios abiertos, el frescor de la hierba humedecida, el perfume de las flores silvestres y hasta los desconcertantes aullidos de los lobos, que ponían una nota de misterio en las madrugadas de la sierra. Durmió a intervalos, removiéndose inquieta, torturada por extrañas pesadillas. Cada poco tiempo, despertaba empapada en un sudor frío, con la angustiosa sensación de no saber dónde se hallaba. El amanecer se anunció antes en la calle que en la ventana. Escuchó ladridos de perros, cascos de bestias herradas y el “tolón, tolón” de los cencerros. Estiró los brazos y las piernas, tragó una profunda bocanada de aire rancio, casi alimenticio, y se frotó los párpados con fruición. Escuchó golpes de nudillos en la puerta y la voz reposada de Venancio, pidiendo permiso para entrar. Se puso el manto de estameña y le abrió. Traía en la mano una bandeja con café y pan frito. La saludó con la mejor de sus sonrisas y le preguntó, ¿cómo ha dormido?, pura fórmula de cortesía que la Militara aprovechó para recitarle todo el repertorio de sensaciones que había experimentado a lo largo de la madrugada. La escuchó pacientemente, y, sin hacer ningún comentario, le entregó un
envoltorio de papel de estraza que llevaba en la otra mano.
-Es ropa y calzado- dijo-; calculé su talla a ojo, espero no haberme equivocado.
Ella pensó que su obligación era rechazarlo, incluso ensayó un mínimo y casi imperceptible gesto de reprobación, pero tenía tantas ganas de vestirse como una mujer civilizada que... Desenvolvió el regalo con ansia, como si le fuera la vida en ello, pero cuando tuvo el vestido en la mano, se quedó inmóvil, mirando fijamente a Venancio. “No sé cómo voy a agradecerle los detalles y atenciones que está teniendo conmigo”, dijo. Venancio estaba a punto de responder que no tenía por qué agradecerle nada, cuando la vio, desinhibida, sin el menor pudor, quitarse el manto de estameña y arrojarlo sobre el catre. Ruborizado y confuso, no sabía si debía irse, quedarse o mirar para otro lado. Optó por observar con naturalidad la desnudez esquelética de la Militara. Pronto comprendió que no iba a sentirse tentado por su belleza. Veía sus senos lacios y agrietados, sus caderas exhaustas, su protuberante vientre y sus piernas ajamonadas. Era todo hueso y pellejo, ahora disimulados bajo el ancho vuelo del vestido azul marino, la camisa blanca con gorgueras y un chaleco azul oscuro. En realidad, eran prendas de un calidad mediocre y, probablemente, usadas, pero ella se sentía feliz y agradecida.
185
-¿Cómo me encuentra, Venancio?-, preguntó, girando coqueta sobre si misma, ensayando por primera vez, desde su llegada a Caño Ronco, una amplia sonrisa que dejaba al aire unas encías renegridas, donde faltaban las mejores piezas de su dentadura.
-Realmente hermosa-, respondió, sin convencimiento, Venancio.
Durante el desayuno, reiteró su deseo de visitar a la mujer de José Enrique. El tabernero trató de disuadirla, argumentando que su estancia en Caño Ronco sería larga, por lo que no debía precipitarse, ni tomar decisiones que no hubiera meditado serenamente. La Militara no atendió a estos razonamientos ni a otros de parecido estilo a los que Venancio también recurrió. Ante su insistencia, le tuvo que dar de nuevo la dirección de Marta. Recogió los restos del desayuno y esperó a que ella terminara de asearse para bajar juntos la escalera. Antes de separarse, quedaron citados para almorzar en la cocina de la taberna. En la calle soplaba un aire húmedo y el cielo tenía tonalidades grises y oscuras. Encontró sin dificultad la espléndida casa. Se detuvo ante el jardín y aspiró el perfume de las rosas trepadoras que crecían al otro lado de la empalizada. Un cedro rojo daba sombra a un esbelto surtidor. Los golpes de aldaba levantaron un revuelo de pájaros entre las ramas del árbol. Marta abrió la puerta confiada, porque había visto por la mirilla que quien llamaba era también una mujer. A la Militara le golpeó en las retinas la imagen joven y elegante de la muchacha. Vio que era perfecta la línea de sus piernas, que se elevaban desde unos tobillos muy firmes. Eran anchas y redondas sus caderas, poderosos y turgentes sus senos. Su piel era oscura como el anochecer, igual que su cabello y sus ojos. En conjunto, le sobraban atractivos para hacer enloquecer de amor al hombre más exigente. Al sentirse, detenidamente, observada, Marta le preguntó:
-¿La conozco de algo?
La Militara negó con la cabeza.
-¿Qué desea?
-Hablar con usted en privado.
-¿De algún asunto en concreto?
-Del Brigada Pérez de Gayán.
Marta se turbó visiblemente, pero la invitó a pasar, haciendo un gesto hospitalario con la mano. Un corto pasillo las condujo al espacioso y fresco salón. Le ofreció asiento en el sofá acolchado, al lado de las ventanas con visillos rizados. Le preguntó si le apetecía beber algo, y ella, después de pensarlo un poco, respondió que un vaso de agua.
186
En cuanto la vio desaparecer por un pasillo lateral, pasó revista completa al salón: el escritorio vertical con tapa abatible, estatuillas de cerámica y marcos con fotos, la vitrina de madera de cerezo, llena de piezas de porcelana, la gruesa alfombra persa, sobre la que reposaba el sofá panorámico, los cuadros, la tapicería y cortinas... El lujo resultaba insultante. “Debe ser muy rica”, pensó. Marta regresó canturreando. Dejó el vaso de agua sobre la mesa y bebió un pequeño sorbo de su copa, que contenía un licor de color ámbar.
La Militara decidió hacerse pasar por la mujer del Brigada. Esta suplantación la considera necesaria para justificar su presencia en la casa y las comprometidas preguntas que pensaba realizar. No calculó que pudiera confundirla con una esposa celosa e irritada, pero el diálogo se hizo tenso al principio, hasta que Marta se dio cuenta que no pensaba organizarle un escándalo, sino que simplemente trataba de localizar el paradero de su marido. Entonces se sinceró. Admitió que habían mantenido relaciones íntimas, pero sin saber que estaba casado: “De haberlo sabido...”,
dijo, mutilando la frase, para que esta adoptara la forma de un pronunciamiento moral. Pensaba que la ignorancia la eximía de posibles culpas o remordimientos. Respecto al paradero del Brigada, no se anduvo por las ramas: ignoraba dónde se encontraba ahora, incluso si estaba vivo o muerto. La Militara quiso saber si, en los días previos a su desaparición, le había insinuado su intención de abandonar Caño Ronco. Ella respondió que no. Algunas noches filosofaba en el jardín. Decía cosas como que el pueblo era una cárcel, cuyos límites, difuminados en la distancia, la hacían mucho más humillante que un presidio ordinario, ya que no existían rejas ni guardias que impidieran emprender la aventura de escaparse. Eran teorías sorprendentes, un tanto disparatadas, pero que de algún modo quedaron incorporadas a la rutina diaria. La primera noche que faltó a la cita, no se le pasó por la cabeza que pudiera haber desaparecido, sino que quizás estaba enfermo o enfadado.
-Era una cita reciente, de apenas unas horas antes-, dijo Marta, encendiendo un cigarrillo y expulsando el humo voluptuosamente-. Lo cual me llevó a pensar que la decisión de abandonar Caño Ronco la tomó de repente, sin duda mal aconsejado por alguien.
La Militara dejó entrever su sospecha de que lo hubieran asesinado y hecho desaparecer su cuerpo. Marta consideró un disparate tal suposición: ¿Por qué iban a querer matarlo? Pero la copa de licor había comenzado a temblarle en la mano y se llevaba
187
nerviosa el cigarrillo a los labios. Esto hizo que la Militara insistiera en la misma dirección. A modo de sentencia, dijo que no había un solo hombre en el mundo que supiera llevar los cuernos con dignidad.
-¿Me entiende, no?.
-Por supuesto-, respondió Marta, con un tono de voz que sonó inseguro, falso. La nube de humo ascendía sobre su cabeza y comenzaba a envolver los lagrimales puros de cristal de bohemia de la lámpara palaciega. Añadió que era una barbaridad pensar que José Enrique podía haberlo asesinado. Habían peleado, sí, incluso es probable que lo odiara, pero de ahí a matarlo.
La Militara bebió un sorbo de agua. Notaba que su entereza se estaba resquebrajando. Inquieta, juntó las rodillas, y ladeó un poco las piernas para no ofrecer un blanco íntimo. Le preguntó que cómo supo que el Brigada había desaparecido. “Rumores, ya sabe”, respondió Marta. En realidad, fue la primera en advertir su ausencia. El hecho de no acudir a la cita era anormal. Le esperó en los miradores bañados de luna, convencida de que aparecería, porque era hombre de palabra. La noche siguiente tampoco vino, ni la otra. Escuchó los rumores contradictorios que sobre su paradero circulaban en el mercado y en las tertulias. Unos opinaban que Juan Iraujo –de viaje, por aquellas fechas- podía haberlo ayudado a cruzar la llanura, a cambio de que le diera su palabra de que no denunciaría, ante las autoridades militares, la existencia de Caño Ronco –esta hipótesis fue desmentida, rotundamente, semanas después, por Iraujo-; otros decían que podría haber sufrido un accidente de caza, bien por un disparo fortuito de la escopeta que le pidió prestada a Venancio o por el ataque de alguna alimaña. Eran simples conjeturas, bulos que ocultaban la ausencia absoluta de datos fiables sobre su paradero.
La Militara notaba la rabia crecer en su interior como una impetuosa marea que bloqueaba su cerebro y anulaba su voluntad. Comenzó a sacudir su cabeza de un lado para el otro, como si quisiera apartar la idea que la atormentaba. Arqueó el cuerpo, metió la cabeza entre las piernas y comenzó a sollozar en un puro grito de dolor. Marta, pálida y asustada, se sentó a su lado y le pasó la mano por la nuca, por el cuello y por la espalda. “Ha debido sufrir mucho –dijo-, pero cálmese, todo se arreglará”. Pero la Militara le apartó la mano bruscamente y la miró con los ojos arrasados de lágrimas. “¡Me lo habéis matado!”, exclamó, y salió disparada del salón, ante la atónita mirada de Marta, que se quedó petrificada por el peso de
188
la grave acusación. En su alocada huida, derribó el mueble bajo del recibidor, lleno de figuras de porcelana y de cuadros. Abrió y cerró la puerta con tanta violencia que cimbrearon los tabiques de la casa, crujieron las tejas y los lagrimales de la lámpara se quedaron tintineando hasta la madrugada con el sonido puro de una nota de diapasón. En el jardín se alborotaron las mariposas y los pájaros, pero ella no los vio, ni se fijo que corría en dirección contraria al pueblo. El aire soplaba caliente y húmedo y en el cielo prevalecía el gris desteñido sobre el azul. Algo más frío que el hielo le quemaba las entrañas. Le faltaba el aliento y una punzada en el costado le impedía respirar hondo. Tropezó con una raíz o una piedra, se golpeó en los codos y rodó hasta la orilla. Lloró con la cara pegada a la arena, hasta que le faltaron las lágrimas y se quedó dormida. Horas más tarde, despertó con dolor de cabeza. Se sacudió el vestido y se enjuagó la cara en el río. La roja lengua del crepúsculo acentuaba el oscuro y hosco perfil de las montañas. Serena, casi reconciliada con su propia desventura, inició el camino de regreso.
Venancio la esperaba con la mesa puesta. Había desempolvado la mantelería de hilo, la vajilla de porcelana y los candelabros de plata para agasajarla. Un menú de alta cocina leonesa se enfriaba en una gran cacerola de aluminio. En la mesa, bajo el resplandor amarillo y rojo de las velas, centelleaba el filamento de oro de unos cubiertos que habían escapado indemnes a dos guerras. No le reprochó su falta de puntualidad, pero si el hecho de haberlo mantenido preocupado. Le preguntó que cómo le había ido con Marta. La vio encogerse, desdeñosamente, de hombros. “Parece una buena muchacha- dijo-; precisamente, eso es lo que más me hace desconfiar de ella”. Los fréjoles saltaban en el plato. Anunció que de segundo había cocinado empanada berciana y de postre un pastel empedrado. “Sólo he conocido a una persona tan buena como usted”, dijo la Militara. Venancio deseó que se lo tragara la tierra. Se ruborizó como un colegial, pero reaccionó con decoro y le preguntó: “¿Qué piensa hacer ahora?”. Ella levantó los ojos del plato y, mirándolo fijamente, respondió que acostarse con José Enrique y tratar de sonsacarle información sobre la suerte que hubiera podido correr el Brigada. El tabernero la miró con admiración y ternura, como si le maravillara el voluntarismo y la ingenuidad con que afrontaba problemas que no parecían tener fácil
ni razonable solución. Trató de desanimarla, asegurándole que conocía todos los vicios públicos y secretos de José Enrique y que
189
entre ellos no se encontraba el adulterio. Era un inmoderado bebedor de vino y cerveza, tahúr con la baraja, incontrolablemente propenso a la pendencia y un explotador insensible de debilidades ajenas, pero nunca había tenido líos de faldas. Ella salió al paso de tan pesimistas conjeturas con una insinuante sonrisa, con la que quiso probar el temple varonil de Venancio. Éste se ruborizó de nuevo y tartamudeó un poco, como si quisiera decir algo, pero se quedó en silencio. Dijo que todo lo que necesitaba para conseguir su propósito era que le permitiera trabajar en la taberna. Notó que la idea no era del agrado de su anfitrión. Le escuchó formular algunas objeciones de tipo moral. Le preocupaba la reputación del local y la reacción que pudieran tener los clientes, ya de por si bastante fanfarrones y agresivos. Ella dijo que no le había pedido que convirtiera la taberna en un burdel, sólo que la dejara trabajar dentro. Él quiso saber cómo. “De camarera”, respondió ella, y para garantizar su eficacia, añadió: “No sería la primera vez”. Venancio titubeó Cerró los ojos y trató de imaginarla en el bullicioso salón, entre tipos rudos y encanecidos, con olor a establo y la sensibilidad de una recua de mulas. Ella aprovechó su indecisión para continuar insistiendo. La experiencia le decía que estaba a punto de claudicar. Decidió cambiar las palabras por los gestos y ensayó tímidos sollozos. Que pensara en el Brigada, era su amigo, ¿no? Que pensara también en lo que ella había padecido. Los inconvenientes que el tabernero preveía, murieron en sus labios antes de ser expresados.
-Está bien- dijo-, haremos una prueba.
Horas más tarde, ya estaba desplazándose entre las mesas del local, con una bandeja en la mano y una bayeta en la otra. El cabello lo llevaba recogido en una cola y se había pintado los ojos y empolvado las mejillas. Vestía un pantalón oscuro y una camisa blanca con un lazo al cuello. Llevaba el lápiz en la oreja y un bloc en el bolsillo para hacer las comandas. Ponía mucha voluntad en la tarea, pero desconocía el oficio y su temperamento acalorado tampoco la ayudaba. No sabía esquivar las provocaciones de los clientes, alborotados por el alcohol y la novedad. Incluso las fomentaba con innecesarias discusiones y amenazas, cuando le pellizcaban las nalgas o le decían piropos subidos de tono. A Venancio los altercados le sacaban de quicio. Era un hombre prudente, casi melindroso, para quien tener en el local a la Militara,
sudorosa y desgreñada, incitando a los hombres a consumir más alcohol, y consumiéndolo también ella cuando la invitaban, le
190
parecía la ruina del negocio. Pero de madrugada, cuando realizó el arqueo de la caja, tuvo que reconocer que la presencia de la mujer le había dado un gran empuje al salón.
Las noches siguientes también fueron bulliciosas y alegres. La clientela parecía entusiasmada, porque la Militara había comenzado a conocer a cada uno por su nombre y a recordar su bebida preferida, que les servía antes de que se la pidieran. Había quienes le gastaban bromas para ver cómo se enfadaba, reñía, peleaba, brindaba un espectáculo en el que todos podían participar por el módico precio de una consumición. José Enrique apareció al filo de la madrugada del quinto día, el cabello mojado y peinado hacia la nuca, pulcramente afeitado y vestido con una cazadora de cuero y unos pantalones de pana. Lo acompañaban dos hombres jóvenes de siniestro aspecto: uno era pequeño, de piel blanca, carnes fofas, mirar revirado y barba rubia y rala, con la que medio ocultaba una cicatriz que le surcaba el rostro desde el pómulo al mentón; el otro era alto, flaco, pálido, sombrío, vestía de negro y llevaba correaje y polainas. Ocuparon una mesa al fondo del salón, junto a una de las ventanas que daba a la Plaza. Pidieron una baraja y una botella de ginebra y observaron impasibles como la Militara pasaba un trapo húmedo por la mesa. Parecía como si su presencia no supusiera para ellos una novedad. En el mostrador, Venancio masticaba tabaco, cosa que hacía cuando estaba muy nervioso.
Ahí los tienes –dijo-; ándate con cuidado, porque son tipos muy peligrosos.
La Militara los estuvo observando con disimulo durante un buen rato. Nada más iniciarse la partida, José Enrique hizo una colérica observación sobre la validez de una jugada en la que había perdido una buena suma. El hombre vestido de negro reintegró sin discutir el dinero que había ganado al centro de la mesa. Lo jugaron de nuevo y lo ganó el menor de los Martín, con un envite al que ninguno de los otros dos jugadores quiso responder. Lo vio ordenar, satisfecho, que llenaran los vasos, cosa que hizo el hombre de la cicatriz. Mientras barajaba, hizo un comentario intrascendente sobre un episodio de caza, lo que provocó la risa fingida de sus amigos. La Militara no comprendía como dos machos tan aguerridos podían practicar un modo tan indigno de sumisión. Carecían de decencia, lo cual confirmaba la impresión de desprecio que le habían inspirado desde su llegada. Como si le leyera el pensamiento, Venancio le recordó que José Enrique era el amo del pueblo desde que su hermano José Florencio había desaparecido en
191
compañía de una muchacha llamada Juana Ruda. La Militara se pasó la mano por las greñas humedecidas. Le pesaban las piernas, le dolía la espalda y la cabeza, pero lo único que le preocupaba era que su estado de ánimo no flojeara. A su lado, Venancio continuaba masticando picadura de tabaco y bebiendo cerveza. El ambiente en el local había decaído mucho. En cuanto vieron entrar a José Enrique y a sus amigos, los que jugaban a las cartas suspendieron la partida y los que estaban acodados en el mostrador, apuraron su copa, abonaron el importe y se marcharon, sigilosos y cohibidos. Cuando los últimos rezagados desaparecieron, ella consideró que había llegado el momento de actuar. El espejo frontal le ayudó a retocar su imagen desgastada por las horas de trabajo, el tabaco y el alcohol. Se recogió las greñas con horquillas, repasó con un lápiz negro la línea de los ojos y se pintó los labios de carmín. Puso sobre una bandeja, una botella de ginebra seca, un vaso limpio, un paquete de tabaco y cerillas. “Es un disparate, muchacha”, le escuchó decir a Venancio que, lívido y estático, miraba hacia el rincón donde los tres hombres jugaban y bebían bajo el foco de luz amarilla. La vio darle la espalda y avanzar decidida con la bandeja en la mano. Acentuó el contoneo de su cuerpo conforme se acercaba, pero José Enrique y sus compinches no repararon en ella hasta que no la vieron dejar la botella en el centro de la mesa, junto a la montañita de billetes y monedas que se estaban jugando.
-A esta invito yo-, dijo con un tono de cordialidad.
Los tres hombres bascularon la cabeza con una lentitud que hizo eterno el giro de sus cuellos. Ella se sintió taladrada por el brillo hostil de sus pupilas, pero no modificó su sonrisa apacible, aunque en la breve, pero dilatada espera, deseó varias veces que se la tragara la tierra. Había interrumpido una jugada y, lo que consideraba intrascendente al principio, cobraba una gran importancia conforme pasaban los segundos y el silencio se iba haciendo opresivo. De pronto, el rostro de José Enrique se suavizó y ella se sintió amparada por una sonrisa que, sin ser cordial, no resultaba tampoco desagradable.
-De acuerdo-, dijo José Enrique, antes de agarrar la botella por el cuello y sacar con los dientes el tapón de corcho-, pero tendrás que beberte un vaso con nosotros.
La Militara ocupó una silla entre José Enrique y el hombre de la
cicatriz. Llenaron las copas y brindaron. Sin que nadie se lo pidiera, se presentó como Josefina Pino, fugitiva de la justicia por
192
cuestiones no del todo políticas. Dijo que haber sido la amante del General Maldonado, era algo que llevaba muy a gala, aunque falangistas desalmados no se lo hubieran perdonado nunca. Un nuevo vaso de ginebra atenuó la evidente falsedad de una historia que, por otro lado, a ninguno de los tres hombres parecía importar demasiado. Venancio mataba el tiempo apagando lámparas y masticando tabaco. El salón quedó a oscuras, excepto el rincón donde bebían y charlaban. De la ginebra pasaron al aguardiente y probaron después el ron, la cerveza y el vino. La Militara parecía más borracha que ellos, sin duda porque resistía menos y también porque llevaba toda la noche alternando con los clientes y era mujer que no sabía dosificarse. En la barra, Venancio se metió un puñado de picadura en la boca, cuando vio que José Enrique la cogía por la cintura y la levantaba por encima de su cabeza. Hizo amagos de soltarla, pero la dejó, al fin, dudosamente de pie, sobre la mesa, pisando los billetes y las monedas, aunque lo que la desequilibraba no era el piso irregular, sino la descomunal borrachera. Le ordenaron que bailara para ellos. La lámpara rozaba su cabeza y desparramaba un haz de luz sobre su cuerpo. Sonreía y de la comisura de sus labios le colgaba un hilo de baba. Enseñaba buena parte de su intimidad a los tres hombres, que reían y miraban desde abajo, envueltas sus cabezas en una nube de humo. Ensayó un desmañado taconeo y un torpe movimiento de brazos que ni siquiera le ayudó a mantener el equilibrio. Desmadejada, se asomó un instante al abismo que separaba la mesa del suelo, un metro que la borrachera multiplica por cinco, y retrocedió espantada; perdió pie, cayó y el golpe la hizo perder el conocimiento. Venancio la rescató del cemento helado y le limpió con un pañuelo el hilo de sangre que le bajaba de la comisura de los labios. Le tenía cobijada la nuca bajo su brazo, maldecía y escupía tabaco. La Militara abrió los ojos y, como si no recordara dónde estaba, ni entendiera la risa de escándalo de José Enrique y sus secuaces, preguntó: “¿Qué me ha pasado?”. Venancio le ayudó a ponerse de pie y trató de llevarla hacia la barra. La mano de José Enrique se lo impidió. Le preguntó que a quién le había pedido permiso para suspender la fiesta. El tabernero murmuró, desconcertado, que la muchacha estaba enferma y que no le convenía seguir bebiendo. Pero la hostilidad de sus miradas lo hizo enmudecer, primero, y retroceder hasta la barra, después. La Militara, dando traspiés, con los ojos vidriosos y húmedos, ocupó su asiento. Le dolía la cabeza y los huesos del cuello, pero la borrachera remitía hacia un punto que le
193
permitía coordinar sus palabras y movimientos. Tomó la baraja y propuso un juego: “Gana la carta más alta”, dijo, como si acabara de inventar una fórmula infalible de diversión. Barajó torpemente y puso el montón de cartas encima de la mesa. Los tres hombres se miraban sorprendidos, como si no comprendieran la finalidad de la invitación.
-¿Tienes dinero?-, le preguntó José Enrique, apurando de un trago la copa de ginebra y volviéndola a llenar.
La Militara respondió que no, pero hizo un guiño insinuante, y, con el tono orgulloso de otra época, respondió que se ofrecía como premio al ganador.
-Una noche entera-, dijo, con un brillo de felicidad en los ojos, como si prometiera el paraíso.
José Enrique hizo un gesto de desaprobación con la cabeza.
-Nada de juego-, dijo,–elige tú a quien más te guste de los tres.
-Vamos-, dijo ella, incitándolo con la mirada, haciéndole saber sin palabras que él era el elegido.
Al ponerse de pie, notó que estaba mucho más mareada de lo que suponía. El techo del salón daba vueltas y el suelo parecía soportar una intensa marejada. Sintió náuseas, tosió y escupió una baba blanca. José Enrique se hallaba a su lado. La sombra de su desbordante humanidad se proyectaba, amenazadoramente, sobre la menuda figura de la Militara. Ella se agarró a su brazo, pero él la rechazó de malos modos.
-No pensarás vomitarme encima-, dijo.
Al salir, advirtió a Venancio que ya ajustarían cuentas. Más que una promesa de pago de las consumiciones, el tabernero se lo tomó como una amenaza. En la puerta, la Militara discutía con los secuaces de José Enrique, porque no estaba de acuerdo en que se apuntarán a la fiesta. Éste zanjó la cuestión, tomándola por la cintura y obligándola a caminar. La Plaza estaba a oscura y soplaban rachas de viento húmedo sobre las ramas de los almendros. Caminaban por calles heladas, alfombradas por el blanco e impávido resplandor de la luna. Los sordos acordes del río comenzaban a perfilarse. Ella pensó: ¿dónde me llevan? Intuía que iba a ser violada por los tres hombres y tal vez sometida a sádicas torturas sexuales. El perfil oscurecido de los graneros comunales marcaba el límite del pueblo y el principio de los profundos desniveles del valle. Concentró su atención en no rodar por la pendiente que se abría a su costado. Sus pasos se veían entorpecidos por abundantes piedras, raíces y retamas. Pensó que
194
era una estupidez continuar adelante con tres hombres que iban a potrearla hasta la extenuación. Trató de detenerse y protestar, pero el brazo de José Enrique, que continuaba ceñido a su cintura, la llevaba casi en volandas. El hombre de la cicatriz rosada señaló un punto despejado de vegetación. La pendiente no era muy pronunciada, pero la tierra estaba tan blanda y resbaladiza que tuvieron que descender con muchas precauciones. Ella obedeció sin rechistar la orden de tenderse. El suelo estaba helado y lleno de piedras y raíces. Las sombras daban vueltas en su cabeza y creaban la figura de un oscuro remolino absorbente, en el que el punto luminoso de la luna se hacía casi invisible. Instintivamente, arqueó el cuerpo, se quitó las bragas y se subió el vestido. Cerró los ojos y vio el rostro del Brigada estampado en un lienzo que flameaba en el aire como una bandera blanca. Se incorporó clavando los codos en la tierra, para ver por qué no era montada, pero un violento puñetazo le aplastó la nariz y los labios. Su nuca se estrelló contra el suelo y, ligeramente conmocionada, percibió cómo se iba definiendo el sabor denso y caliente de la sangre en el paladar. Aturdida, percibió el helado filo de un cuchillo rasguñando la piel de su cuello. Observó, aterrorizada, que el hombre de la cicatriz rosada empuñaba el arma y la inmovilizaba apretando la rodilla contra su pecho. La voz de José Enrique llegó desde una oscuridad apenas mitigada por el resplandor de un cigarrillo.
-Así que tú eres la mujer del famoso Brigada-, dijo y rompió a reír y a toser al mismo tiempo. Escupió sobre la hierba y añadió:- Me han dicho que me buscas porque crees que yo he matado a tu marido. Bien, aquí me tienes.
La Militara trató de decir algo, pero estaba tan asustada que no consiguió articular más que un incoherente tartamudeo. El filo del cuchillo le traspasaba la piel bajo el mentón, por donde sentía fluir un hilo de sangre que resbalaba hasta su pecho. De reojo, veía fumar a José Enrique. El resplandor del cigarrillo le daba un tono rojizo a sus facciones. Pensó que tal vez sólo quería asustarla y divertirse un poco. Pero lo escuchó proferir insultos contra el Brigada, totalmente fuera de si.
-Al Brigada lo maté yo-, dijo, con el tono arrogante de quien confiesa una acción de la que se siente satisfecho. Reforzó sus palabras con dos sonoros golpes de pecho y añadió:- Muchacha,
no deberías haber pisado nunca este pueblo.
La confesión de José Enrique era tan comprometida, que ella se dio cuenta que no la dejarían marchar con vida. Apeló al
195
desesperado recurso de intentar asustarlos.
-No podéis hacerme daño-, dijo-. Venancio sabe que estoy con vosotros. Os denunciará si no regreso.
José Enrique arrojó la colilla al río. Sonreía.
-Venancio- dijo, poniendo un énfasis de arrogancia y desprecio al pronunciar el nombre-. Muchachos, decirle a esta pájara lo que haremos esta noche con ese infeliz.
Hablaron de degollarlo y de quemarlo vivo, entre otros comentarios que revelaban su ilimitada pasión por actos innecesariamente crueles. El provocar daño y sufrimiento les divertía, era para ellos como un juego que ejecutaban con eficacia y frialdad. José Enrique dijo que lo primero sería acabar con ella y dar sepultura a su cuerpo, para que no lo encontraran nunca.
Después regresarían a la Plaza Mayor, saltarían la tapia del corral de la taberna, forzarían la cerradura de la cocina, localizarían el dormitorio de Venancio, abrirían con sigilo la puerta, y... ¡zas!, le cortarían el cuello de un tajo limpio, rociarían la cama con gasolina y le prenderían fuego. Harían que pareciera que había sido víctima de un incendio fortuito; con suerte ardería también la taberna y hasta era posible que medio pueblo amaneciera en llamas.
-¡No podéis hacer eso!-, gritó la Militara, concentrando toda la energía que le quedaba en un último esfuerzo-. ¡Asesinos!.
Empujó con las rodillas al hombre de la cicatriz rosada, que perdió el equilibrio dando manotazos en el aire. Forcejeó a ciegas, tratando de impedir que le clavara la hoja en el cuerpo. Ponía un tesón incontenible en cada zarpazo y, en uno de ellos, notó como sus uñas penetraban en un tejido blando. Hizo gancho con la yema de los dedos y, al tirar con la uña hacia fuera, escuchó un chasquido seco, como el que hace el caparazón de un insecto al ser aplastado por un zapato. El hombre de la cicatriz rosada dio un alarido estremecedor. Soltó el cuchillo y se llevó las manos a la cara ensangrentada, gritando: “¡El ojo, el ojo, me ha arrancado el ojo!”. La Militara aprovechó el momento de confusión para tratar de alcanzar el cuchillo, pero cuando rozaba el cabo con los dedos, la suela de una bota le aplastó la mano contra el suelo. Notó el crujido de los huesos rotos y como la mano perdía fuerza, pero no sintió dolor. Hizo un rápido movimiento con la otra mano, pero antes que pudiera alcanzar el arma, la rodilla de José Enrique se
estrelló contra su mentón. El impacto hizo retroceder su cuello y fluir la sangre por sus labios y por su boca, antes de escupir varios dientes rotos. Malgastó sus últimas energías en enderezar el cuerpo.
196
El menor de los Martín se aproximaba con el cuchillo en la mano, muy despacio, los hombros encorvados, torva la mirada, como un cazador primitivo a punto de saltar sobre su presa. Ella quiso alzar los brazos para protegerse, pero había traspasado el límite de su resistencia y su cuerpo carecía de nervio y vigor. En un arrebato de desprecio, o de rabia, quiso escupirle en el rostro, pero la saliva se le quedó colgando del labio inferior. Entornó los ojos y buscó en el vacío de su memoria la imagen del Brigada, pero se sintió incapaz de recomponer sus facciones desordenadas, brutalmente envejecidas. El universo se le revelaba como una vasta dimensión en caos. La hoja del cuchillo cortó el aire helado de la madrugada. Apretó los dientes doloridos –los que le quedaban- y sintió el escozor ardiente que le traspasaba la piel, las arterias, los nervios
del cuello y penetraba en su garganta. En unos segundos, se blanqueó su semblante y se dilataron sus pupilas, componiendo una máscara agónica. La sangre borboteaba en su tráquea como en una fuente homicida. Muy despacio, con la lentitud de un muñeco de arena socavado por las olas, se derrumbó de costado sobre los juncos y el agua.
EN LA PISTA de desfile de la Guarnición el Goloso, un convoy de potentes camiones Mark Trayler, cargado con armamento, municiones y hombres, se puso lentamente en marcha. La luz de los grandes faros redondos traspasaba la densa cortina de niebla y ponía una pátina amarilla sobre el cemento humedecido y brillante. Los toques de corneta que sonaban en el Cuerpo de Guardia, al paso de jeep que ocupaba el comandante Tizones, se quedaron flotando en el aire helado de la madrugada. A su lado, el Capitán Rivera encendió un cigarro y se distrajo mirando por la ventanilla. Entre la carretera y las alambradas de espino que acotaban el espacio militar, se veían los focos de luz de las dispersas garitas. Algo más lejos, casi invisible ahora a los ojos, pero no a la memoria, entre corpulentos eucaliptos, había media docena de barracones de hojalata que el fuerte viento de Guadarrama combatía, haciendo vibrar la frágil estructura de las chapas. Su interior albergaba docenas de tanques y cañones obsoletos, que eran pacientemente desguazados para obtener piezas de repuesto. En uno de esos barracones, escasamente acondicionados para soportar la temperatura del invierno madrileño, entre bocadillos y
197
termos de café caliente, había pasado las últimas veinticuatro horas, encerrado con el pequeño y enérgico Comandante Tizones, un hombre a quien había empezado a odiar por su escrupuloso reglamentarismo y su exacerbada pasión por los detalles. Enseguida captó que pertenecía a una camada de militares curtidos en las guerras del Norte de África: sobrios, disciplinados, exigentes, adustos y racionales. Rodeado de todos los mapas disponibles en el Servicio de Cartografía del Ejército, el Comandante Tizones le exigió que hiciera un ejercicio de memoria imposible y le diera referencias concretas sobre la situación geográfica de Caño Ronco. No le cabía en la cabeza que, habiendo estado allí, no retuviera aspectos, siquiera aproximados, sobre su ubicación. La respuestas que obtenía –escuetas y ceñidas al contenido del informe- lo dejaban insatisfecho y moderadamente indignado. Insistía en que hiciera el esfuerzo de retroceder en el tiempo y situarse, mentalmente, otra vez en el campamento rebelde. Se ponía tenso, expectante, cuando veía al Capitán Rivera cerrar los ojos, como si hiciera memoria, y le oía decir muy serio, ya estoy otra vez en la celda, mi Comandante. Le preguntaba, ¿dígame que está viendo exactamente?. Por la ventana, veía picos escarpados y nubes. Recordaba también que, para llegar hasta allí, había atravesado bosques de pinos y de robles. Uno o dos veces, el Comandante Tizones golpeó la mesa con el puño: “¡Eso ya lo pone el informe, cojones!”. Impasible, diplomático, el Capitán Rivera aportaba algún elemento nuevo, aunque intrascendente: un cañón fluvial, vegas feraces, húmedos valles... Lo veía consultar los mapas y libros y hacer anotaciones que después le trasladaba en forma de preguntas: El cañón fluvial que ha mencionado, ¿no sería el pantano de Bolarque? ¿Los picos escarpados tenían huellas glaciares? ¿Los valles eran anchos y profundos o longitudinales? El Capitán Rivera, que conocía todos los métodos clásicos de tortura de presos, incluso algunos muy refinados que no venían en los manuales del Ejército, a las cuatro de la madrugada del día siguiente, aterido, ojeroso, embotado y con calambres en el estómago, se preguntó de qué clase de materia estaba hecho el Comandante Tizones, quien a pesar de su cada vez más parcas e imprecisas respuestas, parecía inmune a cualquier forma de desaliento y, en el menor indicio o duda, encontraba la justificación
para continuar con sus preguntas. Resistió hasta que agobiado por el problema de tiempo, canceló la reunión. Faltaban treinta minutos para las cinco de la mañana –hora “H”-, pero al Capitán Rivera le
198
concedió sólo quince minutos para afeitarse, vestirse y desayunar.
Un rato más tarde, lo volvió a ver en la pista de desfile, enfundado en un impecable abrigo gris, con las enseñas del arma a la que pertenecía bordadas en la bocamanga. Un centenar de hombres, en traje de campaña, soportaban con aire marcial una temperatura por debajo de los cero grados, mientras el Comandante Tizones les pasaba revista y corregía todo aquello que supusiera menoscabo a un perfecto estado de policía. El Capitán observaba, bostezando, la escena. Hubiera preferido que no lo invitara a realizar el viaje en su compañía, pero no encontró en su cabeza un modo razonable de justificar una posible negativa. Le incomodaba la simple presencia de aquel hombrecillo pequeño, flaco y fibroso, prematuramente calvo, que en contra de la mimética tendencia entre mandos militares, cultivaba un bigote de pelo grueso y ancho.
Encendió un cigarrillo y miró de soslayo por encima de su hombro izquierdo. Trataba de averiguar el estado anímico del Comandante Tizones, a través de la expresión de su rostro. Le extrañó ver que tenía apoyada la cabeza en el cristal lateral y que había cerrado los ojos. Le oyó respirar acompasada y profundamente, como si se hubiera quedado dormido o estuviera a punto de hacerlo. La imagen le hizo sentirse moderadamente optimista: la sólida estructura anímica de Irallis Tizones, también presentaba grietas o momentos de humana debilidad.
En su primera mitad, el trayecto discurrió por carreteras deficientemente asfaltadas y con niebla, cuando no por caminos vecinales con el firme convertido en un lodazal. El pinchazo del neumático de un Mark Trayler le permitió estirar las piernas y descansar unos minutos del incómodo viaje. A media mañana, el tiempo mejoró bastante. El aire de las cumbres barrió las últimas brumas y despejó el cielo de nubes grises. Los rayos de sol fundieron las escarcha que cubría los valles, llenando de reflejos luminosos la superficie de lagos y ríos. El ronco rugido de los motores ponía la única nota discordante en un paisaje que invitaba al sueño o a la reflexión. Pero el camino tocaba a su fin y, a la rutina de la conducción y a la pereza de los cuerpos en los primeros momentos, siguió una febril actividad, impulsada por el enérgico Comandante Tizones. Eligió para instalar el campamento base un lugar despoblado de árboles, en las afueras de Arenas de San
Pedro, en la confluencia de los ríos Cuevas y Arenal. Dividió a los hombres en varios grupos y les asignó funciones específicas a cada uno: descargar los camiones, montar las tiendas, organizar las
199
guardias, preparar el rancho... Dirigió, personalmente, una avanzadilla nocturna que exploró algunos puntos rocosos del valle del Tiétar y de lugares próximos a las Fuentes de Alberche. Regresó de madrugada y, en vez de dormir, se quedó perfilando el itinerario a seguir a la mañana siguiente.
Era un buen día de diciembre, con escarcha y con frío, pero sin nubes, sin niebla y con un aire flagrante. La expedición se desplazó hacia el norte y por el alto Tormes penetró en las inhóspitas entrañas de la sierra. Cada soldado llevaba el fusil en bandolera, correaje, polainas, cartuchera, cantimplora y una mochila con pitanza. Entre el Sargento Lázaro y el Cabo Benavides portaban un moderno equipo de transmisiones. El Capitán Rivera, con un machete en la mano, abría paso a la tropa. Estaba pálido y sudaba mucho, se movía con torpeza y pesadez, como si no estuviera acostumbrado a ese ritmo de ejercicio. A su lado, el Comandante Tizones, con la camisa remangada, vigilaba cada uno de sus gestos y movimientos, como si quisiera conocer por su semblante los momentos de vacilación o miedo. Cada doce horas, tenía orden de comunicar por radio con el Cuartel General, desde donde se hacía un seguimiento permanente a la expedición. En las primeras jornadas no hubo incidencias relevantes, por lo que se limitó a dar la situación en la que se hallaban y una descripción del entorno. Pero al séptimo día, el Comandante Tizones advirtió al Cuartel General que avanzaban por un terreno de profundos desniveles y borrascosa vegetación. Dijo que les estaba siendo muy laborioso abrirse paso, pero que la moral de la tropa se mantenía alta, y que su impresión personal era que el Capitán Rivera se hallaba desorientado y nervioso, aunque se negaba a reconocerlo.
El Comandante Tizones mantuvo el tono de los mensajes durante los días siguientes, pero aumentó el volumen crítico hacia la actitud del Capitán Rivera, de quien llegó a decir que no creía que hubiera estado nunca en Caño Ronco, y que lo del campamento rebelde era una patraña urdida por él. De otro modo, ¿qué explicación tenía que los hiciera dar vueltas por un laberinto cuya vegetación, inextricable, amenazaba con asfixiarlo? La humedad y la penumbra los estaba trastornando. Pasaban días enteros sin ver la luz del sol. En el Cuartel General les ponían mensajes grabados por
el General Campanella, quien los animaba a vencer las dificultades y a conseguir los objetivos marcados. Al tanto de las críticas, el
Capitán Rivera se esforzaba en alcanzar una ruta más despejada y llana. Soportaron jornadas de agotadora lucha contra la vegetación,
200
pero consiguieron salir a un paisaje casi lunar, con cráteres, volcanes, rocas cubiertas por una capa de polvo del color de la ceniza, escarpadas vertientes y erizadas agujas. Una tarde, cuando exploraban el terreno para acampar, el Comandante Tizones dio un estúpido tropezón en el mismo borde de un acantilado que encañonaba un cauce fluvial. El grito que acompañó su caída se quedó flotando en el aire estancado de la tarde, mientras el centenar de soldados contemplaban, horrorizados, como se estrellaba contra las rocas del fondo y desparecía bajo el agua. El equipo de salvamento se puso, rápidamente, en marcha. Tendieron cables, anudaron cuerdas, arriesgaron la vida en un descenso suicida, pero al llegar a la orilla sólo pudieron constatar que el cadáver era
irrecuperable, porque la tempestuosa corriente no permitía exploraciones submarinas. El Capitán Rivera, con gran entereza y serenidad, comunicó la noticia al Cuartel General, y se quedó a la espera de recibir nuevas órdenes. En realidad, tenía la absoluta certeza que la expedición sería suspendida, cosa que secretamente deseaba. La noche se les echó encima casi sin darse cuenta. Encendieron fuego, tomaron un bocado y se fueron a dormir. El Capitán esperó levantado la respuesta, que le llegó por boca de un contrariado General Campanella.
-Capitán, asuma usted el mando-, dijo con un tono de voz enfurruñado.- Y avance, avance hasta el fin.
En el paisaje lunar, el silencio era tan puro que le ruido de sus pasos se dilataba en el aire como una onda concéntrica en la superficie lisa de un lago. El Capitán Rivera, tendido boca arriba sobre la manta, reflexionaba sobre la necesidad de tomar decisiones inteligentes y prácticas. La obstinación del General por continuar la farsa lo tenía desconcertado. Avanzar, había dicho, pero ¿avanzar hacia dónde? La idea de un esfuerzo descomunal y baldío no le abrumaba tanto como la responsabilidad de no poder compartir su secreto con nadie. ¿A quién iba a confesar que Caño Ronco no existía, que era un producto de su desmedida ambición y de su insoportable vanidad? Antes de morir, el Comandante Tizones ya sospechaba que la historia de que Rodolfo E. Martín se encontraba cautivo en el campamento rebelde, era un delirio fraudulento de la imaginación del Capitán. Sabía que así se lo había comunicado al Cuartel General. Lo malo era que si llegaban a descubrir que la sospecha del Comandante era cierta, lo mandarían fusilar, o, como mal menor, pasaría el resto de su vida en una prisión militar. ¿Cuánto tiempo aún lo dejaría el General
201
Campanella que continuara fingiendo? Posiblemente, ya habría conocido la verdad por boca de Sigfrida Herrera, la mujer que habían compartido como amante en épocas distintas, y no era disparatado pensar que estuvieran investigando sus actividades delictivas de los últimos años. Se sentía en una situación extremadamente vulnerable. Su vida dependía de una orden que podía llegar en cualquier momento por el radio-transmisor. Y si el General le obligaba a regresar a Madrid, no sería para condecorarlo y ascenderlo, sino para formarle un Consejo de Guerra. La incertidumbre le producía calambres en el estómago. Pensó que tal vez las ondas herzianas ya venían con la orden de regresar al campamento base en Arenas de San Pedro. Decidió actuar antes que el pánico lo desbordara y lo hiciera cometer alguna imprudencia o fallo. Era una noche sin luna y el resplandor de las fogatas apenas si iluminaban las siluetas encorvadas y somnolientas de los centinelas. Recordaba que alguna vez, siendo cadete, se había arrastrado con el mismo sigilo que ahora, impulsándose con una flexión de rodillas y codos. Levantó el plástico que cubría el equipo de transmisiones y utilizó la punta de la navaja para desenroscar los tornillos de la carcasa. Cortó todos los cables interiores y quemó las puntas con el mechero, tapando la llama con el hueco de la mano, para que no se viera la claridad. Cogió la bolsa con los accesorios de repuesto, la caja con las bengalas de señalización y el maletín de cuero que contenía la brújula electrónica y otros aparatos de precisión atmosférica y geográfica, los transportó al lugar donde horas antes había caído el Comandante Tizones y los arrojó al agua. Volvió, se enrolló en la manta y durmió, con despreocupación, hasta que a primera hora de la mañana, el Sargento Lázaro, responsable de la custodia y el transporte del equipo, le comunicó la noticia. El Capitán Rivera simuló una gran indignación, con la que pretendía alejar de su persona cualquier sospecha de autoría o de complicidad. Ordenó el arresto de toda la guardia, a la que interrogó personalmente y sobre la que hizo recaer toda la responsabilidad del sabotaje. Al resto de la tropa, la formó sobre aquel paisaje lunar y le dijo que debían permanecer con los ojos muy abiertos, porque o bien había entre ellos traidores, o bien se hallaban en las proximidades de Caño Ronco y guerrilleros comunistas, en un afortunado golpe de mano, habían conseguido dejarlos incomunicados. Que extremaran la
vigilancia y estuvieran muy atentos a posibles ataques por sorpresa. Ordenó que arrojaran el radio-transmisor al río, donde el enemigo
202
no pudiera localizarlo. El Sargento Lázaro, que era especialista en telecomunicaciones, le pidió autorización para tratar de repararlo y poder transmitir al menos la posición en clave. El Capitán lo fulminó con la mirada.
-¿Le he pedido su parecer, Sargento?
-No, señor.
-Entonces, guarde silencio.
Al Capitán Rivera le urgía quitarse de la zona despoblada en la que se hallaban. La tarde anterior, cuando llamó al Cuartel General para comunicar la muerte del Comandante Tizones, había facilitado también la situación geográfica, después de consultar los instrumentos electromagnéticos. A primera hora de la mañana, debía establecer un nuevo contacto y, de no hacerlo, notarían que
habían perdido la comunicación. Tal vez esperarían un tiempo prudente, por si el corte era debido a una avería subsanable, antes de poner en marcha un sofisticado dispositivo de salvamento, conocido como “Alerta 24”, en clara referencia a las horas del día en las que se hallaba en estado operativo. Estaba compuesto por una escuadrilla de helicópteros recién entregados a España por las FF.AA. de los Estados Unidos. Tenían la base en Getafe y estaban dotados de cámara de televisión, capaz de enviar, de modo simultáneo y desde distintas zonas, imágenes al Cuartel General, y poseían también rayos infrarrojos, lo que posibilitaba extender la búsqueda a horas de total oscuridad y por zonas de densa vegetación. Por lo tanto, lo primero que hizo fue sacar a sus hombres de aquel paisaje lunar y conducirlos de nuevo a las entrañas de la Sierra.
La muerte del Comandante Tizones y el sabotaje del radio-transmisor causaron una profunda decepción en la tropa, cuya moral terminó por resquebrajarse cuando asumió el mando el Capitán Rivera, quien no gozaba de la confianza ni de la simpatía de ninguno de los suboficiales y soldados. Lo consideraban un oficial de despacho, alguien que había hecho una cómoda carrera a la sombra de algún influyente General, y que por ende no estaba curtido para mantener la disciplina y la coordinación en una unidad de elite, compuesta por una mayoría de veteranos del Tercio y de la Guerra Civil. También el Capitán debía entenderlo de este modo, porque delegó en el Sargento Lázaro la responsabilidad de señalar los turnos de guardia, horarios de diana, comidas, acampadas y descansos. Aún así, eran tan frecuentes los casos de insubordinación que, cierto día, le dijo al Sargento que formara a la
203
tropa en un claro de la arboleda, porque iba a leerles algunos artículos de las Ordenanzas Militares de Carlos III, y a recordarles que el código de justicia militar pena con la muerte la desidia y el abandono de las obligaciones en tiempos de guerra.
-Si hace eso, mi Capitán-, dijo el Sargento Lázaro, muy serio- lo colgarán por los huevos en un árbol, y no seré yo quién para impedirlo.
Ese día se dio cuenta de hasta qué punto sus hombres estaban desalentados y pervertidos. Era el oficial de una pandilla de extravagantes barbudos que se bañaban desnudos en los ríos helados, tejían coronas de guirnaldas para el vello del pubis, se masturbaban unos a otros y, por la noche, cazaban a tiros mariposas gigantes a la luz de la luna. Se consideró afortunado de que Caño Ronco no existiera y hasta se preguntó por qué maldita razón los
helicópteros no aparecían de una puñetera vez en el cielo. Por esas fechas, su estado de ánimo se agravó cuando un joven soldado fue mordido por un ofidio mientras dormía, y murió a las pocas horas, víctima de un virulento proceso febril. Lo enterraron junto al tronco de un álamo fronterizo, que señalaba el final del suave declive de la sierra, con sus brezales y zarzas, y el principio de una extensión infinita de arena. Andaban echando las últimas paletadas de tierra sobre el cadáver, cuando otro joven soldado, compañero de Regimiento del anterior, se metió el fusil en la boca y se levantó la tapa de los sesos a escasos metros del Capitán Rivera, que a punto estuvo de desmayarse al sentir el inesperado estampido y el golpe de sangre caliente y de masa encefálica sobre su rostro. Estuvo dos días como ausente, sin hablar con nadie, pintando con una ramita garabatos indescifrables en la tierra. El Sargento Lázaro lo sacó de sus cavilaciones, cuando en un recuento ordinario detectó que faltaban once del ciento cabal que había partido de Arenas de San Pedro. Tres bajas estaban justificadas: la del Comandante Tizones y los dos soldados fallecidos. Las otras ocho eran deserciones provocadas por la desesperación o el miedo. En cualquier caso, lo que le preocupaba al Capitán es que aquello pudiera ser el principio de una desbandada general, que tal vez comenzaría en el momento en que alguno de los soldados le disparara por la espalda, o el grupo de veteranos impúdicos decidiera inmolarlo en una ceremonia facinerosa y sangrienta. Intuía, lúcidamente, que el
aniquilamiento de Rodolfo E. Martín se había producido en esas mismas o en parecidas circunstancias.
El paraje llano y escasamente poblado de árboles y retamas era
204
muy propicio para ofrecer un blanco fácil de visualizar desde un
helicóptero. El Capitán Rivera había decidido asumir el riesgo de enfrentarse a un Consejo de Guerra, antes de continuar con la incertidumbre de un futuro que tampoco huyendo le era favorable. Pensó que aguardando en un emplazamiento fijo, lo detectarían con mayor facilidad que dando tumbos por la sierra. Además estaba cansado de jugarse el pellejo subiendo y bajando peñas, de arañarse el cuerpo con matorrales y zarzas, de vadear ríos crecidos y de andar defendiéndose a tiros de las manadas de lobos hambrientos. Puesto a elegir, prefería estar todo el día tumbado con una pajita entre los dientes, pensando en las musarañas. Lo primero que hacía al despertar, después de haber escuchado un imaginario toque de corneta, era respirar el aire húmedo y limpio que soplaba del interior de la sierra. Se lavaba la cara con el agua de un cercano manantial, se abotonaba la guerrera y se calzaba las botas que por la noche dejaba colgada de la rama de un árbol. Desayunaba cualquier cosa y se sentaba sobre una roca a escudriñar el cielo. Durante muchos días, no vio más que bandadas de pájaros volar a ras de suelo, y, a más altura, cortar el aire, en barahúnda, siniestras bandadas de cuervos. Una mañana, después de cumplir con el aseo y de compartir un trozo de carne asada con la tropa, se sentó en el lugar desde donde solía ver llegar el mediodía. El cielo estaba gris, había nubes y la niebla apenas si dejaba entrever la línea quebrada del horizonte. Pero no tenía nada mejor que hacer que fijar la mirada en la lejanía y ejercitar la memoria con algún recuerdo agradable que le compensara de tantos sinsabores y calamidades. Acababa de rescatar del olvido a la señorita Herrera desnuda, cuando algo vino a perturbar tan erótica retrospectiva. Observó un casi imperceptible movimiento en el paisaje sombreado, algo que se movía muy lentamente, ante su atónita mirada. Avisó al Sargento Lázaro, que andaba cerca. Señaló con el dedo hacia el lugar donde se producía el fenómeno y le preguntó:
-¿Ve algo, Sargento?
El Suboficial entornó los ojos y puso la mano, en forma de pantalla, sobre las cejas, como si le molestara la incierta claridad de la mañana. No vio nada, pero como era hombre prudente y meticuloso, no se pronunció hasta tanto otear el horizonte con unos prismáticos que llevaba en la mochila, a los que liberó de polvo con
la bocamanga. El cristal tallado multiplicó y dio forma a lo que el Capitán suponía que podía ser un solitario jinete, a quien nunca alcanzarían por una evidente razón de velocidad y distancia. El
205
Sargento le corrigió la apreciación: no era un jinete, sino un carro
tirado por una recua de bueyes. Los soldados enseguida comenzaron a disputarse el privilegio de enfocar el carro con los anteojos. El corneta tocó a generala, lo que desató un alboroto de voces y de confusas carreras. Animados por la idea de que era posible alcanzar al boyero si se movían deprisa, los soldados se calzaron las botas, se abotonaron la guerrera, desmontaron las tiendas de campaña y guardaron los utensilios y las municiones en la mochila. En desordenada formación, corrían sin obedecer las órdenes del Capitán Rivera, bajo un sol que comenzaba a despedir luminosos relámpagos que deshacían el bloque de nubes grises. La niebla se disolvía deprisa, empujada por un viento cálido que ya no soplaba del interior de la sierra, sino del lado de las montañas ocres y peladas.
Juan María Iraujo se dejaba conducir por el tranquilo paso de los bueyes, cuando Machichaco le alertó con sus ladridos. Volvió la cabeza pensando que el perro le ladraba a una serpiente o un lagarto, y contempló perplejo una imagen que parecía sacada de su biografía. No advirtió a tiempo la diferencia entre su famélica brigada de milicianos y los soldados con correaje y fusil que se aproximaban en tropel, dando gritos y disparando al aire para que se detuviera. Trató de templar los nervios y dominar el miedo, incluso calmó a Machichaco, que continuaba ladrando con el cuerpo tirante y el rabo tieso. Los soldados rodearon el carro y, casi sin resuello, le preguntaron si llevaba alcohol y tabaco. Juan María elucubraba en silencio un modo sensato de salir del atolladero. El Capitán Rivera ordenó al Sargento Lázaro que registrase el carro. Él inspeccionó las jaulas llena de pájaros que colgaban del toldo, antes de preguntarle qué era lo que compraba o vendía.
-De todo-, respondió Juan María.
-¿Chamarilero, eh?-, apuntó el Capitán.
-Eso dicen que somos.
-¿Hacia dónde se dirige?
-A todas partes y a ninguna.
El Capitán creyó conveniente explicarle la razón por la que se hallaban extraviados. Le dijo que habían participado con su Regimiento en unos ejercicios de supervivencia en la sierra y que su extremado celo profesional les había hecho aventurarse más allá del límite trazado por sus superiores. Añadió que le prestaría un gran servicio al Ejército, si les ayudaba a llegar a la población más próxima. Juan María sabía que negarse a colaborar, además de
206
inútil, sería juzgado como sospechoso. Para no agravar su situación, aceptó conducirlos a Cáceres o a Plasencia, ambas a medio camino del lugar donde se hallaban. “Mejor, Cáceres”, dijo el Capitán, al tiempo que giraba la cabeza, porque el Sargento Lázaro llegaba con el parte de las mercancías halladas en el carro: tabaco, medicamentos, licores, herramientas, semillas, escopetas y cartuchos. “¿Muchas escopetas?”, preguntó el Capitán con ojos de asombro. “Bastantes”, respondió el Suboficial.
El Capitán Rivera le pidió algún documento que acreditara su identidad. Juan María respondió que no tenía ninguno. Estaba pálido y sudaba mucho. “¿Vendes también escopetas?”, preguntó el Capitán. Juan María guardó silencio. El Capitán insistió: “¿Eres contrabandista de armas?”. Juan María negó con la cabeza. En la
parte trasera del carro, los soldados celebraban con gritos de júbilo el fruto de su rapiña. Encendían cigarrillos, degollaban botellas de cerveza y de vino y abrían latas de especie, sólo por el placer de oler su contenido. El Capitán solicitó a gritos la atención de sus hombres. Cuando vio que todos estaban pendientes de sus palabras, señaló a José María y dijo que allí tenían a un colaborador de los comunistas que andaban ocultos por la Sierra. Machichaco, que contemplaba la escena entre las piernas de su dueño, ladraba furioso. Era un mixtolobo de pelaje oscuro, con manchas blancas en el hocico y en el lomo. El Capitán lo encañonó, fingiendo que le atemorizaban sus ladridos.
-Chamarilero- , dijo- ¿le tienes cariño al perro?
No esperó la respuesta. El estampido dejó flotando en el aire el olor de la pólvora quemada. El animal rodó por la arena, dando un lastimoso aullido. Paralizado por la sorpresa, Juan María tardó unos segundos en abrazarse, de rodillas, al cuerpo malherido del perro. Se levantó con la camisa manchada de sangre, encorvado el cuerpo, las piernas y los brazos separados del costado. En sus ojos, iluminados y acuosos, se transparentaba el odio. Parecía una alimaña presta para atacar. Así lo entendía también el Capitán Rivera, quien lo mantenía encañonado en prevención de que pudiera cometer la imprudencia de intentar vengar al perro. En realidad, nada le hubiera complacido tanto como volarle también a él la cabeza, pero necesitaba utilizar sus servicios como guía y para fortalecer su deteriorada imagen ante la tropa. Quería que los
soldados supieran que, a pesar de la vicisitudes sufridas, no había olvidado que eran militares y que estaban allí para destruir un enclave comunista. Podía también utilizarlo como testigo de
207
excepción con el que demostrar la existencia de Caño Ronco. El
destino acababa de poner en sus manos lo que entre los funcionarios del Estado se denominaba un “mirlo blanco”: un individuo de sospechosa catadura, con más que probables antecedentes delictivos, que transportaba una mercancía que se prestaba a toda clase de especulaciones criminales. Este tipo de malhechores, para cualquier agente de seguridad, era culpable por definición de todos los delitos que quisieran imputarle. Estaba seguro que en cuanto comenzaran a presionarlo con preguntas intencionadas, y a crearle un clima de inseguridad y de miedo, se derrumbaría mentalmente, y, sin necesidad de aplicarle una tortura más específica, confesaría todo aquello que le hubiera sugerido durante el interrogatorio.
En la Universidad de Altos Estudios de Espionaje le había enseñado que las palabras iniciales determinan la actitud que adopta un delincuente durante el interrogatorio. El Capitán Rivera siempre malinterpretó este principio fundamental, de modo que consideraba que mostrándose intolerante y agresivo podía dominar la situación e imponer su voluntad. Este método era desaprobado por el Estado Mayor, porque además de inmoral y peligroso, desvirtuaba las declaraciones conseguidas bajo la aplicación del terror. Para interrogar al chamarilero, pensaba que era esencial transmitirle un mensaje claro y preciso, que le sirviera de orientación. Así lo hizo cuando le preguntó, afirmando, si era a Caño Ronco adonde transportaba las escopetas, herramientas y medicinas. No pretendía ponerlo nervioso, ni hacerlo dudar: simplemente, lo enfrentaba a una realidad –Caño Ronco- que, a lo largo del interrogatorio, tendría que asumir y reconocer como propia. Vio como palidecía y miraba hacia otro lado, como si el sonido de ese nombre maldito desatara en su conciencia un reprimido temor. Esto hizo que el Capitán perdiera los nervios como un bisoño y tratara de doblegar a gritos la actitud del chamarilero. Los impulsos violentos surgían en su cerebro de un modo descontrolado, hasta el punto de que sentía la tentación de disparar. Lanzó el puño como un golpe de martillo y la culata de la pistola se estrelló contra la frente de Juan María, que cayó fulminado al suelo. Trató de incorporarse, pero apenas abrió los ojos, el paisaje comenzó a girar a su alrededor, amenazando con
engullirlo hacia un epicentro tenebroso y vomitivo. Cerró los ojos e inmóvil escuchó el sonido de la voz pretenciosa y hostil del Capitán, que demandaba datos sobre la existencia secreta de Caño
207
Ronco. Mareado y confuso, pensó que ahora carecía de importancia
que los militares hubieran conseguido desvelar el enigma, desvirtuado por la propia dinámica histórica del País. Veinte años después de su fundación, los militares que aún buscaban destruir un símbolo de la resistencia antifranquista, se iban a encontrar con un pueblo pacífico y laborioso, donde los hombres que participaron en la Guerra Civil vivían al margen de preocupaciones políticas. Lo que le frenaba a reconocer la verdad era tener ante sus narices a un cobarde y cruel asesino de perros. Decidió permanecer sereno y en silencio. A su lado, el Capitán Rivera parecía un dios iracundo, con el cabello azotado por el viento.
-¿Habéis visto?-, dijo, elevando el tono de la voz, incitando a los soldados a participar de un modo activo en el interrogatorio-. Este
tipo es uno de los comunistas de la base secreta de Caño Ronco. Como veis, tiene asignada una misión de abastecimiento. Se está haciendo el duro, pero ¿queréis ver cómo lo ablando?
El viento arrastraba rastrojos y levantaba una lluvia de fina arena que obligaba a los soldados a entornar los ojos. Había preocupación en sus rostros, porque pensaban que el Capitán había desorbitado la importancia del interrogatorio. A juicio de la mayoría, una docena de escopetas de caza no probaba el colaboracionismo del chamarilero con los comunistas de Caño Ronco. Además, si no hablaba, ¿lo asesinaría con la misma sangre fría con la que había disparado contra el perro? Vieron como lo cogía por el cabello y a tirones lo obligaba a girar el cuello y a mirar a su alrededor. Le preguntó si conocía bien la llanura y la Sierra. Juan María guardó silencio.
-¿La conoces, sí o no?-, insistió el Capitán, jalando más fuerte.
-Un poco.
-¿Sí o no?-, dijo con el rostro congestionado por la fuerza con la que tiraba del cabello.
-¡Sííí..!-, exclamó Juan María, arrastrando la sílaba con dolor y rabia, como si se hubiera quedando enredada entre sus dientes.
Al retirar la mano, el Capitán Rivera vio que estaba llena de sudor y de pelo. La pasó por la pernera del pantalón con premura y asco, como si temiera que la pringosa seborrea pudiera contagiarle alguna enfermedad grave. Le preguntó: “¿Cómo se llega a Caño Ronco? Daba por hecho que ahora dominaba la situación y que
el infeliz chamarilero había entendido su mensaje. Juan María le sostenía la mirada en silencio. Impávido su semblante, serena la voz, respondió que no sabía de qué le estaba hablando. El Capitán
208
sonreía ahora como si tuviera una herida en los labios. La piel se le
había blanqueado y se le contraía en una dirección que parecía tener su epicentro en los ojos, empequeñecidos por los pliegues de sus acentuadas ojeras y pómulos. Juan María intuyó el momento en que iba a descargar un golpe más violento que el anterior, e hizo además de protegerse el rostro con las manos, pero esta vez sólo quería poner la boca del cañón de la pistola cerca de su cabeza. Con un tono suave y tranquilo, como si más que amenazarlo le diera un consejo de amigo, le dijo que dispararía si al terminar la cuenta de tres no había confesado todo lo que sabía sobre Caño Ronco.
-Pongo a Dios por testigo- dijo, con una solemnidad de beato-. Y yo nunca he jurado en falso.
El azul del cielo se había intensificado y su reflejo le daba al
aire una transparencia marítima. Suspendidas en las alturas, nubes de algodón mostraban un perfil tan nítido que parecía esculpida en un mármol blanco. En las jaulas trinaban enloquecidos los pájaros. Sobre unos riscos próximos, los cuervos agitaban sus alas ante el cadáver de Machichaco. El Capitán Rivera dijo “Uno”, con una entonación demorada y profunda. Los soldados se removieron inquietos, pero enseguida se quedaron inmóviles, tensos, serios y expectantes. No entendían la obcecación de su jefe, su irreflexiva propensión a generar continuos conflictos. Había cometido un grave error al amenazarlo con disparar, porque lo hizo despreciando su propia categoría militar y situándose a la altura del preso. ¿Acaso pretendía echarle un pulso de orgullo? La situación no podía ser más peligrosa y explosiva. Si disparaba contra el chamarilero, mataría al mismo tiempo su esperanza de alcanzar un lugar civilizado. La mayoría pensaba que debería recapacitar y no continuar descalificándose a sí mismo y fortaleciendo el sentimiento de rebeldía del preso. El Capitán dijo “Dos”, y Juan María calculó que, entre el primer y el segundo número, habían transcurrido unos treinta segundos de angustia. Imaginó que entre el segundo y el tercero podían transcurrir cuarenta o cuarenta y cinco. Era el tiempo que le quedaba de vida, si antes no hacía algo por evitarlo. El impulso de rebelarse era tan nítido que temió que lo leyera en sus ojos. Pensó que podría sorprenderlo con una maniobra rápida y contundente, quizás una patada en la mano o un rodillazo en el estómago, un golpe milagroso, como último recurso, para no ceder al chantaje del miedo. Se infundió ánimo, pensando que ese cobarde y engreído militar, que le apuntaba con su pistola, no impediría que tuviera una vejez tranquila en su huerta de Caño
210
Ronco, entre gallinas y libros. “Tres”, gritó el Capitán, dejando
transcurrir un interminable segundo de ansiedad. Titubeaba, porque ni en sus más pesimistas conjeturas contemplaba que se pudiera llegar a una situación así. Por un lado, había jurado disparar, pero por otro intuía una insensatez hacerlo. El movimiento brusco de Juan María resolvió sus dudas. La iniciativa y el coraje estaba del lado del chamarilero. Le sujetó la mano, para desviar la trayectoria del proyectil, lo desarmó y derribó sobre un montículo de arena. Admirados y sorprendidos, los soldados no se atrevían a intervenir por miedo a forzar la muerte de su jefe. Le apuntaba a la cabeza y, en el temblor persistente y rabiosos de su mano, se percibía que en cualquier momento podía disparar. Con la imagen de Machichaco en la cabeza, le preguntó: “¿Ahora dígame que se siente, Capitán?”.
E inició de nuevo el fatídico recuento con una secuencia de ritmo mucho más continuada. El Sargento Lázaro reaccionó, pero no pudo sujetarlo antes de que sonara el número “Tres”. En el inmenso y luminoso vacío se extendió el estampido, que dejó en el epicentro una nube de pólvora y humo. El proyectil se incrustó entre las piernas del Capitán, muy cerca de sus testículos. Juan María alzó la boca del cañón y saboreó la imagen derrotada de quien pretendía ser su verdugo. Veía sus pupilas dilatadas por la incredulidad y el miedo. No le importó que el Sargento Lázaro le arrebatara la pistola, ni que los soldados lo redujeran sin violencia. Al otro lado del carro, los cuervos le habían sacado los ojos al cadáver de Machichaco y hundían su nauseabundo pico en sus entrañas. El Capitán bebió un trago de agua. Era ahora cuando la angustia se manifestaba con toda virulencia en su organismo: le temblaban las piernas, sudaba, veía defectuosamente, tenía la tripa revuelta...
-Ha podido matarme-, exclamó, mientras encendía, torpemente, el cigarrillo que alguien había puesto entre sus dedos. Fumaba con una expresión taciturna en el rostro, con caladas profundas, y expulsaba junto al humo buena parte de su nerviosismo. Los soldados habían vuelto a sus labores de rapiña y daban gritos cuando descubrían algo que era de su agrado. Juan María había sido atado a la rueda de un carro. El Capitán Rivera le dijo al Sargento Lázaro que delegaba en él la responsabilidad de la custodia y el interrogatorio del preso. Al ver la cara de asombro
que ponía el Suboficial, le explicó las razones por las que consideraba necesario el relevo. Era evidente que el chamarilero le odiaba, y no excluía que él hubiera fomentado de algún modo este
211
este mutuo sentimiento de desprecio. Reconoció como un error el haber tratado de doblegar su voluntad con torturas y amenazas de muerte, que a la postre sólo había servido para fortalecer el orgullo y el mutismo del preso. Era preciso un cambio de persona y de estrategia para conseguir que hablara, pues era mucho lo que sabía y lo que ocultaba. En el nuevo interrogatorio debía utilizar una técnica basada en la comprensión, la paciencia y la frialdad.
El Sargento Lázaro lo escuchaba con el ceño fruncido. Al Capitán Rivera le maravillaba que, mientras la vida salvaje de la Sierra había llevado a los soldados y a él mismo a un lamentable estado de abandono y suciedad, el Sargento presentara siempre un impecable aspecto: estaba rasurado, el cabello corto y peinado hacia la nuca, la ropa limpia y estirada, las botas relucientes... Era un hombre tan disciplinado que hacía verdaderas maravillas para no perder la compostura. Su único problema era su cortedad de luces. Ahora acababa de alumbrar una idea de muy laborioso parto. Consistía en mantener al chamarilero con un dogal de cáñamo, atado al último carro, y en no facilitarle agua ni comida hasta tanto no confesara lo mucho que sabía. El Capitán dijo que por supuesto no le darían de beber ni de comer, y le preguntó si no se le ocurría alguna otra idea más brillante. El Sargento respondió que sí. Se trataba de mantener al preso en continuo movimiento, para que se le acentuara el hambre y la sed. Esto lo conseguirían reanudando la marcha y dejando el rumbo a voluntad de los bueyes.
-Estas bestias tienen un excelente sentido de la orientación- puntualizó el Sargento-. No me sorprendería que conocieran el camino hacia Caño Ronco mejor que su dueño.
La idea le pareció tan razonable al Capitán Rivera que ordenó que se pusiera, inmediatamente, en práctica. Antes le hizo algunas advertencias al Sargento Lázaro para que las trasladara a los soldados. Le dijo que ya no toleraría actos de indisciplina y que tomaría nota de todo el que no tuviera el armamento y la munición en perfecto estado de policía. La severidad del Capitán no era gratuita. Quería cuidar hasta los menores detalles en su elaborada impresión de que era probable un inminente enfrentamiento con guerrilleros comunistas, incluso con tropas organizadas y con potente armamento. El Sargento supo trasladar muy bien esta impresión a los soldados, cuando les dijo que de persistir las condiciones de indisciplina y desgana, servirían de tiro al blanco a las fuerzas rojas. La idea de formar detrás del último carro, para evitar una presencia ruidosa y extraña a los bueyes, fue del Capitán.
212
Juan María caminaba dando tumbos, con las manos atadas a la
espalda, realizando un notable esfuerzo para evitar que los tirones apretaran el lazo corredizo del dogal sobre su cuello. El monótono paisaje invitaba a la meditación. Apenas si se veían cardos y jaramagos, aislados troncos hendidos o derribados sobre el suelo. Una bandada de veloces pájaros cruzó el cielo, anunciando el crepúsculo con sus trinos. Acamparon bajo el cielo raso, encendieron una fogata y compartieron pan, fiambre, licor, café y cigarrillos que Juan María llevaba en el carro. El hecho de que los bueyes hubieran caminado en línea recta, fue juzgado por el Sargento como un signo altamente esperanzador. Pero al Capitán lo único que le importaba era su futuro, y este dependía de que el preso, que ahora dormía o fingía dormir bajo el carro, apretado contra la arena desnuda, reconociera la existencia de Caño Ronco. Esta dependencia lo indisponía consigo mismo y con el Sargento Lázaro, a quien recriminó que perdiera el tiempo contando chistes de garito. “Hace rato que debería estar tratando de ganarse la confianza del preso”, dijo. Los soldados también se sintieron aludidos por el reproche del Capitán y se levantaron para buscar un lugar donde pasar la noche. Se quedó solo, fumando en silencio, con una botella de ginebra al lado, de la que daba moderados tragos. Veía a contraluz la silueta del Sargento encorvado sobre el chamarilero, que se hallaba recostado sobre la rueda del carro. Escuchaba un continuo silabeo, sostenido y discreto, como el que podrían mantener dos amigos que intercambian apreciaciones informales sobre el trabajo o el tiempo. Cogió por el cuello la botella de ginebra y dio un largo trago que le dejó embotado los sentidos. La claridad estática de la luna flotaba sobre aquel territorio cargando de leyenda y de misterio. Soplaba una brisa intermitente y fresca. La voz del Sargento y del preso llegaba ahora a sus oídos como el zumbido de un moscardón. ¿De qué estarían hablando?, pensó. No apreciaba la menor disonancia en el tono de la conversación. Le maravillaba el aparente éxito de su subordinado. Era seguro que no estaría hablando de Caño Ronco, pero ya era digno de elogio que hubiera conseguido romper el hermetismo del chamarilero. Combatía la impaciencia fumando y bebiendo. El alcohol le quitaba peso a su cuerpo y tenía la impresión de que en cualquier momento comenzaría a levitar. Estaba quedándose dormido cuando oyó el carraspeo crónico del Sargento. Acababa de llegar y estaba acomodándose junto al fuego. El resplandor de la fogata perfilaba sus facciones, extrañamente
213
severas. Como si cumpliera con un requisito ineludible, el Capitán
le preguntó si había tenido suerte. Se desinteresó de la respuesta para encender un cigarrillo. No esperaba que del primer contacto pudieran haber surgido confesiones importantes.
-Caño Ronco existe-, dijo el Sargento con un tono de voz lacónico, casi triste.
-¿Bromea, Sargento?-, preguntó el Capitán con una expresión de incredulidad en el rostro.
-Nunca bromeo, señor.
-¿Existe, realmente, Caño Ronco?
-¿Lo duda, señor?
-No, no-, respondió nervioso el Capitán-. ¿Cómo iba a dudarlo?
El chamarilero había desmentido la teoría, sostenida por el Capitán en su informe, y conocida por el Sargento Lázaro, de que Caño Ronco era una base comunista. Era cierto que allí se habían refugiado muchos combatientes republicanos al terminar la Guerra Civil. Algunos lo hicieron con la intención de reorganizarse y continuar combatiendo por los ideales en los que creían ciegamente; otros, simplemente, tenían miedo y huían de la represión. Allí todos fueron integrados en un proyecto de convivencia en paz que les garantizaba una vida digna y suficiente.
Observó el Capitán Rivera que su subordinado tenía un acentuado y ridículo sentido de la gratitud. Tal vez ni siquiera se había dado cuenta que estaba defendiendo una versión parcial e interesada de los hechos. Era lógico que el chamarilero hubiera presentado a sus correligionarios como personas apacibles e indefensas. Lo que resultaba una ingenuidad casi infantil era que creyera que su confesión era un acto espontáneo y honesto. Ignoraba que nadie reconoce su voluntaria participación en un crimen, sin mentir u ocultar buena parte de la verdad. En voz alta, como si reflexionara consigo mismo, le dijo que se hallaban ante un tipo muy astuto y peligroso. El Sargento Lázaro no dudó en contradecirlo, con una ligereza incompatible con su profundo sentido de la subordinación. A él le había parecido un hombre serio y franco. De otro modo, ¿por qué iba a comprometerse a guiarlos hasta Caño Ronco? Lo único que le había pedido eran garantías de que no se utilizaría la violencia contra los habitantes del pueblo. El Capitán, con un tono irónico y una sonrisa superficial, le preguntó:
-¿Qué clase de garantía quiere el chamarilero?
-Le he dado mi palabra, señor-, respondió el Sargento, poniendo un énfasis de compromiso y de honor en el tono.
214
El Capitán Rivera levantó la cabeza y dejó que la ginebra corriera alegre por su garganta. Limpió el cuello de la botella con la bocamanga de la guerrera, que llevaba desabotonada y sucia, y se la pasó al Sargento Lázaro. “Beba”, dijo, de un modo tan seco que sonaba más a una orden que a una invitación. Éste, por no contrariarlo, dio un pequeño sorbo. Aceptó también el cigarro que le ofreció. Le escuchó comentar con sorna que había sido una suerte tropezarse con el chamarilero, pero sin precisar, si lo decía por su bien surtido carro, o por el asunto de Caño Ronco. Se quedaron fumando en silencio, escuchando aullar a los lobos y roncar a los soldados. La candela lanzaba destellos agónicos, pero ninguno de los dos militares parecía tener el menor interés en añadir leña y soplar sobre las brazas cubiertas de ceniza. Replegado sobre si mismo, el Capitán analizaba la nueva situación creada con la confesión del preso. Ahora le bastaba con el testimonio del Sargento para demostrar la existencia de Caño Ronco. No le preocupaba que el chamarilero pudiera retractarse, incluso no descartaba la posibilidad de asesinarlo, una vez que los hubiera conducido a un lugar civilizado. Lo que le preocupaba –y creía haber conseguido- era eludir las graves responsabilidades que pudieran derivarse del fracaso de una expedición que arrojaba el triste balance de tres muertos y ocho soldados en paradero desconocido. Pero aún había algo que perturbaba lo que en apariencia era una decisión práctica y razonable: ¿había dicho la verdad el chamarilero al definir Caño Ronco como un pueblo pacífico y desalmado? De ser así, podía ser rendido con facilidad y proporcionarle una gloria fácil. Dejó su decisión definitiva en el aire. Felicitó al Sargento por su brillante servicio y le ordenó que suministrara agua, comida y una manta al preso, y que dos hombres armados lo custodiaran durante toda la noche. Esperó a que el Suboficial desapareciera para levantarse y orinar sobre la candela. Lo hizo sin poder afinar la puntería, porque el paisaje comenzaba a girar lentamente. Dando tumbos pasó, sin verlo, al lado de Juan María, y consiguió subir al carro después de varios intentos. Mantuvo un inverosímil equilibrio junto al pescante, antes de derrumbarse sobre un montón de cajas y sacos, arrastrando en su caída parte de toldo y un arco de hierro.
A la mañana siguiente, el Sargento Lázaro lo halló dormido sobre sus propios vómitos, con el pómulo cortado y desfigurado
por el golpe. Lo llamó y se fue creyendo que se levantaría, pero tuvo que volver diez minutos después para llamarlo otra vez. De
215
nuevo se marchó, porque lo oyó decir, “¡Ya voy!”, con un tono de voz tan lastimoso que no parecía el suyo. Quince minutos más
tarde, regresó y lo zarandeó, irrespetuosamente, hasta conseguir que abriera los ojos y se le quedara mirando de un modo extraño, como si fuera incapaz de reconocerlo. Le pidió que lo dejara dormir, que estaba enfermo, antes de ladear la cabeza y apoyarla sobre un costal de azúcar. La indisposición del Capitán hizo que el Sargento asumiera el mando. Su primera medida fue liberar de ataduras a Juan María, no sólo para devolverle su dignidad de hombre, sino porque el roce del cáñamo le había dejado el cuello y las muñecas en carne viva. La atmósfera tenía el aspecto desolado y triste de las mañanas de invierno, con niebla estancada y sin viento. Pero como en días anteriores, a la hora del almuerzo, el día era claro y despejado, el cielo azul, y la brisa, cálida y oreada de
vegetación, sugería paisajes secretos, muy distintos al de las montañas peladas hacia las que avanzaban. El Capitán Rivera durmió sin tregua hasta las cinco de la tarde, hora en la que el olor de sus vómitos le golpeó en el olfato. La cabeza parecía como si se la hubieran cortado en varios trozos y tenía tan doloridos los huesos que a duras penas consiguió arrastrarse sobre las cajas y costales, alcanzar el pescante y pedir ayuda al Sargento. Lo vio detener los bueyes, cuadrarse y preguntarle, con innecesaria formalidad: “¿Cómo se encuentra, señor?”. Era evidente que estaba al borde del colapso: lo delataban sus mejillas blancas como la nieve, sus ojos vidriosos, las ojeras y los párpados hinchados, el cabello desordenado y pringoso, y el hedor a excremento que despedía su ropa y su cuerpo. Le pidió agua, jabón y toalla. El Suboficial trató de complacerlo, a pesar de que se trataban de tres artículos de lujo. Llenó una vasija con agua que Juan María utilizaba para abrevar a los bueyes, reunió varios trozos de una camisa deshilachada y un taco de jabón verde. Mientras tanto, el Capitán observaba que el paisaje era muy distinto al que recordaba del día anterior. Ahora la tierra era sinuosa y ocre, revestida en muchos puntos con un tapiz de jara y piornal, frondosos castaños, retorcidas encinas y grandes machas de verdes pastos. Soplaba una brisa húmeda y suave que traía en su seno aromas de invisibles rosaledas. El Sargento Lázaro vio el desconcierto de su jefe, el esfuerzo que realizaba para reducir todo aquello a una realidad comprensible. Permanecía con los tacones juntos y las manos pegadas al costado, esperando que le
pidiera una explicación. Lo hizo de un modo que reflejaba su
desorden y crispación mental:
215
-¿Me quiere decir dónde cojones estamos, Sargento?
Con una sonrisa de inequívoco orgullo, como si se vanagloriara
de haber cumplido fielmente una orden, el Sargento respondió que se hallaban muy cerca de Caño Ronco. El Capitán Rivera lo miró con una expresión desalentadora en los ojos. Le preguntó, irritado, por qué puñetera razón había metido al centenar escaso del soldados, mal pertrechados y con la moral por los suelos, en la mismísima boca del lobo. Atacar la base comunista sin refuerzos, sin unidades mecanizadas y cobertura aérea, era una locura. El Sargento comprendió que tantos disparates juntos sólo podían estar provocados por la ignorancia, la resaca o el miedo. Carraspeó varias veces y cuando vio que había conseguido que el Capitán se quedara mirándolo en silencio, le dijo que Caño Ronco era un pueblo de pastores, labriegos y artesanos, que podía ser ocupado,
militarmente, sin pegar un solo tiro.
-¿Está seguro, Sargento?-, preguntó el Capitán antes de echarse un chorro de agua fría sobre la nuca y el rostro.
-Por supuesto, señor-, respondió con firmeza el Sargento-. Lo podrá comprobar dentro de unos minutos.
Ascendieron una empinada cuesta, llena de pastos resecos y de piedras que hacían botar las ruedas del carro. A ambos lados del camino, crecía el helecho y la ortiga entre riscos milenarios. La atmósfera era densa y húmeda en la cumbre, desde la que se apreciaba, envuelta en el resplandor rosado del crepúsculo, la densa masa forestal del valle y el centenar de casas arracimadas junto al río. De pie sobre el pescante, el cabello azotado por el viento, el Capitán Rivera pidió los prismáticos al Sargento. Cuando los tuvo entre sus manos, con la voz velada por la emoción, le preguntó si se hacía cargo del momento histórico que estaban viviendo. Señaló con la mano hacia Caño Ronco y dijo que ante su vista tenían el último y más importante símbolo de la resistencia comunista. Observaba, atentamente, las calles rectas y paralelas que partían desde el soto, los grandes edificios comunales -silos, graneros y establos-, que por su amplitud y solidez eran susceptibles de ocultar polvorines, baterías antiaéreas y fábricas de armamentos. A pesar del interés que se tomaba por los detalles, todo le parecía demasiado rústico como para ser sospechoso de contener secretas instalaciones militares. En el soto, bajo los chopos, un grupo de niños, desnudos y renegridos, jugaban con una pelota de plástico.
La ropa tendida en los alambres se inflaba con el viento. Veía las tierras de labranza, onduladas y ocres, divididas por acequias,
217
aisladas chozas en el bajo valle, limoneros y palmeras y huertas de árboles frutales.
-Son gente pacífica-, dijo Juan María, tratando de crear un clima de tranquilidad entre la tropa-. Se entregarán sin oponer resistencia.
El Capitán interpretó el comentario del chamarilero como un intento de conciliación que no le convenía rechazar. Comprendía su interés por evitar el uso de la fuerza contra sus correligionarios, pero una acción represiva, contundente, era inevitable para sentar un principio de autoridad. Silenció sus intenciones, para no poner de uñas a Juan María, ya que aún tenía que prestarle un importante servicio. Sin darse un respiro, se reunió con el Sargento Lázaro, el Cabo Benavides y dos soldados veteranos, para que le ayudaran a perfilar el plan de ataque. En realidad, no tenía ni puñetera idea de cómo se tomaba un pueblo donde la gente tenía tantas casas para ocultarse. Su idea básica era entrar a saco, abriendo fuego contra todo lo que se moviera, pero aceptó las recomendaciones de quienes definió, presuntuosamente, como su “Estado Mayor”. El Sargento, en su condición de modesto estratega, dijo que por su ubicación y estructura urbana, Caño Ronco era susceptible de ser tomado con facilidad. El reducido número de calles, permitía controlar todas las salidas sin dividir demasiado las fuerzas. Bastaría con cuatro soldados colocados en cada uno de los extremos para completar un cerco infranqueable. El Capitán dio el visto bueno a esta idea. Añadió que en los puentes se apostarían otros cuatro soldados, con una carga preparada por si era preciso dinamitarlos. En total diez puntos a distribuir entre cuarenta soldados. El resto se dividiría en pelotones de diez o doce unidades, que se encargarían de la detención y custodia de las principales autoridades. El Cabo Benavides quiso saber cómo los identificarían.
-El preso nos ayudará- dijo el Capitán-, ¿verdad, Sargento?
El Suboficial guardó silencio. No estaba convencido de que el chamarilero fuese a condescender en este punto, pero no quiso contradecir al Capitán, que ahora daba las últimas instrucciones sobre el plan de ataque. Antes del amanecer, todos los soldados debían estar situados en sus puestos. Designó a los militares que irían al mando de las distintas patrullas y advirtió que era muy importante que nadie escapara vivo del cerco, para evitar que pudieran pedir refuerzos en otras bases comunistas próximas. El
objetivo principal era conseguir que todos los habitantes quedaran concentrados en una plaza que había en el centro del pueblo. Una
218
selección posterior determinaría cómo serían represaliados quienes reconocieran en los interrogatorios algún tipo de responsabilidad
criminal.
-¿Quiere decir que habrá fusilamientos, señor?-, preguntó el Sargento Lázaro, preocupado porque intuía que el Capitán no respetaría el compromiso contraído con el chamarilero.
-He dicho que se depurarán responsabilidades, de acuerdo con el vigente código de justicia militar -respondió el Capitán Rivera-. Lea la pena que hay establecida para crímenes en tiempos de guerra, Sargento. En mi mochila hay un ejemplar.
Hubo unos segundos de silencio que los reunidos aprovecharon para toser, encender cigarrillos y frotarse las manos. La noche se había echado encima. El Capitán ordenó que los soldados se ocultaran en un sitio poblado de umbrosas hayas, donde permanecerían ocultos hasta el amanecer. Le recordó al Sargento Lázaro que debía establecer los turnos de guardia y someter al preso a una vigilancia especial. Después, se dirigió a un punto de la cumbre desde el que se divisaba Caño Ronco. La noche era clara y hermosa. Soplaba un viento preñado de gemidos o susurros femeninos que parecían proceder de la corriente del río. El pueblo había sido devorado por la oscuridad. Las aisladas farolas que permanecían encendidas, acentuaban el testimonio de vacío y soledad. Le sorprendió la fidelidad con la que su memoria reproducía el pueblo tal como lo había visto unas horas antes: calles rectas, anchas, limpias y asoleadas; casas encaladas con amplios balcones de madera, lleno de plantas y flores. Decidió irse a dormir al carro y descansar. Un centinela vigilaba al chamarilero que, por decisión suya, permanecía doblemente atado, con ligaduras y dogal. El Capitán Rivera hizo una señal al soldado para que se alejara. Le ofreció un cigarrillo a Juan María, que éste rechazó sin agradecimiento. Con afectada cordialidad, que ponía de manifiesto su hipocresía y premeditación, levantó su mano derecha y juró que venía en son de paz. La broma no consiguió que el preso modificara su semblante sombrío y desconfiado, pero si que lo mirara con una cierta expectación. Le dijo que por una elemental cuestión de respeto había venido a informarle que Caño Ronco sería invadido al amanecer. Le pidió su colaboración para detener a las principales autoridades, antes que abandonaran sus domicilios, para descabezar cualquier intento de rebelión armada. Enseguida
notó que fallaba su poder de persuasión. La cara del preso reflejaba fastidio e incredulidad. Movía la cabeza de un lado para otro, como
219
si no comprendiera el razonamiento del Capitán. Dijo que toda invasión militar lleva implícito un despliegue armado, que en el
caso de Caño Ronco era innecesario y peligroso para la seguridad de la población y de los propios soldados.
-Veo que tiene usted formación castrense-, apuntó el Capitán con una sonrisa irónica en lo labios, como si más que una leve sospecha, se le acabara de revelar todo el truculento pasado militar del preso.
-Por supuesto-, respondió Juan María:- No he hecho una guerra en vano.
Insistió en que los habitantes del pueblo recibirían a los soldados como huéspedes, si quería antipáticos e incómodos, pero con los que tendrían un comportamiento pacífico y respetuoso. En vez de tantos planes y movilizaciones de efectivos, que probaran a
descender tranquilos y en orden, y ponía su vida en juego que no recibirían ningún tipo de ataques ni ofensas. El Capitán respondió que su deber primero era cumplir el objetivo sin hacer correr riesgos innecesarios a sus hombres. Añadió que su palabra le parecía respetable, pero nunca serían una garantía suficiente para modificar su criterio. Juan María respondió que a él le había valido como garantía la palabra del Sargento Lázaro, ¿por qué, entonces, era despreciada la suya? El Capitán, que veía como el preso se replegaba otra vez sobre sí mismo, con el consiguiente riesgo de retirar su colaboración, volvió a un tono diplomático y falsamente cordial. Le aseguró que para él todas las palabras tenían el mismo valor, pero que en determinadas circunstancias debía prevalecer unas sobre otras, era ley de vida. Restó importancia al hecho físico de tomar el pueblo, previo despliegue militar, y no amistosamente, como proponía Juan María. En realidad, era un modo de tener controlados a sus propios soldados, evitar actos de rapiña, violaciones y cualquier otro tipo de abusos. Finalmente, quiso saber de nuevo si colaboraría en la detención de los cabecillas. El chamarilero guardó silencio. Iba a responder que en Caño Ronco no existía una autoridad legalmente constituida, basándose en el antecedente de que, desde la muerte del Sabio y la misteriosa desaparición de José Florencio y Juana Ruda, no había habido un acto formal electivo de candidaturas. Pero se dio cuenta de que además de dar una impresión de caos e ingobernabilidad, que no beneficiaba en absoluto al pueblo, era negar el poder absolutista y
déspota que ejercía el grupo conocido como la triple A, en alusión a la letra inicial de sus nombres de pila: Ambrosio, Anselmo y
220
Alvarado. Los dirigía José Enrique Martín, un hombre cuyo poder omnímodo se sustentaba en la práctica sistemática del terror. De
ese modo mantenía secuestrada la voluntad popular y controlaba las manifestaciones de rechazo que inspiraba su persona. Se había arrogado el derecho de administrar los bienes comunes, imponía arbitrarios impuestos, inventaba estrafalarios reglamentos para su lucro personal y el de sus amigos, e impartía la justicia, por llamar de algún modo al hecho físico de ajusticiar con sus propias manos a todos aquellos que se oponían a sus abusos y caprichos. Estos cuatro siniestros personajes eran sospechosos de estar implicados en horribles actos criminales, como el asesinato de Venancio y el degüello de una mujer indocumentada, cuyo cadáver apareció flotando en el río. Era de ley, por tanto, que asumieran ahora la responsabilidad de ser los mandatarios del pueblo. Le dijo al
Capitán que estaba dispuesto a colaborar, pero sólo si le garantizaban que no utilizaría la violencia tampoco contra ellos.
-¿No tiene la palabra del Sargento?-, dijo el Capitán.
-Es usted quien da las órdenes- respondió Juan María.
El Capitán le prometió que actuaría con sensatez. No esperó la respuesta del chamarilero: le dio las buenas noches, subió al pescante y se perdió bajo el toldo embreado. A oscuras, apartó unos costales de harina y unas garrafas de vino, se desabotonó la guerrera, se sacó las botas, se envolvió en la manta y se quedó mirando la bóveda del cielo, como hipnotizado por los infinitos puntos centelleantes. Se quedó, profundamente, dormido, escuchando cómo el viento afilaba su silbido en las ramas de los árboles. Parecía como si hubiesen pasado sólo unos minutos, cuando unos tímidos golpes en su hombro interrumpían su entrada victoriosa en Madrid, en loor de multitudes que lo aclamaban como a un héroe. Los golpes en el hombro se repitieron un poco más fuerte y escuchó una voz que decía: “Capitán, es la hora”. La oscuridad era casi absoluta. Somnoliento, confuso, preguntó: “¿La hora de qué?”. Identificó la voz del Sargento Lázaro y enseguida se puso de pie. No podía creer que el tiempo hubiera pasado tan rápido. El Suboficial le ofreció una jarrilla humeante de café que acabó por despertarlo. Los soldados se hallaban divididos en grupos y aprovechaban aquellos últimos minutos para limpiar el armamento y preparar la munición. Había un cierto desorden cuartelero que no alcanzaba el nivel de escándalo. Juan María,
pálido y ceñudo, daba cortos paseos, fumando en silencio. El Sargento Lázaro ordenó a los jefes de los pelotones que formaran a
221
las unidades para la revista. El Capitán Rivera, con un fajín de seda en la cintura y el sable del Comandante Tizones en la mano, trataba de transmitir confianza, pero el tono de su voz y sus movimientos eran los de un hombre inseguro y nervioso. En una breve arenga cuartelera, destacó la oportunidad histórica que el destino les brindaba. Exigió disciplina y honradez en el sagrado cumplimiento de defender a España de comunistas y deseó a todos mucha suerte. Poco después, bajaban la pronunciada ladera muy despacio, agrupados y en silencio. Un pájaro negro y herido pasó por encima de sus cabezas y su aleteo desesperado llenó de incertidumbre el corazón del Capitán. Escucharon los ladridos de un perro y al punto cantó el gallo que anunciaba el amanecer. El puente se balanceaba empujado por la corriente. En el agua oscura del río se reflejaba el resplandor evanescente de la luna. El aire permanecía agazapado
como un animal hostil. Olía a heno y a estiércol caliente. El relincho de un caballo puso una breve nota discordante en los planes del Capitán. Aturrullado, comenzó a impartir órdenes contradictorias: “¡Usted, aquí!”, a desdecirse: “¡No, aquí!”, a tartamudear: “Sar-sar-gen-to-to”, como si el frío, el miedo y la responsabilidad le estuvieran desequilibrando el ánimo. Al fin, dejó que el Sargento Lázaro adivinara y transmitiera sus órdenes. Caminaron en fila por el soto, bajo los altos árboles, hasta que Juan María señaló una casa con jardín y miradores. La verja emitió un herrumbroso chirrido que heló la sangre del Capitán. Los golpes de aldaba arrancaron vibraciones al aire estancado y frío del amanecer. Desde el interior de la vivienda, les llegó un rumor de pasos, toses y maldiciones. El silencio era tan puro que se oía la respiración de la persona que observaba por la mirilla, al otro lado de la puerta. Juan María había adoptado un aire dócil e indolente. Sonó descorrerse un cerrojo, pero la puerta permanecía cerrada.
-¿Quién es?-, preguntó José Enrique Martín, con voz ronca y desconfiada.
Juan María hizo una señal al Capitán, para que supiera que era el hombre que buscaban. Después, se identificó. José Enrique, con tono irritado, le preguntó:” ¿Qué quieres a estas horas?”. Juan María respondió: “Un asunto muy importante que no admite demora”. La aclaración no lo dejó satisfecho, pero cedió a la tentación de quitar la tranca y abrir la puerta con lentitud y recelo, como si temiera la encerrona y, al mismo tiempo, considerara
Improbable que alguien se atreviera a conspirar contra el. No le dejaron utilizar la barra de hierro que mantenía empuñada en una
222
actitud hostil. La amenaza de los fusiles le hizo retroceder y alzar los brazos sin que nadie se lo pidiera. Los uniformes lo remitían a un pasado remoto. Era como si le brindaran un puente a su memoria, que abarcaba veinte años de mortificaciones nocturnas, y que enlazaba con el momento en que su hermano, José Florencio, regresaba a su casa para rescatarlo de las garras de una muerte segura. Como entonces, también ahora la guerra iluminaba su conciencia. El tableteo de las ametralladoras y el grito de dolor de los heridos quedaban reflejados en la expresión de desamparo de su rostro. Descalzo, con unos largos calzoncillos blancos y una gruesa camiseta gris, se dejó maniatar y conducir por la vereda, sin sentir la escarcha que crujía bajo la planta de sus pies, ni las piedras y raíces que los malherían. Mientras tanto, Juan María, a petición del Capitán Rivera, describía la fisonomía de los tres hombres que faltaban por detener. De Anselmo dijo que era pequeño, grueso, tuerto, con una barba rala con la que disimulaba una gran cicatriz. Ambrosio era alto, flaco, parsimonioso, con una tendencia fúnebre en el carácter y en el vestir. A Alvarado lo comparó en corpulencia con José Enrique. El Sargento Lázaro le preguntó por los cargos militares o civiles que ostentaban estos hombres, pero Juan María fue incapaz de dar una respuesta convincente. Pasaron frente a los silos donde almacenaban el forraje y el grano. En el horizonte se dibujaba un cerco azulado y blanco sobre las montañas. La detención de Anselmo –el hombre a quien la Militara había dejado tuerto- y de Alvarado se realizó con limpieza y eficacia: sus débiles protestas fueron serenadas por el Capitán con amenazas de muerte. En cambio, en la casa de Ambrosio tropezaron con una mujer vieja, flaca, pálida y desgreñada, pero con una enorme voluntad y coraje. Se plantó ante la puerta, con un cuchillo de cocina en la mano, y dijo que para detener a su marido tendrían que pasar por encima de su cadáver. El Capitán se tomó tan al pie de la letra el desafío que le abrió la cabeza a culatazos. La dejó tumbada en el suelo, inconsciente, en medio de un gran charco de sangre. La brutal agresión provocó el enfado de Juan María, que le recordó su compromiso de no utilizar la violencia contra nadie. El Capitán le respondió que no podía permitir que alertara al pueblo con sus gritos, y, como el chamarilero continuaba protestando, ordenó que lo maniataran y le pusieran una mordaza.
El Sargento Lázaro opinaba que lo mejor era llevar a las
autoridades a la montaña, para mantenerlos aislados del resto de la población. Preveía disturbios graves, sobre todo en los primeros
223
momentos, que irían remitiendo conforme la gente se diera cuenta que nada tenían que temer. El Capitán Rivera le hizo un gesto con
la cabeza para que lo acompañara a un lugar aparte, como si quisiera darle instrucciones confidenciales. Señaló un bosque de castaños y le dijo que el camino que lo bordeaba conducía a un pequeño cementerio. La tarde anterior, con los prismáticos, había visto desde la colina el terreno acotado por tapias encaladas, sembrado de cruces, lápidas y nichos. Que eligiera los hombres que considerara necesarios para hacer un trabajo rápido y eficaz. Nada de demorarse en enterrarlos: la fosa común que acogería a los comunistas muertos la cavarían los comunistas vivos. Eso sí, debía darse prisa en regresar, porque una vez sonaran las descargas, la batalla podía comenzar en cualquier momento. Y, para entonces, era conveniente que estuvieran agrupados.
Al Sargento Lázaro le extrañó que hablara de batalla como si tuviera por enemigo a un ejército numeroso y bien pertrechado, y no a unos cientos de civiles pacíficos e indefensos. No hizo un comentario crítico en este sentido, porque prefirió orientar su pregunta hacia un punto que lo tenía confuso y preocupado. ¿Le acababa de pedir que fusilara a las autoridades? La corrección del Capitán Rivera lo dejó clavado en el sitio: “No se lo he pedido, Sargento, se lo he ordenado”. La incredulidad le llevó a preguntar si al chamarilero también debía fusilarlo. Obtuvo una respuesta seca y contundente de su jefe: “A todos”. Los presos observaban la escena con el rostro tenso. No podían escuchar lo que estaban hablando, pero lo intuían por la expresión severa del Sargento y los gestos autoritarios del Capitán. Anselmo, el tuerto, el de la barba rala y la cicatriz rosada, sollozaba tiernamente, como un infante incomprendido. A unos metros de distancia, el Capitán miraba fijamente al Sargento, que se mantenía inmóvil y serio.
-Le he dado una orden, Sargento Lázaro.
El Sargento le sostenía la mirada sin moverse del sitio. El Capitán Rivera temía que ese acto de insubordinación prendiera en los soldados, que nunca habían manifestado simpatía ni respeto hacia su persona. Entendía que el Sargento tenía un problema de índole moral. Había empeñado su palabra y consideraba que su deber era mantenerla. Por otro lado, era un militar profundamente disciplinado, por lo que desobedecer la orden de un superior le creaba un profundo cargo de conciencia. El Capitán desbloqueó el
conflicto asumiendo la responsabilidad de dirigir la ejecución. Ordenó a dos soldados que condujeran a los presos hacia un
224
depósito de captación de agua y que lo situaran de espalda al muro de cemento. Solicitó seis voluntarios para componer el pelotón de fusilamiento, pero como nadie se ofrecía, tuvo que designarlos a dedo. Desenvainó el sable y lo alzó por encima de su cabeza, como si pretendiera amenazar al cielo. El aire agitaba el cabello de los presos y los hacía entornar los ojos. José Enrique era el único que los mantenía abiertos, perdidos en los confines de su memoria, de donde regresaba con una lenta rememoración no exenta de culpas y remordimientos, como si no quisiera exonerarse a sí mismo de la responsabilidad que lo había llevado hasta allí. Había en su actitud voluntad de arrepentimiento, una lucidez equilibrada y serena que compensaba en parte el hecho de haber vivido atrapado en una espiral de violencia. Anselmo, Ambrosio y Alvarado, negaban sus crímenes, gemían y daban gritos de desesperación. No había honor
en su conducta, ni siquiera la resignación pundonorosa y tardía de José Enrique o el orgullo sin mácula de Juan María Iraujo, quien tampoco se dejaba abatir por la resignación o el miedo. Su vida había dado un giro imprevisible, cuando ya soñaba con un retiro tranquilo con sus pájaros, gallinas y libros. Parecía como si el destino quisiera corregirse a sí mismo, por haber permitido que escapara vivo a un pelotón de fusilamiento en Vegas de Aljucén. Pero ni entonces se dejó fusilar, ni lo iba a permitir ahora, no sin rebelarse al menos, sin intentar burlar su mala estrella por segunda vez. Miraba, fijamente, la hoja del sable del Capitán, que continuaba suspendida en el aire, como si quisiera aumentar el sufrimiento de los presos y la tensión de los soldados para su gozo personal. Las voces de ¡pelotón!, ¡apunten! y ¡fuego!, sonaron con una cadencia intermitente, pero dilatadas por el eco, se encadenaron en el aire y se quedaron suspendidas durante interminables segundos. El zumbido de la hoja del sable cortó la respiración de los presos y desató un resplandor rojizo en la boca de los fusiles. El estampido se esparció como una onda por el valle. Se le oyó tronar en el vacío de los abismos, barrancos y quebradas. Enseguida se desató el tiroteo, al principio de un modo aislado, contra pastores y hortelanos indefensos, que no atendieron la voz de alto; después, masivamente, contra docenas de hombres y mujeres que, nerviosos y asustados, se echaron a la calle y arrastraron con sus gritos de escándalo a los demás habitantes. A la voz de ¡militares!, ¡militares!, se desató la histeria colectiva. El miedo reprimido durante tanto años, provocó una incontenible reacción de pánico. Una multitud enloquecida comenzó a correr de
225
un lado para otro, como animales despavoridos que huyen de un círculo de fuego. El Sargento Lázaro, pálido y desencajado, trataba
de detener la masacre, ordenando a los pelotones que dejaran de disparar, pero la marea humana avanzaba y retrocedía en desorden, obligando a los soldados, emboscados en el extremo de las calles, a lanzar ráfagas indiscriminadas para no ser desbordados. En sus imprevistas sacudidas, la muchedumbre se acometía a sí misma de un modo desesperado y salvaje, derribando y aplastando a mujeres y niños. Demasiado tarde comprendieron lo superviviente de la masacre que el refugio más seguro era su propio hogar, donde tembloroso y coléricos acabaron encerrándose. Eso evitó muchas muertes inútiles, aunque no terminó con la violencia. La inexplicable ausencia del Sargento Lázaro, hizo que el Capitán Rivera asumiera el mando de lo que definió como una operación de limpieza. Consistía en registrar casa por casa, incautar las armas y desalojar a culatazos a los inquilinos, aunque no opusieran resistencia. De allí eran conducidos a la Plaza Mayor, donde había montado un fuerte dispositivo de vigilancia. La crueldad del Capitán tenía, profundamente, indignado al Sargento que, desde muchas horas antes, actuaba de acuerdo con su conciencia. En cuanto cesó el fuego, delegó en el Cabo Benavides la neutralización de media docena de francotiradores apostados en los silos y graneros, e improvisó una sala de hospital en la antigua taberna de Venancio y otra en la oficina municipal. Creó un equipo de rescate con voluntarios civiles y militares y consiguió que muchos de los heridos que se desangraban en la calle pudieran ser evacuados y atendidos. No se desanimó por la falta de medicinas y vendas. Las suplió con tiras limpias de sábana y puso el botiquín militar a disposición de quienes lo necesitasen. Colaboró en la identificación de los cadáveres, a los que ordenó enterrar, con sus nombres y apellidos, en fosas individuales, cavadas por una cuadrilla de hombres cautivos. A media tarde, el Cabo Benavides lo encontró sofocando un incendio en un almacén de ultramarinos, cuyas llamas amenazaban con propagarse a las casas colindantes. El Sargento Lázaro era un eslabón más de una cadena humana, en su mayoría mujeres y niños, que transportaban cubos de agua desde el río. Tenía el rostro tan demacrado y triste que casi no lo reconoció. El uniforme lo llevaba roto por la bocamanga y tenía las manos manchadas de tizne y de sangre. El Cabo se ofreció a relevarlo en la fila para que pudiera comer algo y descansar. El Sargento le agradeció el gesto de compañerismo con una sonrisa
226
tan desalentadora que parecía como si hubiera concentrado en ella toda su amargura. Preguntó por el paradero del Capitán Rivera, de quien nada sabía desde el amanecer, y el Cabo lo puso al tanto de las atrocidades que había propiciado con su complicidad o inhibición: fusilamientos, saqueos, violaciones de jóvenes prisioneras... Había convertido la casa de José Enrique Martín en su cuartel general y allí se hallaba junto con algunos soldados celebrando la heroica gesta. Encorvado, con las manos hundidas en los bolsillos, el Sargento Lázaro se alejó por una de las calles que desembocaban en la ribera. El aire soplaba con fuerzas, removía la hediondez de la sangre derramada y de los cuerpos mutilados. Le pesaba en la conciencia el secreto que unas horas antes le había escupido a la cara una mujer robusta y joven, que llevaba con dignidad un luto de encajes recientes. El Sargento buscaba entre los presos al guía que les ayudara a cruzar la llanura y se detuvo frente a la mujer, atraído por el misterio de su mirada desamparada y rabiosa al mismo tiempo. “Se pudrirán de viejos en el infierno de Caño Ronco”, dijo con un tono tan decidido y firme que excluía cualquier posibilidad de manipulación o duda. No consiguió sacarle una palabra más, pero otros presos colaboradores le confirmaron que sus únicos guías posibles se hallaban muertos. Se trataba de José Enrique y Juan María, fusilados al amanecer contra el muro de cemento del aljibe. Ahora se acercaba al jardín del cuartel general y veía un barullo de soldados con la guerrera desabotonada, ebrios de alcohol y de gloria, cantando en compañía de muchachas que, por la severa expresión de sus rostros, parecían estar allí contra su voluntad. En el bullicioso salón halló al Capitán Rivera con un vaso de licor en la mano. Se cuadró ante él con gesto enérgico para darle el parte de guerra.
-Señor, la toma de Caño Ronco se ha saldado brillantemente, Entre los nuestros no hay que lamentar bajas. El centenar de muertos y heridos han sido todos civiles indefensos.
El Capitán no supo captar la ironía y el dolor en las palabras del Sargento. O tal vez prefirió ignorarlos para no sacrificar con tensiones innecesarias un día tan glorioso y feliz. Trató de calmarlo sonriendo y dándole golpecitos en el hombro, mientras le ofrecía un hueco en la mesa de banquete, donde entre otras golosinas gastronómicas, sobre grandes caparazones de galápagos, había ancas de ranas guisadas y carne asada de venado. La bebida no
escaseaba sobre el mantel de hilo bordado. Le llenó una copa de un vino que tenía un olor aromático y le preguntó si imaginaba el
227
recibimiento que les aguardaba en Madrid. Al ver que el rostro del Sargento no se suavizaba, le puso otra vez la mano sobre el hombro
y, amistosamente, lo empujó por un pasillo estrecho y en penumbra que desembocaba en un amplio cuarto de baño. En el interior de un armario lacado había toallas limpias, frascos de colonia y un estuche de cuero con jabón de afeitar, brocha y navaja barbera con cachas de nácar. Como si le confiara un secreto, le dijo que eso era para uso exclusivo de los mandos, con lo cual consiguió aumentar la indignación del Sargento, que se preguntaba cómo podía ser tan insensato. Era evidente que había dedicado las últimas horas a bañarse, perfumase, afeitarse, pulirse las uñas y cortarse el pelo. Y tal vez le habría sobrado tiempo para forzar sexualmente a alguna de las adolescentes de ojos desmemoriados que permanecían obligadas en el jardín. Le agradeció la sugerencia del baño y del convite, pero le dijo que tenía a cientos de personas cautivas en la Plaza Mayor, entre quienes urgía repartir agua, alimentos y mantas. Había que darles también una explicación que les devolviera la tranquilidad, pues temían por su vida. Le propuso liberar a las mujeres y a los niños, como un gesto de reconciliación que, además, les permitiría relevar a muchos soldados que realizaban labores de vigilancia, y que se hallaban cansados y hambrientos. Insensibles a estas explicaciones, el Capitán Rivera llenó otra copa y se la ofreció al Sargento. A gritos propuso un brindis que acalló todos los murmullos y voces del salón: “Por usted y por mí y por todos los que hemos participados en la destrucción del último reducto del comunismo en España”. El brindis fue correspondido, unánimemente, por los soldados, menos por el Sargento Lázaro, que permaneció impasible hasta que vio descender la euforia. Entonces, con un tono de voz desabrido, casi crispado por la rabia, le preguntó al Capitán: “Parece que usted ignora que tendremos que permanecer en Caño Ronco muchos años, tal vez el resto de nuestra vida”. Estas palabras tuvieron un efecto desalentador en el rostro de los soldados, que hasta ese momento mostraban una cierta complicidad con el Capitán. El ambiente en el salón estaba muy cargado. En el suelo se veían charcos de licor, colillas, paquetes de cigarrillos arrugados y migajones de pan. Bajo el techo flotaba una densa nube de humo. Añadió el Sargento que entre los prisioneros no quedaba nadie que pudiera servir de guía para cruzar la llanura, pues las únicas personas que podían hacerlo habían sido fusiladas por orden del Capitán. Los presos no mentían, por muy imposible que pareciera que, entre varios cientos, ninguno conociera el
228
camino de regreso a la civilización. El Sargento guardó silencio al ver entrar al Cabo Benavides y a otros soldados que habían participado en la evacuación de los heridos y en la extinción de los incendios. Venían sudorosos, tiznados, casi sin aliento. Le hizo un gesto para que atendieran y reanudó su explicación. Dijo que para los habitantes de Caño Ronco, la llanura había sido siempre un territorio prohibido, la frontera que delimitaba su zona de seguridad. El miedo y la costumbre habían excluido toda posibilidad de reconciliación con el mundo civilizado. Quienes tenían menos de treinta años, y no habían nacido en Caño Ronco, fueron llevados allí siendo muy niños, y aún cuando recordaran, vagamente, haber tenido una existencia distinta a esa vida clandestina y llena de privaciones, nunca la echaron en falta, porque fueron educados en la truculenta creencia de que no habría seguridad para ellos fuera de los límites del pueblo. Hizo un inciso para escuchar la réplica del Capitán Rivera. Éste se sentía taladrado por la torva mirada de la tropa. Le preguntó al Sargento que cómo podía dar crédito al testimonio de unos comunistas. “Todos mientes”, dijo, pero sin convicción, como si ni él mismo creyera en sus palabras. En realidad, pretendía retardar la explosión de ira de sus subordinados, desviando su atención hacia la posibilidad no del todo descabellada del engaño. El Sargento Lázaro, omitiendo por primera vez el tratamiento de “señor”, ratificó lo que había declarado: que los presos no mentían y que los guías estaban muertos. Al Capitán le incomodaban esas respuestas firmes y rotundas, porque le obligaban a asumir la imprevista y terrible realidad de un prolongado aislamiento, del que además pretendían hacerlo único responsable. Por otro lado, le preocupaba el ambiente de agresividad que se estaba creando en torno a su persona. Los insultos comenzaban a ser tan elevados que se sentían herido en su amor propio. Encendió un cigarrillo con un pulso tan tembloroso que hasta el Sargento estuvo a punto de compadecerlo. Pero lo vio reaccionar inmediatamente, sacar de su chistera de fabulador el cobarde y ruin argumento de que los helicópteros, encargados de su localización, encontrarían Caño Ronco en unas semanas. Confesó haber tenido conocimiento de informes secretos que implicaban en su desaparición a todos los altos mandos militares, incluido el Ministro Muñoz Grandes, y hasta mencionó al Generalísimo, quien por medio de su Ministro Carrero Blanco, estaba al tanto de la expedición. De ningún modo podían asumir y ocultar un hecho tan grave, que mancillaba el prestigio de todo el Ejército. Harían lo
229
imposible por localizarlos, y podían estar seguro que los condecorarían por su heroísmo. Por fortuna, podían resistir bien, pues en Caño Ronco sobraba agua, viviendas y alimentos. Y hasta había hembras de buen ver, bromeó el Capitán. Continuó hablando y sonriendo hasta que se dio cuenta que sus palabras no seducían a nadie, y que su risa ya no resultaba contagiosa como antes. Entonces guardó silencio y bajó la barbilla avergonzado, temeroso y confuso. El Sargento Lázaro lo tomó por la guerrera y le obligó a mirarlo a los ojos. Le recordó que antes de fusilar a las autoridades, le había rogado que fuese honesto y respetase la palabra que tenía empeñada con el chamarilero, pero no quiso escucharlo. Recurrió a ilusorios peligros para justificar sus abominables crímenes y para ordenar después que la tropa disparara contra la indefensa población civil. Su absurda frivolidad resultaría cómica si no tuviese la trascendencia de afectar a tanta gente desgraciada. En la Sierra, cuando por muy oscuras e inexplicables razones hizo desaparecer el equipo de transmisiones, la mayoría de los soldados le manifestaron su intención de asesinarlo, al considerarle un mal compañero y un peligro para su seguridad. Los disuadió con un elemental concepto de la disciplina militar: ¿Quién podía estar seguro que al arrojar el equipo de transmisiones al acantilado no cumplía órdenes? Fue, sin duda, un error que todos pagarían muy caros. No obstante, cabía una rectificación. Estaba seguro que si se ausentaba unos minutos, el tiempo suficiente para fumarse un cigarrillo sentado en una piedra frente al río, al volver encontraría su cuerpo degollado en la bañera y nadie sabría nunca cómo había sucedido. Pero aún deseaba prestarle un último servicio en calidad de subordinado. No permitiría que le dieran muerte sin antes haber confesado sus crímenes ante un tribunal militar.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
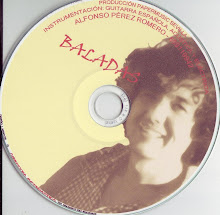
No hay comentarios:
Publicar un comentario